La primera pelota que conseguimos era de goma. Una Pulpito. Rebotaba para todos lados. Era imposible dominarla. Y además dolía si el arquero atajaba sin guantes, toda una rareza para la época. La barra se juntaba todas las tardes en la casa de mis abuelos, a donde se habían mudado mis primos Chiche y Lili.
Yo vivía a cinco cuadras de allí, sobre la calle Gabriela Mistral, al fondo del pasillo. Una tarde mi papá, Walter, obligó a Lolo a salir a la calle a jugar y hacer amigos para romper su timidez. Y él decidió arriarnos a Norbi y a mí hasta las casa de los abuelos por una sencilla razón. A la vuelta vivían las hermanas Cuello, las chicas más lindas del barrio. Mi hermano estaba enamorado de la mayor, aunque también le gustaba la más chica. Eran las niñas más hermosas que había visto.
Empezamos a jugar partidos de cabeza. Lolo y Norbi contra Chiche y yo. Lili no quería cabecear por nada en el mundo y me rogaba para que fuera a jugar con ella.
A cabezazo limpio había que meter el gol en el otro arco, a tres metros de distancia. Entonces los pibes empezaron a aparecer solos. A los pocos días se sumaron dos compañeros de grado de Lolo, Daniel y el Gordo, y su hermano menor, el Tolo. También Christian y Tito, que vivían por ahí y eran de la edad de Norbi. Hasta que un día, de la nada, llegó el Lungo. Con el tiempo se hizo muy amigo de Lolo.
A veces, los más osados, entraban a la casa sin tocar y nos esperaban en una hamaca doble que mi abuelo había hecho en su taller. La puerta siempre estaba abierta. Se cerraba con llave solo a la noche.
-¿Qué hacen estos dos chantapufi acá? – se enojaba mi abuelo cuando veía a dos vagos en la hamaca y sin ninguno de sus nietos alrededor.
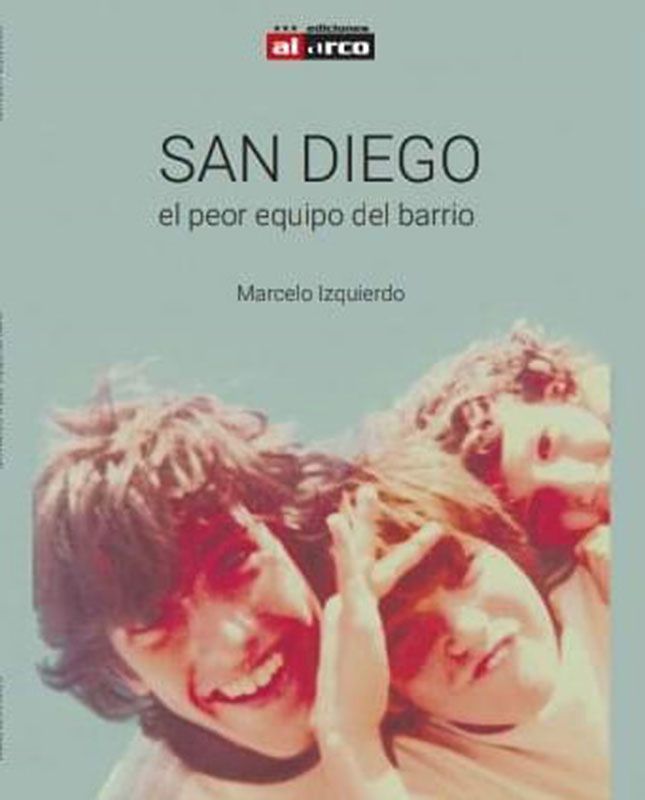
La Pulpito nos inició en el fútbol. Jugábamos todas las tardes. La vereda de la casa de mis abuelos era nuestra cancha. Nos juntábamos a la siesta. El Gordo tenía un enorme vozarrón. Cuando se asomaba a la esquina comenzaba a llamar a los gritos a Tito, que vivía a 20 metros de ahí.
-¡Soreeeeeeeee….!
Y nosotros acompañábamos desde la distancia:
-¡… Tito!
-¡Soreeee… Titoooooo!
Y Tito, con el pelo rubio y los ojos verdes y saltones, abría entonces la puerta de su casa con una sonrisa enorme y un sanguche de salame o un pan con manteca en la mano. No paraba de hablar. Solo el Gordo sabía frenarlo.
-¡!!Pará Tito, pará!!!
Y Tito se callaba, se cruzaba de brazos y susurraba:
-Está bien, no hablo más.
Los partidos se armaban con el pan y queso. Siempre los más grandes elegían. Pan, queso, pan, queso, pan.
Lolo y el Gordo se colocaban a una distancia prudencial y empezaban el ritual. Un paso tras otro, con los pies pegaditos, talón contra puntín, hacia el rival de turno. El que pisaba primero al otro ganaba y tenía la primera opción. Se aseguraba al mejor para su equipo. Y elegían uno por vez.
Pero estaban permitidas algunas trampas, como colocar el pie de costado para no avanzar tanto si la cosa se ponía fea. Pero todo se desmadraba si alguno apenas pisaba al otro. Las discusiones podían durar horas para determinar si el proclamado ganador había realmente pisado la puntita de la zapatilla del otro. Las polémicas eran de todos los días.
El que ganaba siempre elegía primero a Christian, no tanto porque fuera bueno con la pelota, sino porque se aseguraba que las patadas se las pegaría al rival. Siempre había riesgo de ligarse un golpe.
Para el final quedaban los peores. El Tolo o Norbi esperaban sentados. No es que mi hermano del medio fuera muy malo. Era solo que a él no le interesaba el fútbol. Prefería buscar bichos alrededor de cada árbol. Sopita no jugaba. Y a Chiche, a pesar de su altura, no le gustaba el esfuerzo y se quedaba atrás con los brazos cruzados. No era una buena opción. A mí siempre me dejaban para lo último.
La cancha era de tres metros de ancho hasta la calle. Y los arcos estaban a treinta metros entre el árbol de la casa de mis abuelos y la pared, y la casa de los turcos.
Los partidos duraban hasta la noche cuando las madres de algunos de los pibes se asomaban en la esquina para gritarles que era tiempo de volver a casa. Lo malo era cuando corría mucha agua por la calle hasta el desagüe de la esquina, después de la lluvia, y la pelota se mojaba. Nuestra mejor jugada era rebotarla contra la pared para eludir al rival. Era un clásico de los más habilidosos. Pero cada vez dejaba su marca. Ese manchón de la Pulpito mojada contra la pared era la prueba del delito. Y cuando el Turco llegaba del trabajo empezaban los reclamos. Estaba harto de pintar. Y todos corríamos hasta perdernos al doblar la esquina.
Pero peor era cuando Christian tiraba la pelota a cualquier lado. Era bruto hasta para despejar. La Pulpito no podía caer en la casa de Doña Benita, que vivía enfrente de mis abuelos. Era un terreno enorme con una vieja casilla de madera mal construida en el medio. Doña Benita, para mí, tenía más de 100 años y un diente. Caminaba despacio y para entrar a su casa debía encorvarse para no golpear su cabeza con el dintel de la puerta. Parecía una bruja. Y yo, a mis 6 años, le tenía terror.















