CAPÍTULO I
¡Trágico destino el de aquella primera década del novecientos! Las cadenas de la opresión semicolonial aprietan ya dolorosamente la carne de la República. La Argentina heroica, aquella Argentina criolla y latinoamericana de la montonera bravía, parece vencida para siempre. Mitre, viva encarnación del capital británico, se pasea frío y petulante por las calles de Buenos Aires. Roca ya no es el gobernante nacional del 80. Las empresas ferroviarias elevan a la primera magistratura a su hombre de confianza, Manuel Quintana, el perfumado dandy de los tres guardarropas.
La oligarquía, alimentada con la renta agraria, se regodea en el lujo. Sus hijos corren alocadas aventuras rociadas con champagne en los cabarets europeos o arman patotas en las esquinas del centro porteño, mientras las “niñas bien”, rebosantes de presunción, pasean en rutilantes landos por la calle Florida. La avalancha inmigratoria blanquea al país y la joven clase media comienza a exigir su lugar bajo el sol. Un oscuro y silencioso caudillo teje su trama política en las sombras. El nombre de Hipólito Yrigoyen va creciendo y muy pronto las masas desheredadas encontrarán quien recoja la bandera que Roca acaba de abandonar. En Buenos Aires, el puño proletario se levanta reclamando justicia y un tremolar de banderas rojas enfrenta a los cosacos mientras las bombas anarquistas quiebran la placidez de los gobernantes vacunos.
¡Balvanera! Arisca parroquia donde supo ser caudillo Leandro Alem, aquel corajudo compadre de traje negro y barba en abanico, cuyo lirismo le impedía comprender la política concreta de su sobrino Hipólito… Balvanera bravía, con indómitos cuchilleros y lujuriosas milongas, con riñas de gallos, con atrios ensangrentados…
En el oeste de la parroquia, el viejo Hueco de Miserere se ha transformado en la Plaza 11 de Setiembre, en homenaje a aquella revolución antinacional y porteña del año 52. También la denominan la “Plaza de las Carretas”, pero las carretas cada vez son menos en esta ciudad insuflada por la manía del progreso. Suburbio dudoso en la noche sucia de Buenos Aires: el “yiro” en la recova, el canfinflero que exige el trabajo del día, la promiscuidad en los conventillos, los pasos lentos de un guapo resonando en el empedrado. Más allá, la luz amarillenta del almacén, donde un grupo de italianos juegan al tresiete, un compadrito se acoda en el estaño junto a su vasito de ginebra y un viejo payador rasguea una copla en su guitarra. Pocas cuadras más y se termina la ciudad. El olor de la pampa recorre el suburbio y se queda prendido en los corralones de la calle Venezuela donde duermen las chatas.
Frente a la plaza, levanta su figura la estación ferroviaria y, a su lado, la Bolsa de Cereales descansa del diario frenesí mercantil, en esta época en que los campos multiplican los trigales tornando fabulosas las ganancias de los consorcios.Ahí no más, al 113 de la calle Paso, un músico italiano habita con su familia. Don Santo Discépolo ha abandonado su Nápoles querido y se ha lanzado a los mares, pletórico de ilusiones.
América le brinda ahora una mediana situación económica, pero la dura lucha por la vida le ha triturado los sueños de artista. Aquel que vivía para la música, hoy recurre a la música para vivir. Y frustrado en su realización artística, puede gemir como “Stéfano” en sus momentos de desesperanza: “Ya no tengo qué cantar. El canto se ha perdido, se lo han llevado. Lo puse a un pan… y me lo he comido”.
En aquella casa de Paso 113, nace el 27 de marzo de 1901 el cuarto hijo de los Discépolo: Enrique Santos. Nace justamente cuando la cultura nacional comienza a hundirse en las sombras bajo la presión ideológica del imperialismo. La generación nacional del 80 ya es el pasado. Mansilla, ese dandy criollo que alternaba con los indios, ha dejado su magnífica “excursión a los indios ranqueles”. Lucio V. López ha pintado fielmente la mediocridad del mitrismo en La gran aldea. Julián Martel ha descripto con trazo vigoroso la enloquecida especulación en la Bolsa del 90. (…)
En ese momento nace Enrique Santos Discépolo, cuya historia y cuya perduración están íntimamente ligadas a esta trituración de la inteligencia. Transcurre sus primeros años en ese Buenos Aires que crece vertiginosamente. El adoquinado va reemplazando al empedrado.
Los nuevos tranvías sorprenden a los transeúntes deslizándose sin caballos. Los primeros automóviles recorren la ciudad. En el centro, las bombitas incandescentes desplazan a los faroles a gas. Todo crece, cambia. Pero hay mucha distancia desde las avenidas versallescas del norte a las callejuelas irregulares de Balvanera. Y Enrique no nace junto a los petulantes jardines donde suspiran su romanticismo pálidas damiselas, sino junto a la esquina de almacén, donde los cuarteadores ensayan pasos de tango luciendo alpargata floreada.
Desde pequeño la música forma parte de su vida. Los alumnos de su padre inundan la casa con los preludios de Bach o los nocturnos de Chopin y la fina sensibilidad auditiva de Enrique se va educando naturalmente. Pero también llega hasta él la música popular: el tango, que trae consigo las anécdotas de su mundo corajudo y lujurioso. Nombres de leyenda, apenas susurrados en la casa decente: María la Vasca, lo de Laura, Hansen, la Tucumana… Proezas de matones en noches trágicas de puñales relucientes; salones dudosos donde se agita la sangre picoteada por la música sensual.
Son los años del tango en las orillas, confinado al arrabal por su origen prostibulario, huérfano aún de la aquiescencia del Papa Pio X. Allá por Suárez y Necochea, anda Roberto Firpo inundando un tenebroso cafetín con el compás del dos por cuatro. Canaro, con su violín de lata, pone ritmo canyengue a las noches turbulentas del café Royal. Un muchacho compadre, de saquito corto y andar canchero, cruza las calles boquenses tarareando una música que florecerá luego en su bandoneón: es Eduardo Arólas. En un café de la vuelta, la música de Genaro Espósito hace marco a los cortes y quebradas de El Cívico, entre la grita de los parroquianos. En aras del organito, con su viejo y su cotorrita de la suerte, el tango se desparrama por el arrabal. Desde el norte, aquella “Tierra del Fuego” cercana al turbio arroyo Maldonado y desde la Boca, aquella calle Corrientes del viejo Buenos Aires, el tango llega a Balvanera, cuerpeándole a los barrios del centro.
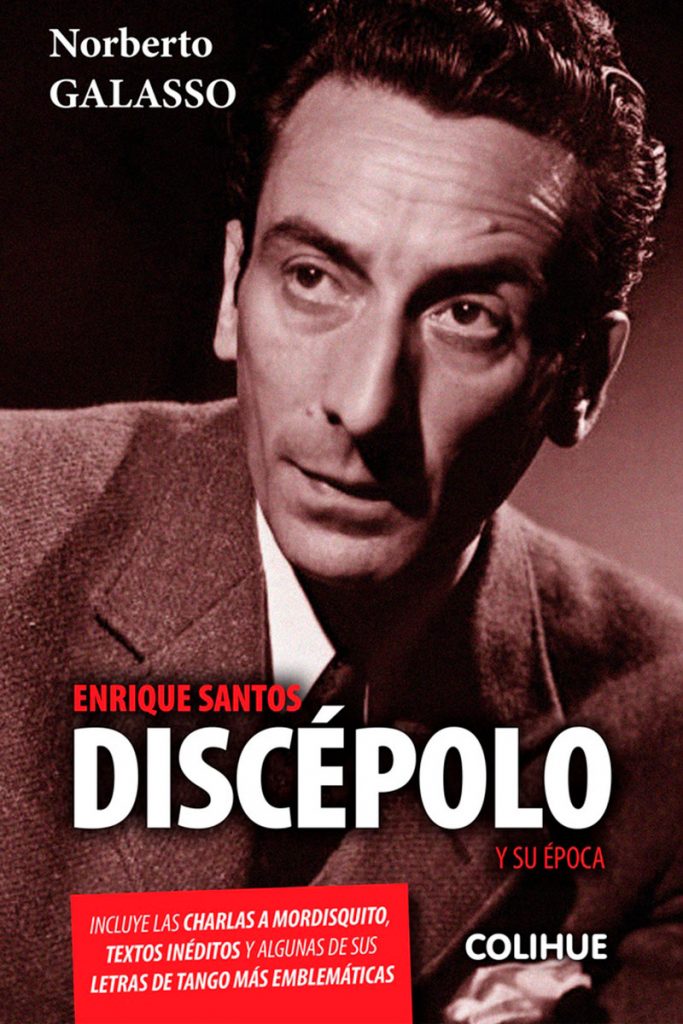
Un día Enrique se acerca a un conventillo florecido de faroles, mientras los compases de una milonga se entreveran con las glicinas, camino derecho a las estrellas, dejando tras de sí un patio pobre poblado de endiablados arabescos. Un amiguito suyo exclama: “Uy dió, qué de minas”, mientras la barra de pibes, los ojos encandilando la noche, se aprestan a la gritería dirigida al padrino empaquetado en su smoking. Resuenan ahora las notas cadenciosas de “El Choclo” y nadie imaginará que, cuarenta años más tarde, ese gurrumín curioso, hueso y solo hueso, habrá de poner una hermosa letra sobre aquella música de Villoldo.
También desde pequeño la mágica vida del teatro absorbe su interés. El mundo de la farándula, con sus bambalinas misteriosas y sus milagrosas transfiguraciones, se convierte para él en irresistible imán. Muchas novedades agitan al teatro en esa década inicial del novecientos. Hoy son los Podestá abandonando el circo para dar sus primeros pasos en la escena criolla. Mañana será la sorprendente mutabilidad de Frégoli entusiasmando a los espectadores del Politeama. Después será el teatro rioplatense entrando en el camino ancho de los éxitos gracias a un muchachito desgarbado, de largos brazos, antiguo lancero de Aparicio Saravia, que pasea por Buenos Aires su permanente desaliño y sus arranques de ardoroso anarquista: Florencio Sánchez estrena M’hijo el dotor y La Gringa.
Enrique va creciendo mientras alterna las tablas de multiplicar con las recorridas por los alrededores del barrio. En las mañanas frías se entretiene rompiendo la escarcha de las veredas en camino hacia el colegio de Guadalupe, ahí en Salguero y Paraguay. “Iba a la escuela con un redoble de valijas en bandolera y un chas chas de jarrito de aluminio que se desarma. Y allí resolvía problemas a base de vacas que consumen equis kilos de pasto o comía ruidosamente el pan de la cooperadora… (En aquella época de la zarzaparrilla fumada a escondidas…) Colgado del clavo que estaba sobre el pizarrón bajaba hasta mi alegría de cachorro el mapa de la patria heredada, con la nariz rosada de Misiones, la bota amarilla de Santa Fe, el espinazo tremendo de la cordillera, la rabia camorrera de Las Malvinas y aquello tan gracioso de ensenada de Samborombón”.
A su regreso del colegio memoriza trabajosamente las preguntas y respuestas del catecismo, se entretiene hojeando viejas láminas o aprovecha los alrededores para satisfacer su curiosidad y su asombro. Un “mandado” es una aventura y así cruza entre los puestos del mercado Ciudad de Buenos Aires, más tarde Mercado Spinetto, pateando un durazno o levantando un tomate que su imaginación convierte en una flor. Allí, en esa algarabía de voces y colores, observa curiosamente a los más pintorescos personajes: desde el rudo carnicero grandote con el guardapolvo ensangrentado hasta el simpático viejecito pescador que entona su canzoneta napolitana.
A su regreso, lo aprisiona el miedo al pasar delante del abandonado Cementerio de los Ingleses –Alsina y Pichincha– donde el musgo va ganando las tumbas solitarias. Y aprieta el paso bajo el atardecer, mientras el misterio del más allá galopa silbando en el viento que lo persigue. El Teatro Marconi, recién inaugurado sobre las ruinas del viejo teatro Doria, es otra etapa del camino: largo rato de detención, mientras, echando a volar su fantasía, se cuela entre los decorados y llega a los camarines para transformarse en el héroe que salva a la muchacha. Y después la estación: el monstruo de hierro que pausadamente se echa a andar, el silbato que se mete cielo arriba horadando las nubes y “el misterio de adiós que siembra el tren”, como dijera más tarde Homero Manzi.
En sus andanzas de pibe, Enrique conoce la desgraciada realidad de los conventillos cercanos: “la humillante comunidad del conventillo… una oxidada sinfonía de latas… toda una intimidad doméstica al aire… un mundo donde el tacho era un trofeo y la rata un animal doméstico… laberinto del inquilinato, prosa infamante de aquellas cuevas con la fila de los piletones, el corso de las cucarachas viajeras y las gentes apiladas no como personas sino como cosas”.
Y oye también el chismorreo acerca de la muchachita tentada por las luces del centro o la costurerita que dio el mal paso o la planchadora mordida por la tuberculosis, en la misma época en que la doncella de la “casa bien” deja vagar sus ensoñaciones románticas vapuleando un piano alemán. La miseria no disimula sus lacras ante el chiquilín observador y la calle, esa tremenda maestra, le va mostrando aquí y allá la descarnada realidad sin deformaciones librescas. Vida dura del suburbio porteño chapaleado por las chatas y azotado por la interjección violenta del carrero. Anécdota sucia del arrabal sombrío donde el hambre perfora los pulmones y el dinero recolecta jovencitas para el triste oficio…
No comprende del todo ese gurrumín flaco, de mirada claramente luminosa. Por eso prefiere escurrirse hacia lo profundo de sí mismo o volar detrás de un sueño inalcanzable. Y allí se queda entonces, sentado en el cordón de la vereda, acodado en sus rodillas huesudas, mirando fijamente el cielo del atardecer: “–Enrique, vení a jugar. –No, tengo que ver cómo salen las estrellas”.
Otras tardes permanece en los fondos de su casa fabricándose una guzzla con una lata de galletitas, un palo de escoba y unas cuerdas viejas. Con ese instrumento pasa luego horas y horas empeñado en sacarle los mejores sonidos posibles. Y así como esa guzla será la rústica y primitiva copia del violín de don Santo Discépolo, así también las machiettas con que divierte a sus compañeros en el colegio serán el reflejo del teatro de su hermano Armando.
Un día pasa por las manos de Enrique un Caras y Caretas donde Ramón Falcón, partidario entusiasta de la verdosa infusión nacional, ordena a su asistente; “¡Mate, soldado, mate!”. Y la Plaza Lorea enrojece de sangre proletaria. Con su mano pulida y refinada, la oligarquía implanta el orden vacuno. Luego, asegurada la propiedad, se dispone, exultante y gozosa, a festejar el Centenario. Lugones cincela sus desgraciados elogios a “los ganados y las mieses”, ya enredado su talento en la malla tenebrosa de La Nación. La poesía nacional está ausente de las ceremonias oficiales. Pero desde un mísero ranchito de las afueras llega el vozarrón de Almafuerte.
Don Pedro B. Palacios, acosado por la miseria, hace desfilar a “la sombra de la Patria” en sus versos de poderoso y monumental aliento. Por los vericuetos de un Palermo bravío, la luna acaricia el paso de un muchachito soñador y tísico: Evaristo Carriego canta su amor a las cosas humildes del barrio. La masacre de 1909, con obreros acribillados, y la pomposa solemnidad de 1910, decorada con la Infanta Isabel, hallan diverso eco en el hogar de Enrique donde un sentimental anarquismo se exacerba ante el crimen oligárquico, mientras ve con rencor o desinterés el bullicio del Centenario.
(…)
El autor
Norberto Galasso nació en Buenos Aires en 1936. Poeta, ensayista e investigador de profusa obra que aúna pensamiento crítico y militancia, sin eludir el rigor profesional. Los personajes más rutilantes y varios de los silenciados por la histografía academica: los rescata a unos y a otros con trabajos que lo revelan como un biógrafo inteligente , tenaz, estudioso, apasionante. Así Discepolo convive con Juan José Hernández Arregui, Atahualpa, Evita, Perón, Yrigoyen, el Che, San Martín, Mariano Moreno, Scalabrini Ortiz, así como con episodios como el peronismo, la Revolución de Mayo, el Bicentenario, o la Historia de la Deuda Externa Argentina.















