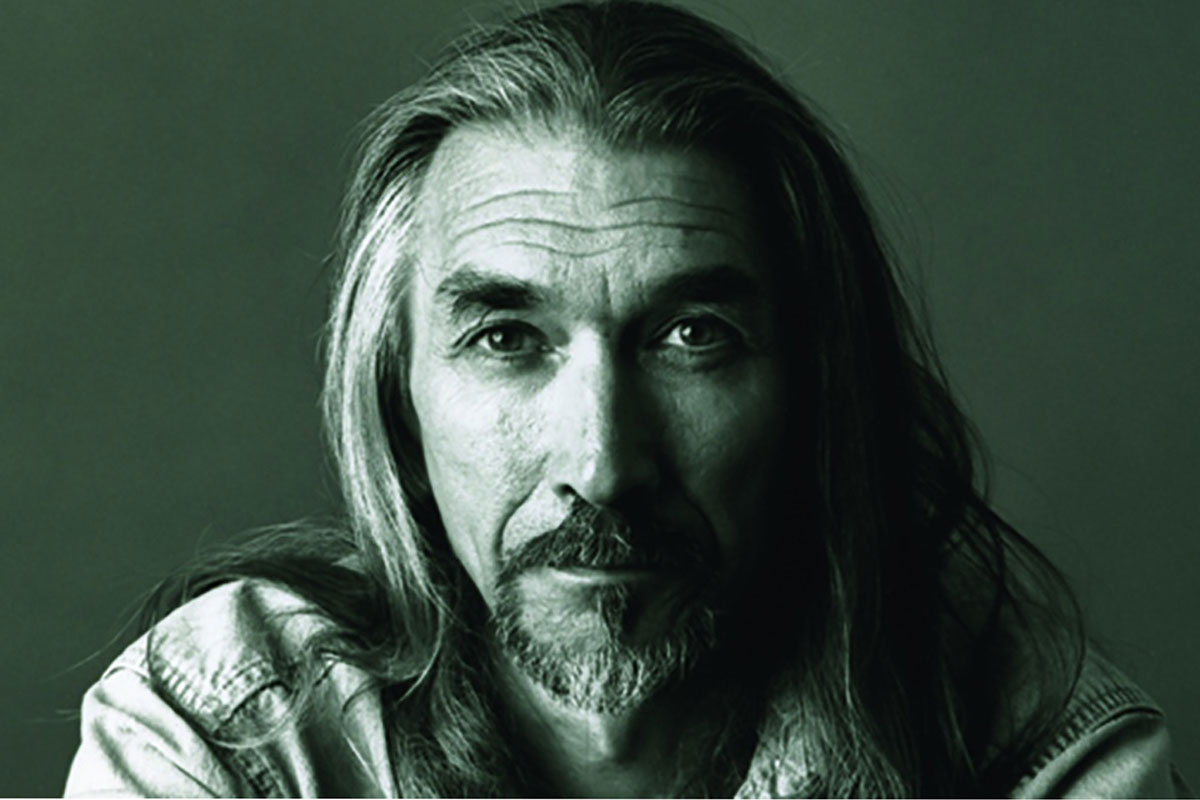M. John Harrison era un espigado mozalbete inglés cuando gastaba sus días y noches en esa experiencia solitaria y fascinantemente enigmática que es la lectura. Cargaba en su bicicleta todos los libros que podía retirar de la biblioteca y se sumergía en los diversos mundos que brotaban de las páginas. La ciencia ficción primereaba en su gusto, sin embargo una particularidad de los volúmenes de la biblioteca fue forjando en él una especial, y algo borgeana, aproximación a la lectura. Al estar forrados, los libros carecían de las informaciones, resúmenes y comentarios propios de la solapa. Fue gestándose, así, un lector desprejuiciado, hábil en la navegación de aguas opacas, revueltas.
Probablemente ese modo, a fin de cuentas híbrido, de lectura, haya influenciado en la forma de abordar su prolífica e irreverente escritura de ficción. Es que con La tierra hundida ya vuelve a levantarse, la novela que Sigilo acaba de publicar, Harrison oscila entre las corrientes de la ciencia ficción, el gótico, el fantástico y el weird –su vertiente anárquica, como diría el meticuloso traductor Marcelo Cohen–, para erigir un mundo que aglutina y condensa diversos tiempos y espacios y que, fundamentalmente, desorienta. “Una buena regla básica para escribir en cualquier género es: comenzar con una forma, luego socavar su confianza en sí misma», asegura el autor. Repasemos, lo que se pueda, del argumento.

Alex Shaw ha descarrilado. Convaleciente, luego de sufrir una crisis nerviosa, decide mudarse a una kafkiana pensión para recomenzar su vida. Tiene un vínculo infrecuente con Victoria, otro ser que, semejante a él, percibe la realidad desde cierto umbral, desde cierta distancia, desde cierto desequilibrio. Es ella la que le comunica una idea, próxima a la ciencia ficción, que instala el primer acceso a la lectura conspirativa de la novela: existe una raza de individuos semejante a los peces. Es posible que se haya desarrollado. Y es posible, claro, que vivan entre nosotros.
Harrison, diestro en la construcción de atmósferas, concibe una Londres platinada por los reflejos del Támesis, por las grises lluvias y en la que los rumores que llegan de puertas vecinas se oyen como voces asordinadas debajo del mar. El agua, explícita o implícitamente, parece gobernarlo todo aquí: presente en los ríos, en los lagos, en los estanques, en las luces subacuáticas, en la pintura y en la literatura que circula por la novela; hasta la comida, incluso, sabe a pescado. Una ciudad –para darle cauce a la hipótesis de las personas-peces– en la que el agua es, entonces, el elemento primordial.
Los personajes de Harrison deambulan circularmente, desorientados, por una ciudad en la que proliferan huellas del pasado –que se remontan hasta la Edad Media–, que despuntan en una urbe atiborrada de comercios, marcas y publicidades y se inscriben en un presente tecnológico –Brexit mediante– concomitante con el nuestro –con celulares, wi-fi y Netflix incluido–; claro que su descompuesta contracara no tarda en emerger, y las zonas despobladas, abandonadas o derruidas le imprimen, simultáneamente, su cuño ruin. Otra contracara –rural, mágica, primitiva, desbordante– amenaza, también, con emerger a la superficie y recuperar un reinado antiguo. Los ojos del pez de plata que Victoria le regala a Shaw suscitan en él un pensamiento acorde: «Nosotros estábamos aquí antes de que ustedes llegaran, parecían advertirle en silencio. Estaremos después de que ustedes se vayan«.
Pero retomemos, como se pueda, el argumento. Ni bien se muda a la pensión, Shaw conoce a Tim, un vecino excéntrico que lo contrata para un trabajo de objetivos nebulosos. Anclado en una oficina sobre una barcaza destartalada –porque Shaw trabaja sobre el agua–, realiza envíos a comercios de mala muerte. Hasta que un nuevo encargo se le exige: asistir a un juicio y presenciar la defensa de un acusado, Patrick Reed. El hombre afirma haber visto en su inodoro una suerte de feto, verde y acuático, desarrollándose a una velocidad inverosímil. Reed es un alcohólico, y su discurso debería, en consecuencia, desecharse: el relato que hilvane una trama conspirativa debe ser, necesariamente, desacreditado.
Los acontecimientos centrales de la trama, de tonalidad grandilocuente, espectacular o conspirativa, circulan como telón de fondo de los protagonistas, que, desentendidos, cargan con el peso de las tribulaciones psíquicas. Mientras tanto los sucesos mayúsculos se desarrollan en un silencio que satura. Respecto de Shaw, y en relación con su crisis nerviosa, el narrado afirma: “Antes había sido un ser humano normal. Ahora se veía solo en parte conectado a la corriente de los hechos”. Esa desconexión, en cierto grado, es la que produce el “descreimiento desorientado” del que habla Harrison en una entrevista con Christian Kupchik. Es, a su vez, la que materializa un desconcierto constante –del personaje, de la trama, del mundo, del lector– y la que proporciona el pavimento literario que parece estar siempre –por una fuerza desconocida que puja desde abajo– a punto de resquebrajarse.