De la misma manera en que no todas las verdades son para todos los oídos, el llamado de la literatura no interpela, necesariamente, a todos los corazones. Por suerte, no ha sido el caso de un entrañable personaje de ficción creado por el texano John Williams.
Hablamos del joven granjero William Stoner, que en una clase irrelevante de literatura inglesa, en el marco de la carrera de Agronomía de una universidad sureña, sintió, allá por los albores del siglo XX, cómo un soneto shakesperiano lo vaciaba por completo y le incitaba, por fin, a preguntarse quién era, qué quería para sí, y qué es lo que haría, de allí en adelante, con la vida que le había tocado en suerte.
La rutinaria existencia del jovenzuelo William Stoner, surcada por el duro trabajo en la tierra y los hoscos silencios familiares, pega un vuelto inesperado: un agente de extensión inmobiliaria le sugiere al padre que el chico concurra a la recién inaugurada Facultad de Agronomía de la Universidad de Columbia, a unos sesenta kilómetros de allí. Existen, al parecer, nuevas formas de trabajar el suelo.
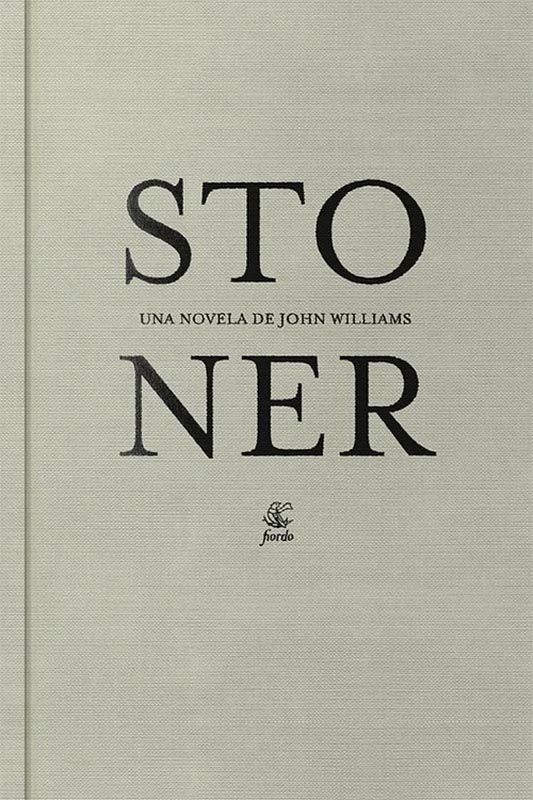
Stoner, la gran transformación
Al asistir en segundo año a un curso general y obligatorio de literatura inglesa, Stoner escucha de un profesor que fungirá como futuro maestro el mencionado soneto del Bardo. Luego de la declamación, el docente se dirige, de entre todos los asistentes, a nuestro hombrecillo en particular: “El señor Shakespeare le habla a usted a través de tres siglos, señor Stoner. ¿Usted lo oye?”. Con el despertar literario surge una autoconciencia antes dormida. William descubre las peculiaridades de su rostro y comprende la soledad que lo rodea. Una compañía, sin embargo, nunca lo abandonará: la de los personajes clásicos de Homero o Dante, que, siendo autónomos e independientes, estarán por siempre disponibles, a un libro de distancia.
Stoner se convertirá luego en profesor de la universidad para darse de bruces con un problema mayúsculo: la imposibilidad de transmitir con palabras el amor que las palabras han suscitado en uno.
Llegarán más tarde el casamiento con una joven recatada y las tensiones maritales, al tiempo que la historia de William se imbricará con la Historia (la Gran Guerra, la crisis del ´29, la Segunda Guerra Mundial); Stoner, apocado e introvertido, tomará decisiones por lo general maduras, reconociendo que, si bien la vida tiende a repetirse circularmente, hay que avanzar siempre –se trate de una comedia o de una tragedia– con la frente lo más alto que se pueda.
A pesar de que la novela gira en torno, claro, de su protagonista excluyente, John Williams amplía el horizonte caracterológico y propone una serie de personajes secundarios elaborados con maestría; de densidad psicológica innegable, no se explican ni reducen, sin embargo, a traumáticas anécdotas de infancia.
O se muestran como productos de complejos entramados vitales o, como el caso de Edith, la esposa del protagonista, su desarrollo atormentado (y tormentoso para los otros) se expone paulatinamente ante los ojos del lector.
En la mismísima cara del siglo XX –la novela se publicó a mitad de la década de los ´60–, al autor lo tiene sin cuidado cualquier moda, movimiento, recurso o paradigma moderno. Ni work in progress ni perspectivismo; ni reescritura ni cut up; a Williams tampoco le interesa hacer delirar la lengua ni escudarse en un imposible objetivismo.
Pretende solo una cosa: narrar de manera clásica la vida de un pobre hombre. Que Stoner se haya convertido en un clásico de culto, lejos de cualquier capricho coyuntural, indica que no era imposible, después de todo (después de la desconfianza general en el lenguaje, en la racionalidad, en la concepción lineal del tiempo) entroncarse en un linaje que, por extensas razones, resultaba, a todas luces, imposible de continuar.
Al parecer, solo se requería lo de siempre: que una historia y un personaje le hablen al corazón del autor y que éste tuviera el coraje, y, sobre todo, el talento, para transmutarlos en una novela digna de ser recordada.















