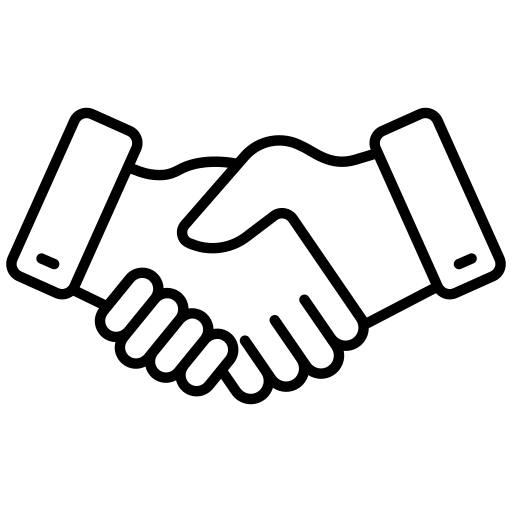El lector que quiera preservar la calma, es mejor que no lea El Metropole (Tusquets), el reciente libro de cuentos de Paula Pérez Alonso, que vuelve a salir al ruedo literario con un libro de narrativa breve luego de su entrañable última novela, Kaidú.
Aunque absolutamente distintos en el género y en la escritura, los cuentos continúan de alguna forma lo que ya estaba en esa novela: la perplejidad que se siente frente al mundo cuando nos enfrentemos a él sin la red conceptual de seguridad que coloca la cultura debajo de cada uno de nosotros, acróbatas y equilibristas de la vida, para que no caigamos al vacío de enfrentarnos al mundo sin preconceptos salvadores.
Una famosa frase tautológica afirma que «un perro es un perro». Sin embargo, la protagonista de Kaidú descubre que un perro puede ser algo muy distinto que un animal de cuatro patas que ladra y mueve la cola.
En El Metropole, son muchos los personajes que se entregan a la perplejidad que produce la experiencia cuando dejamos de ir por la vida en piloto automático y nos enfrentamos a ella sin la armadura del sentido común.
Una extraordinaria bailarina renga, una madre que descubre una ciudad secreta bajo tierra, alguien que padece hiperacusia, una escritora fantasma que está convencida de amar el anonimato, personajes solitarios que se alojan en el Hotel Metropole en busca de un poco de descanso existencial…
Todos ellos, por alguna razón, han desautomatizado la forma de percibir la realidad y ésta les revela sus costados más inquietantes.
Trece cuentos bellamente intranquilizadores que nos generan la misma perplejidad que a Foucault le produjo la clasificación de los animales de cierta enciclopedia citada por Borges: la de entender de golpe que las taxonomías y conceptos no pertenecen a las cosas mismas, sino que más bien son un artificio que nos impide percibirlas en su absoluta desnudez, que es también la nuestra.
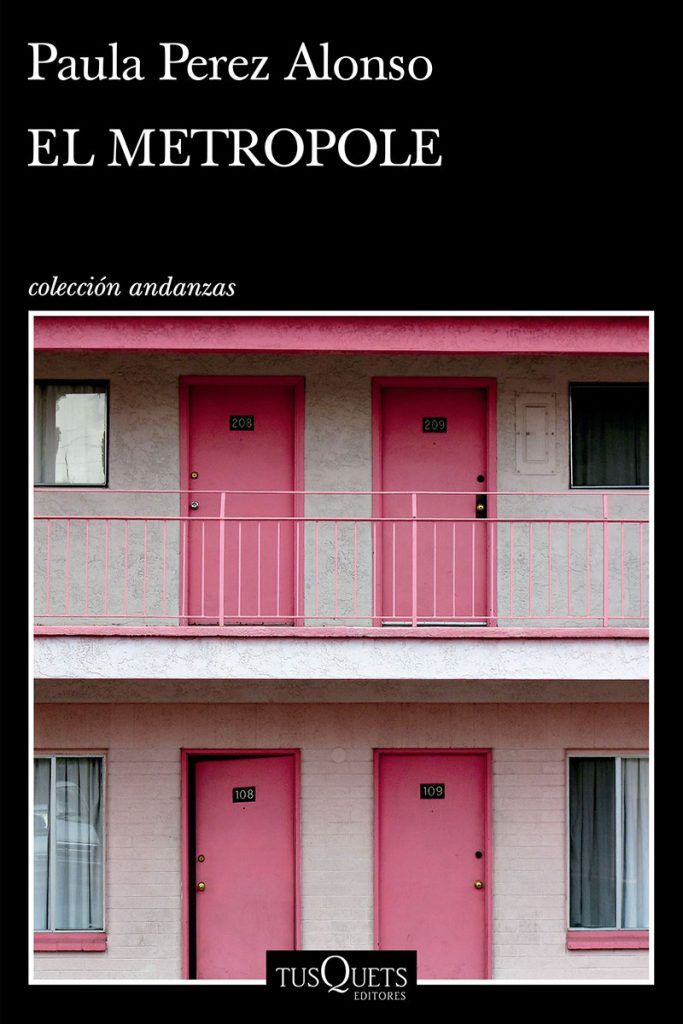
Paula Pérez Alonso
–Leí los cuentos de El Metropole como pequeños tratados filosóficos en los que el centro es la identidad: ¿quién es uno?, ¿de qué está hecha la identidad?, ¿de roles sociales, de convenciones?, ¿qué pasa cuando se terminan todas estas cosas? ¿Quién es uno fuera del trabajo frente al que adopta determinada actitud, sin la ropa, en la intimidad? Ahí aparece el yo como trampa porque sin un yo, lo que queda es la disolución. Creo que da angustia saber que el yo no es una materialidad ni una esencia, sino el cruce virtual de diferentes cosas. ¿Acordás con esta lectura?
–Totalmente. Por supuesto que no fue algo intencional, pero es algo que está siempre en mis cavilaciones, de manera inconsciente, desde que empecé a escribir muy chica, te diría que está desde siempre. Como persona muy solitaria, con una capacidad de estar sola enorme, enormísima, en la intimidad a veces uno está de lo más bien, está cómodo, está a gusto, no necesita saber quién es.
Las preguntas vienen cuando uno sale al afuera. Creo que en los cuentos lo que hay es una tensión constante entre ese mundo interior y esa posibilidad del afuera. Revisando los cuentos me doy cuenta de que siempre está esa tensión latente y me parece que tiene que ver con lo que pasa cuando irrumpe el exterior.
El yo se constituye inevitablemente porque toda la cultura viene sobre nosotros y tenemos que hacer algo con todo eso. Entonces empezamos a pensar cómo somos mirados, cómo somos registrados. Son cuestiones que tal vez, antes, en la infancia, no nos preocupaban. Sin embargo, después, van a estar en juego todo el tiempo en la vida. Creo que sí, que, efectivamente, las identidad es una trampa, si es eso que te dan los demás, si es eso que te da la cultura, esa necesidad de adaptarse. En casi todos los personajes de estos cuentos hay una dificultad para adaptarse, una resistencia a hacerlo.
¿Pero qué pasa si uno no se adapta? Eso estaba como gran teoría detrás de mi primera novela, No sé si casarme a comprarme un perro. Recuerdo que cuando fui al primer programa de televisión a hacer prensa del libro, estaba Dalmiro Sáenz sentado esperando para también ser entrevistado. Yo lo conocía a Dalmiro, lo había tratado y él había leído la novela. A mí me tocó hablar primero y conté que en la novela había tres amigos varones y dos amigas mujeres y que cada uno tenía una dificultad para adaptarse, cada uno tenía un rasgo que era una diferencia muy grande.
La pregunta que estaba por detrás era cuál era el costo mayor, si seguir siendo diferente y no adaptarse o limar todas esas asperezas y resistencias y ser como los demás y ser aceptado, ser querido, ser gustado. Cuando terminó el programa, Dalmiro me retó muchísimo.
–¿Por qué?
–Me dijo: «Paula, nunca cuentes la trama de una novela, ni hables de todo eso que hablaste. Eso no le interesa a nadie. Tenés que sintetizar la novela en una frase: «esta es la novela del no amor». Me dije «tengo que recordar siempre esto de no contar las tramas porque es verdad que no interesan a nadie, es muy difícil contar la trama de una novela y más aún de los cuentos. Todo ya estaba ahí, en esa novela.
–Y reaparece en los cuentos de El Metropole.
–En los personajes de los cuentos de El Metropole todo el tiempo está esa posibilidad de fuga física o interior hacia algún lugar, algo que te permite rehuir a esa especie de destino que la cultura nos va imponiendo. Son personajes todos muy solitarios.
–Son totalmente insulares.
–Absolutamente y, al mismo tiempo, muy expuestos a ser afectados por distintas cosas y situaciones. En algunos hay una cuestión sensorial muy desarrollada, por ejemplo, en «El caburé». Oye todo, absolutamente todo.
–Escucha el ruido de un alfiler que cae en una terraza vecina, por ejemplo. Es una especie tortura escucharlo todo. Vos decís en el cuento que tiene «un oído disfuncional amplificado».
–Pero, al mismo tiempo, eso que lo hace tan vulnerable le da su singularidad, su posibilidad de estar en el mundo. Luego hay otras cosas más manifiestas como el caso de Lili, la bailarina que tiene una renguera, que ya es una cosa más explícita, más visible, pero hay que ver lo que hace ella con eso.
–Se convierte en una bailarina que es suceso, es «el fulgor Lili». Diría que tanto Lili como el resto son personajes extrañados en el sentido que el formalismo ruso le daba a la función del arte. Los personajes de El Metropole desautomatizan la percepción y desautomatizar la percepción es como mirar el mundo como si lo vieras por primera vez. No se ven secuencias, sino cosas aisladas, porque las cosas que suceden no tienen un sentido, el sentido se construye.
–Sí, exacto. Es la frase de Nietzche que dice «la verdad no se halla, se construye». No está ahí, no es algo que se encuentra. «Docilidad», por ejemplo, es un cuento sobre el misterio del acto creativo. Diversas personas miran el mismo paisaje por el ojo de la cerradura y, a partir de esa restricción, cada uno puede ver algo distinto en lo que ya es conocido. Lo que está ahí es un mismo paisaje y sin embargo, cada uno puede decir otra cosa de ese paisaje, algo distinto. Y esto es algo que me fascina también de la vida.
A medida que uno escribe, empiezan a pasar cosas que te van llevando a esa capacidad de lo abierto, de crear las condiciones de posibilidad todo el tiempo. Esto es lo opuesto al control, lo opuesto a vidas o devenires previsibles, planeados con un itinerario, con un objetivo. Es desbaratar el sentido, la conclusión y el para qué. Es el descubrimiento permanente. También está el tema de la ambigüedad. Por lo menos yo tengo más capacidad de ambigüedad en los cuentos, porque no se sabe si algo es lo que es o es lo que se percibe, lo que se construye en la mirada del otro.
Por ejemplo, en «Lo inconfesable» una chica ve a la madre como una bruja cuando todos la ven divina. ¿Es bruja o ella la construye así? ¿Eso está pasando en la imaginación de la hija o realmente está pasando en los hechos?
–Ahí hay un cuestionamiento de algo que se da por incuestionable que es la noción de realidad, que es también una construcción.
–Sí, la realidad no existe como algo en sí. De ahí la frase final de «Lo inconfesable»: «Que exista el deseo de verdad no quiere decir que la verdad exista». En «La enamorada del muro», el personaje es una escritora fantasma, una ghost writer que tomó la decisión de ser invisible y de estar al servicio de otros, de dar su talento a otros porque ella no tiene ninguna necesidad de ser reconocida. Esto está clarísimo por cómo disfruta de todo lo que hace.
Si después la mencionan en los agradecimientos o no parece que no le importa, que no la afecta. Mientras las personas para las que escribe tienen éxitos increíbles, ganan premios y viajan por el mundo, ella parece no sufrir para nada. Sin embargo, deja alguna marca. ¿Eso es intencional o no lo es? Ahí está la ambigüedad. El hecho de que los cuentos tengan una extensión más manejable a uno le permite, a veces, ser más salvaje, más desaforada y, al mismo tiempo, tener estos solapamientos de la ambigüedad, que generan preguntas. En la vida el enigma es una constante.
Es durísima pero, a la vez, es fascinante y maravillosa por todo lo que conocemos y por todo lo que nos sigue asombrando, todo lo que nos sigue interpelando y nos sigue pareciendo enigmático. Sabemos poco y por eso hay que averiguar cómo son las cosas, tener nuestra propia versión, tener la posibilidad de no dar nada por sentado. Esto es un poco lo que une estos cuentos.
Más allá de la tensión entre el mundo interior y el del afuera, siempre hay algo que se transforma. Puede ser una explosión interior porque no siempre hay una acción hacia afuera muy determinada o muy contundente. Hay cuentos que tienen un remate más clásico y otros que no porque prefiero que no tengan esa especie de gran revelación final.
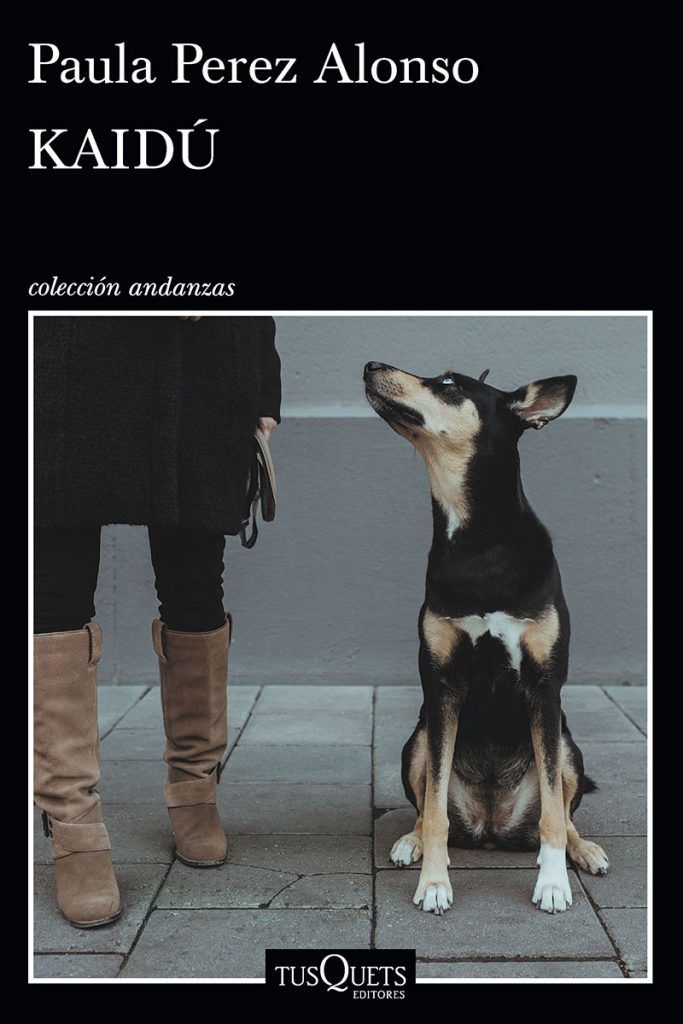
–Vos lográs captar la atención del lector sin la promesa de esa gran revelación final.
–Bueno, a mí me gusta el cuento porque te exige mucho: que cada frase sea bien administrada, que no haya ninguna que sea ociosa, que una frase no sea el producto de tu enamoramiento porque suena bien. Todo eso contribuye a generar esa tensión que no es por la gran revelación, sino por el cómo, por la forma. Porque es más breve, más económico y condensado, te permite encontrar una forma más propia.
La suerte y el azar
Quizá, lo que te digo sea un exceso de interpretación que tiene que ver no con los cuentos sino con el libro como objeto. Los cuentos son 13, un número que en los hoteles se trata de evitar por la superstición de que es el número de la mala suerte. A veces, incluso, hay dos pisos 12. Por otro lado, entre cuento y cuento, se interpone una página que lleva el título del siguiente. Es como si la edición reprodujera las paredes del hotel. ¿Eso fue intencional, es mera casualidad o suposición equivocada?
–Te diría que fue un efecto buscado inconscientemente. No fue una decisión sobre la edición, pero sí es cierto que el 13 es un número que, en general, es evitado en los hoteles, tanto en las habitaciones como en los pisos. Pero creo que el libro apunta más a lo azaroso, a lo inesperado, a lo desconocido. Cuando uno escribe, avanza sobre lo que no conoce. Y el 13 me parece que es número que desafía esa cosa apriorista de la mala suerte, de lo determinado, de lo que nos resguarda de una posible aventura o desventura, vaya a saber qué rasgo tiene eso a lo que se le teme. Como decía Virginia Woolf, el filo que separa la felicidad de la melancolía es tan finito que hay un deslizamiento entre una cosa y otra.
Dedicatoria a un gran escritor
–El Metropole está dedicado a un escritor, Rodolfo Rabanal. ¿Por qué?
–Porque era un gran amigo y un gran escritor al que admiro muchísimo. Escribió su gran novela, El apartado, y terminó siendo un apartado. En los años tan duros de los ’70 estaba en Panorama con Miguel Ángel Bustos, con Briante, con un grupo en que también se contaban Libertella, Fogwill. Pero a él siempre le costó mantenerse en un grupo, siempre fue un solitario. Se fue a vivir a Uruguay.
–Renunció a las luces de la literatura.
–Completamente. Esa fue una elección estética muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que él vendió muchos ejemplares. Un día perfecto vendió 30.000, por ejemplo. Vendió también mucho con Factor sentimental y La vida brillante. En una época de su vida vivía de la literatura. Pero después lo único que le interesó fue seguir pensando en la literatura y en el arte en general. Era alguien muy culto, de una gran formación. Sus hijos cuentan que se levantaban por la mañana y él ya les estaba hablando de una fórmula física, abriéndoles el mundo.