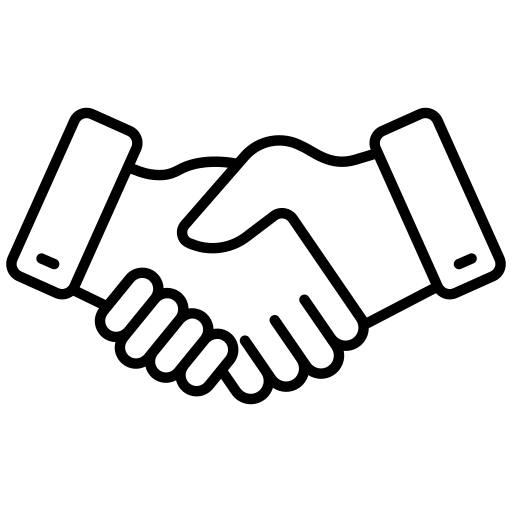“Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura”. La cita apócrifa intenta ilustrar la complejidad de sintetizar en palabras las múltiples sensaciones que se derivan a partir de la combinación de melodía, armonía y ritmo. Para el periodista y editor Mauro Libertella sus textos sobre música “siempre fueron excursiones esporádicas a un mundo mucho más libre que el de la literatura”.
En su último libro, Canción llevame lejos, publicado por el sello Vinilo que fundó y dirige junto a Johanna Dalessio, retoma la tradición de los compilados que se hacían en casete —hoy serían playlists de Spotify— para, según escribe en la introducción, “ir guiando las emociones del otro”.
En este caso, del lector que se conmueve con estos doce textos breves ordenados en un lado A y un lado B, como aquellos mixtapes. El autor de Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y de notables perfiles sobre Mario Levrero y Ricardo Piglia recuerda y describe las piezas de un rompecabezas melómano que entrecruza a los Beatles con el exilio de sus padres, la adolescencia y los primeros recitales con canciones de Fito Páez, Nirvana, Charly García y Nick Cave.
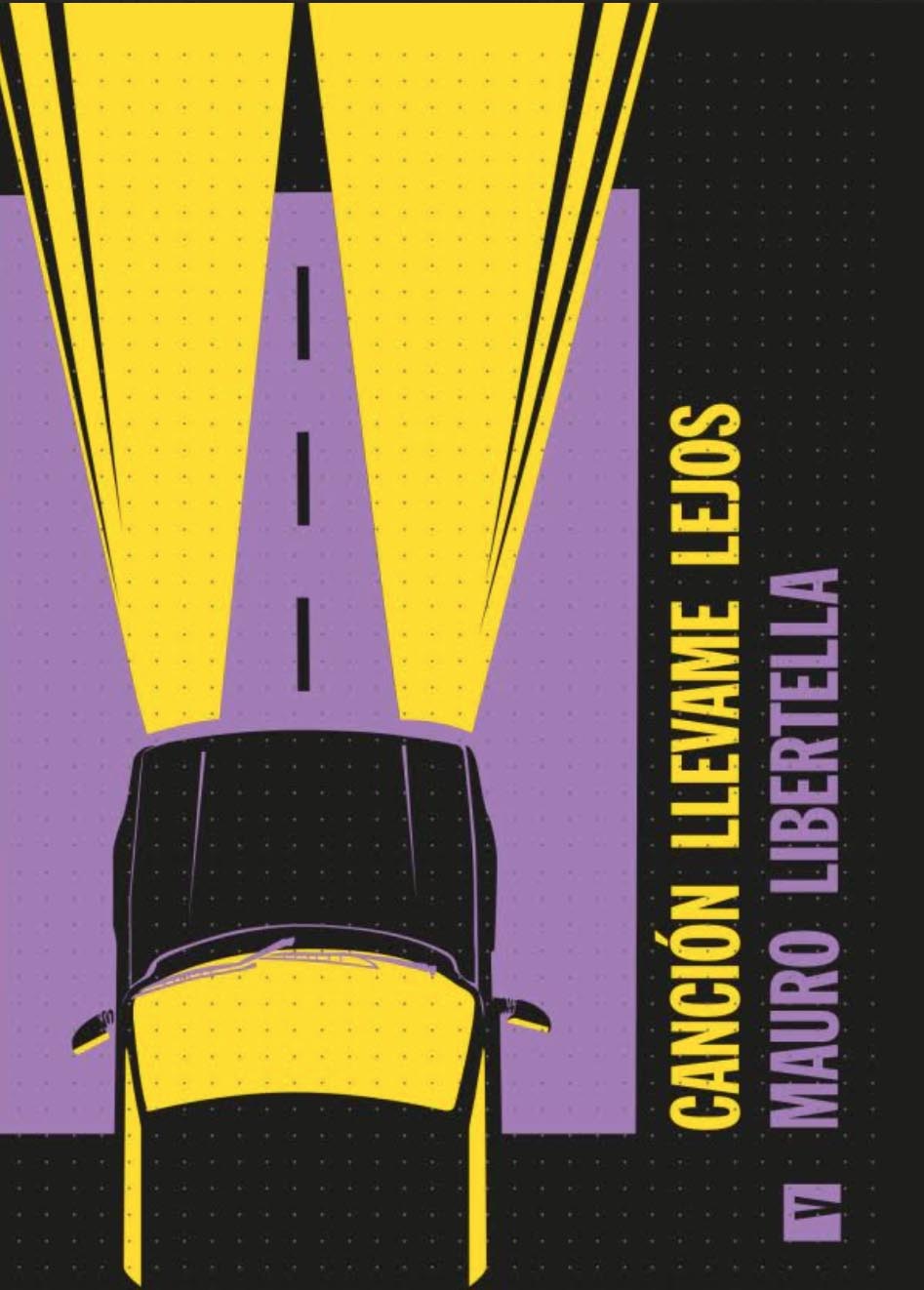
Mauro Libertella
-¿Cómo surgió el libro?
-Escribí mucho más sobre literatura que sobre música. Siento que estoy más codificado por la tradición, mi formación académica e incluso por mi posición en el campo literario. Cuando escribo sobre música puedo jugar más, puedo decir cosas más antojadizas, caprichosas o incluso disparatadas. Siempre me gustó. Algunos de los textos de este libro fueron surgiendo de encargos o de textos para medios.
En algún momento me di cuenta de que venía escribiendo, como lentamente y sin darme cuenta, un libro sobre canciones, bandas, conciertos y cómo la música atravesó un período muy potente y preciso de mi vida: la adolescencia y la post adolescencia. Cuando se me reveló eso, me cayó la ficha de la estructura del libro: el compilado. Ahí empecé a jugar en ese sentido, reordenando las canciones.
-En la introducción mencionás la película Alta fidelidad (que se basa en una novela de Nick Hornby) y es inevitable el guiño entre tu libro y otra obra del británico: 31 canciones. ¿Lo leíste? ¿Lo sentís como una influencia?
-Lo leí en su momento pero no lo releí cuando estaba escribiendo este libro. Supongo que para no sentirme aplastado por la angustia de las influencias, para no plagiarlo descaradamente o para no sentirme paralizado por alguien que había hecho algo más o menos parecido. Pero sí, hay una influencia, sin dudas. Una influencia en esquirlas o fantasmal, como un eco de de algo que leí hace mucho. Tengo mucho más fresca Alta fidelidad, la película —no leí el libro— que la vi muchas veces.
De 31 canciones recuerdo el texto sobre Dylan en donde Hornby dice que no se considera un gran conocedor pero tiene 25 discos. A mí me pasa algo parecido con Aira. Me encanta pero el otro día los conté: sólo tengo 84 libros suyos. Después, recuerdo un texto sobre su hijo y una canción de Badly Drawn boy que me pareció el más emocional. Ese registro, donde se mezclan la música y la vida personal, me gusta mucho. Cómo la música intervino e incluso lo salvó en un aspecto de su vida. Intento hacer eso también.
-En un momento, cuando escribís sobre Nick Cave, decís: «A veces no podemos tolerar que nuestros héroes cambien». ¿Podrías profundizar en esa idea?
-Las obras que calan muy profundo en nuestra sensibilidad estética quedan misteriosamente asociadas al momento en que las descubrimos. La generación de mis viejos se acuerda dónde escucharon a los Beatles por primera vez. El amor después del amor de Fito Páez es un disco importantísimo para mi generación. Salió en un momento en el que uno comienza a delinear su personalidad.
Hace poco lo regrabó y es un gesto difícil de asimilar para los que queremos, de algún modo, conservar ciertas obras como una especie de botella en el mar que uno la abre y descubre su infancia. Tal vez el artista puede cambiar, pero el disco sigue ahí así que está todo bien.
-Tu literatura es fuertemente autobiográfica y todos tus libros de algún modo dialogan entre sí. ¿Sentís que este también aporta una pieza más al rompecabezas de tu existencia?
-Sí. Recién ahora, cuando terminé de escribirlo y se publicó, me di cuenta que está bastante relacionado con mi segundo libro, El invierno con mi generación, sobre mis amigos del secundario. Porque transcurre entre mis 16 y mis 23 años, época en la que hice muchos de los descubrimientos musicales que están narrados aquí.
A veces me da la sensación de que todos mis libros narran la experiencia de la vida, pero es como si sobre un escenario estuvieran todas las cosas y un haz de luz apuntara hacia diferentes aspectos: en un libro la luz al padre, en otro a los amigos, a las parejas, los hijos. Acá iluminó los discos. Pasa que también los discos lo atraviesan todo.
Entonces, acá también aparece mi viejo, mis novias, mis amigos. Este es como un libro más chiquito pero más transversal, que va recorriendo, si se quiere, a los otros libros autobiográficos que fui escribiendo.
-Hay una ligazón fuerte entre la música, el recuerdo, la memoria y la identidad. ¿Cómo pensás la música en relación a la construcción de la identidad y a la tuya propia?
-Como muchos, mi relación con la música tuvo varios momentos. El primero fue en la infancia, con canciones infantiles y lo que sonaba en casa o en el auto: mucho tango, sobre todo Goyeneche, que aparece en el libro, y también algo de Beatles y Dylan.
Pero mi gran momento con la música fue en la adolescencia, entre los 14 y 18. En esa etapa dejé de leer, algo que me gustaba mucho de chico, pero como mis viejos son escritores, los libros estaban muy ligados a ellos. Fue una forma de romper: dejar los libros y refugiarme en la música. Fue algo muy potente, una identidad que se construyó en diálogo con esas canciones. Por eso el libro también está centrado en esos años.
-La mayor parte de las canciones que narrás son de rock salvo dos: una es un tango, donde hablás también allí de tu viejo. ¿Creés que el rock se está pareciendo cada vez más al tango? ¿Lo observás con cierta nostalgia?
-No sé si el rock se está pareciendo al tango, no me atrevería a afirmarlo. Pero sí creo que siempre hubo un aire entre ambos. Muchos músicos de rock tomaron cosas del tango: desde “No soy un extraño” de Charly, que para mí es puro tango, hasta Calamaro haciendo versiones en el disco Tinta Roja, o algo de Fito en canciones como “Tumbas de la gloria”. Incluso en la actitud: la del tanguero fue, en algún momento, heredada por el rockero, aunque hoy me parece que esa actitud ya no está en el rock. Tal vez ahora la tiene el trap.
Por ejemplo, vi reacciones al show de Dillom en el Quilmes Rock y decían “el rock sigue vivo”. Y sí, había algo ahí muy de cultura rock, algo que incomoda. Como cuando los Rolling Stones eran escandalosos. Hoy el rock ya no genera eso, está más integrado al sistema. En cambio el trap puede incomodar, incluso a mí, y ahí me detecto como un viejo choto.
En ese sentido, creo que el rock al que me refiero en el libro ya es parte del pasado. Por eso elegí ese epígrafe de Matías Serra Bradford que dice: en el mejor de los casos, el rock sobrevivirá como una afición privada, como la lectura de libros, como el acto de rezarle al viento. Me pareció una forma clara de decir que este es un libro sobre el siglo XX y sobre una música que pasó hace 25 años.