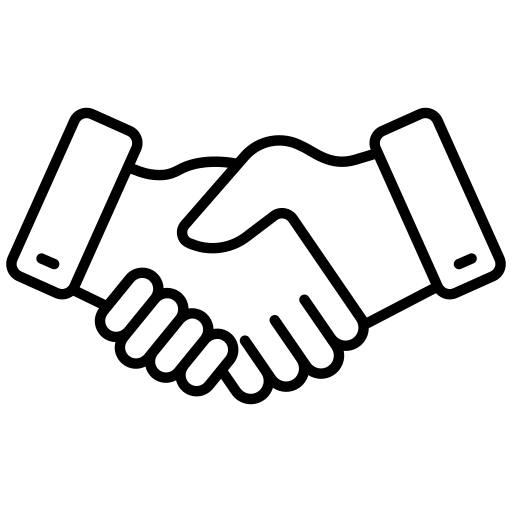Laura Kogan es poeta, narradora y bioquímica, aunque prefiere no definirse como poeta, ya que no publica poesía, sino narrativa. En su última novela, La clase de la tarde (Mansalva), su doble perfil de escritora y científica se hace evidente en el personaje de Emilio.
Emilio es matemático, curioso e indagador y se dedica a la docencia. Su mujer, Marta, en cambio, trabaja como empleada contable hasta que pierde su trabajo. En apariencia es menos brillante que su marido, lo que quizá queda desmentido al final de la historia.
Ambos tienen un hijo, Santiago, que es sordo. Su nacimiento los enfrenta a una situación límite que, como no podía ser de otro modo, repercute en la pareja. Ambos se vuelven seres insulares conectados sólo por la necesidad de darle a Santiago lo mejor, de ofrecerle todos los elementos a su alcance para que pueda desenvolverse de la mejor forma posible.
Emilio comienza a estudiar filosofía, más exactamente a los presocráticos, con un profesor, Blas, que termina siendo casi su confidente. «No sé bien las razones por las que escribo lo que escribo, dice Kogan. Pero creo que Emilio estudia a los presocráticos porque son los que se hacen las preguntas esenciales, los que se preguntan acerca de la naturaleza, de lo inmediato y Emilio necesita respuestas».
Pero la racionalidad matemática y filosófica de Emilio parece no servir para resolver situaciones como las que está viviendo. La ciencia, parece decir Kogan, la bioquímica, no tiene todas las respuestas. Mientras, Kogan la escritora propone a través del desarrollo de la novela que somos seres enigmáticos y, en gran medida, indescifrables. La conducta impredecible de Marta, alguien que aparece como un ser estructurado y estable, abona esta segunda propuesta.
Quiénes somos, qué tan predecibles son nuestros actos, qué misterio insondable constituimos aún para nosotros mismos. Éstas y otras preguntas filosóficas quedan resonado luego de la lectura de La clase del a tarde.
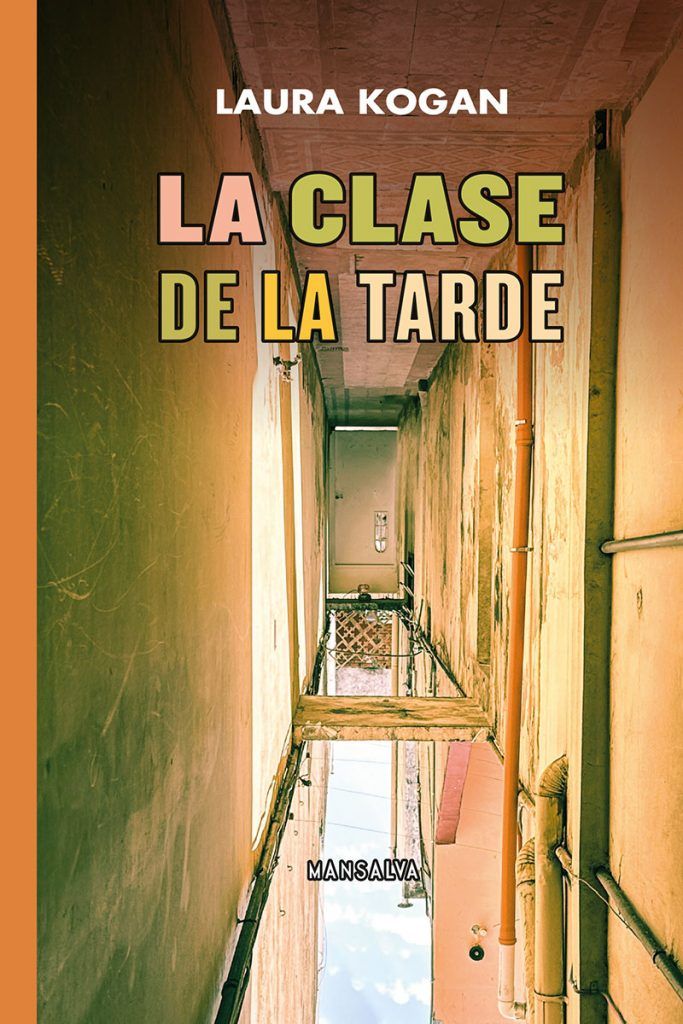
-Al final de la novela, contás cómo nació esta novela a partir de algo que te contó el poeta Arturo Carrera: la historia de un hombre que tuvo un hijo sordo y eso lo motivó a estudiar filosofía. ¿Cómo repercutió eso en Laura Kogan como para ponerse a escribir una novela?
–Arturo me contaba anécdotas de este hombre que quería estudiar a los presocráticos. En los agradecimientos del libro puse sólo eso, pero tenía un poquito más de información. En un momento dado, me dieron ganas de empezar a escribir y le pedí a Arturo permiso para usar esa anécdota que es totalmente germinal, porque a parir de esa idea transformé todo. Hay un primer párrafo en la novela en que Emilio dice que «no fue otra cosa que la orfandad lo que me empujó aquella tarde de mayo…» cuando va en busca del profesor de filosofía para comenzar a estudiar.
Yo me tuve que hacer cargo de ese párrafo, porque ya estaba diciendo que él tenía un sentimiento de orfandad, tenía un estado de ánimo un poco errático, no estaba bien. A partir de ahí empecé a armarle la vida. Surgió la idea de que Emilio tuviera una amante como una manera de fugarse del problema, aunque, por otro lado, siendo un matemático, tiene el deseo de pensar y por eso busca un profesor de filosofía. Emilio tiene un entrenamiento para el pensamiento, pero también está presente el otro aspecto: en acto busca borrarse de lo que le pasa en una relación clandestina.
–¿Qué desafíos tuviste que sortear en la escritura de La clase de la tarde?
–Me encontré con obstáculos para poder seguir escribiendo, porque el hijo de Emilio era sordo y tenía que saber un poco más para poder contar las circunstancias. Fui entonces a consultar a una maestra de chicos sordos. Ella me contó que antes se leían los labios pero que ahora se utiliza sólo la lengua de señas. Yo pensaba que las señas eran silábicas y que las palabras se iban armando a partir de las sílabas, pero no es así, son conceptos. Algo similar me pasó con la matemática y con los presocráticos.
Me tuve que informar sin el interés de hacer ningún tipo de estudio expositivo, sino para buscar el sustrato de la conversación entre el profesor y el alumno porque en realidad, todas las conversaciones están inacabadas. Quería que los temas se presentaran pero no se terminaran de resolver porque no era esa la cuestión. Mientras se daban las conversaciones sobre filosofía, se producía la otra acción.
Quería que las conversaciones entre Emilio y Blas fueran verosímiles, que el lector pudiera meterse en el mundo de ellos dos cuando hablaban de filosofía, aunque algunas de las cosas que les hago decir tienen su resonancia en otro plano distinto del filosófico. En algún momento, incluso, tuve que parar la novela porque no sabía cómo hacerla, tenía que encontrar la manera.
–Solucionado el tema de la información, ¿cómo continuó el proceso de escritura?
–Cuando llegué a la mitad, sentí que tenía que aparecer Marta, la mujer de Emilio, y ahí creí que había una historia. Marta es la que se hace cargo de la historia, del contexto y es en la segunda parte es donde emerge fuertemente su personaje y se completa la novela con ambos. Pero la historia empieza con las clases y termina con las clases, aunque la historia central es la otra.
Yo quería que aparecieran todos los procesos de aprender y de enseñar en los distintos niveles, por eso aparecen el profesor universitario, las clases a los chicos sordos, el aprendizaje de la filosofía. Traté de meterme en la cabeza de un chico sordo para entender cómo va armando el mundo del lenguaje, cómo desarrolla su forma de comunicación. En este sentido, los padres y los maestros de los chicos sordos tienen un gran desafío. Todas estas son cosas que se me fueron plantando a medida que escribía sobre eso.
–Si bien Emilio tiene el mayor protagonismo, el personaje de Marta es el que me resulta más complejo por lo impredecible.
–Decir que Marta es impredecible es una buena definición. Yo quería que fuera una mujer con un trabajo tranquilo que ejecuta sin grandes pretensiones y que, de golpe, se terminara. ¿Qué pasa con una persona que no tiene más trabajo y qué pasa cuando empieza a buscar y no consigue? Lo que quería contar era qué sucede cuando su mundo que está estructurado a partir del trabajo, de la previsibilidad de saber que va a cobrar a fin de mes, que puede organizar su vida, de golpe, se termina.
Y además, cuando busca no consigue porque el rubro al que ella se dedica se está extinguiendo. Pensé que estas personas son muy territoriales. Entonces, cuando dejan de trabajar, se quedan bastante de sus domicilios, más cerca de la organización doméstica.
Ella sale a comprar, habla con los vecinos y es menos quejosa de lo que es Emilio, porque él siempre está hablando en primera persona de sus dolencias, de lo que piensa y lo que sufre. Marta, en cambio, es más terrenal, más modesta para expresarse.
Es una especie de hormiguita, hacía una actividad en la que no tenía oportunidad de lucirse tanto, dirigía un grupo de empleados, tenía cierta responsabilidad en la empresa, pero era muy tranquila. Cuando se queda sin eso, al principio siente que se queda fuera del mundo. Lo que la rodea se le vuelve ininteligible y yo quería contar ese proceso. Entonces se me ocurrió que era la oportunidad para hacer lo que nunca se le había ocurrido hacer, como posar desnuda como modelo en un taller.

Al principio empieza con la escultura, comienza a bailar flamenco, pero después se larga a hacer algo que ni siquiera le cuenta al marido. Nunca le dice que posa desnuda, aunque él lo descubre de casualidad. Ella se larga a hacer eso porque siente que ya no tiene nada para perder. Por eso se anima a hacer algo que transgrede una regla teórica de la clase media, del perfil al que ella pertenecía. Yo también la fui descubriendo, la animé a hacer cosas a medida que iba imaginando la circunstancia por la que estaba atravesando.
–Ella tiene toda una riqueza guardada. No se somete a hacer la lista de los despedidos que le pide la empresa y no anda pregonando su actitud ética. Emilio tiene cierto brillo que está dado por su condición de profesor universitario, porque se supone que es alguien curioso, indagador. Pero ella es mucho más consistente que él.
–Sí, es cierto lo que decís, pero lo que le está pasando a Emilio es que está sufriendo el desamor de ella. Marta se aparta de esa relación, no lo abandona, pero tampoco lo toca más ni deja que él la toque. Creo que él la quiere y la quiere hasta el final. Él tiene una relación con su alumna, Carmen, pero en el fondo está anclado a ella y siente que la perdió, que perdió a la persona con la que tuvo un hijo con que él también, al igual que Marta, sostiene una ética de cuidado y responsabilidad.
Emilio quiere pensar, pero en el fondo es puro acto. Marta no piensa tanto, pero, sin embargo, da pasitos firmes y cuando tiene que decidir algo, lo decide y es muy firme. Es ella la que le dice a Emilio que dejen de tirar de la cuerda, que la relación se terminó. Ella no sabe qué va a pasar con la nueva relación que tiene con el artista plástico, pero tomó su decisión, Marta es impredecible. Uno sabe quién es cuando vive una situación límite.
Lengua y lenguajes
–Además de estar muy presentes los aprendizajes, también está muy presente el tema de la lengua y los lenguajes. Aparece la lengua de señas, pero, además, aparece un capítulo algo aislado, precisamente, por el lenguaje, que es la carta de Carmen, la amante de Emilio, que está escrita de una forma que pone en evidencia que ella pertenece a otra generación, que es mucho más joven que él. Esa carta en sí misma constituye un capítulo.
–Sí, es cierto. No sé si me lo propuse claramente, pero cuando aparece Carmen yo intuí que ella no podía hablar igual que los demás personajes de la historia, porque era de otra generación y el lenguaje nos identifica de muchas maneras y también generacionalmente. En cada década hay una jerga, se usan determinadas palabras y expresiones. Eso también lo tuve que buscar un poco. Fueron mis hijos, y se los agradezco, los que me fueron tirando algunas palabras para ubicarme, porque una a veces se confunde. En realidad no lo había pensado al escribir, pero creo que sí, que hay una preocupación por el lenguaje en la novela.
Minibiografía
Laura Kogan nació en Buenos Aires. Tiene dos grandes pasiones: la escritura y la bioquímica. Trabajó en la Universidad de Buenos Aires y en el terreno de la Salud Pública. Escribe desde la infancia y se considera, antes que nada, una apasionada lectora. Siempre se dividió entre su trabajo profesional y su escritura. Hoy, escribir ocupa la mayor parte de su tiempo.