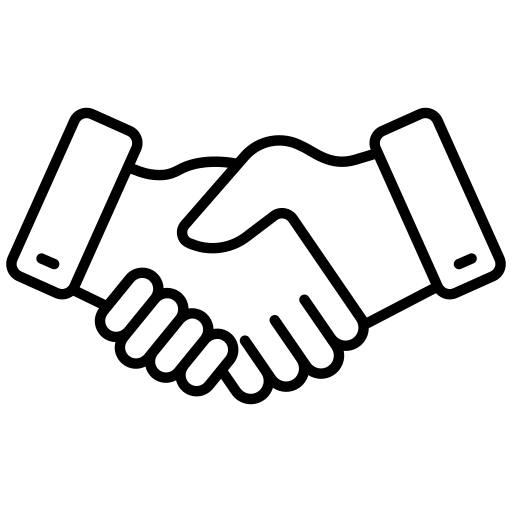“El vaso que tiene en la mano se limpia con un trago después de otro: puede ser de cerveza o de un tinto oscuro. Con el final de un cigarrillo prende el que viene. Su casa es una humareda. Lai no termina de entender a la gente que va a su taller y no fuma. Ahora estamos solos y yo también prendo un pucho. No puedo seguirle el ritmo, nadie puede, pero lo acompaño: dibujo arabescos que bailan entre su humo denso, envolvente. Dice que el tabaco no es malo, que eso es un invento».
Quien habla es Chanchín o, mejor dicho, la voz de cinco escritores fundida en una sola. Luego de la muerte de su maestro, el 22 de diciembre de 2016, cinco de los discípulos más cercanos que lo acompañaron hasta el último de sus días —Guillermo Naveira, Sebastián Pandolfelli, Rusi Millán Pastori, Natalia Rodríguez Simón y Selva Almada— decidieron contar la vida de Alberto Laiseca. Aquel fuego que supo aunarlos e incluso desde el más allá pudo darle vida a un nuevo aprendiz.

Así nace Laiseca, el Maestro, Un retrato íntimo, recientemente publicado por Random House, un particular perfil colectivo que indaga sobre las huellas, obras y misterios del creador del realismo delirante. El autor de Los Sorias —la novela más larga de la literatura argentina, reeditada recientemente por el sello español Barrett— es el protagonista de esta historia. Aquí se leen, oscilando entre el pasado y el presente, las vicisitudes de un escritor con muchos rostros: el jornalero, el operario de Entel, el corrector de galeras; el bohemio que frecuentaba el Bar Moderno, aquel que disfrutaba la Heineken a temperatura ambiente y los cigarrillos Imparciales; ese niño que escuchaba con atención los cuentos de terror que le contaban aquellas viejas que vivían cerca de su casa; aquel sujeto imponente de casi dos metros de altura y bigotazos nietzscheanos que avanzaba, con un hambre voraz, en su búsqueda desesperada hacia la literatura.
«Cada vez que abríamos una puerta, se abrían diez mil más. Hubo un momento que tuvimos que poner como un freno porque si no el libro iba a ser más largo que Los Sorias», le cuenta Sebastián Pandolfelli a Tiempo. Llegó a Laiseca luego de fascinarse con la lectura de El jardín de las máquinas parlantes (1993) y tuvo a su cargo el cuidado de las ediciones de los más recientes rescates editoriales de Lai: Hybris (2023) y Cuentos completos (2024).
Sobre el proceso de escritura a diez manos, detalla: “Nos preguntan si nos dividimos los capítulos y no: todos escribimos todo. Teníamos un drive en el que estábamos todos metidos, cada tanto alguno se llevaba un tema y escribía una chorrera así sobre eso. Después lo agarraban los otros cuatro y te destruían”.
“Era un hachazo al ego constante”, agrega Rusi Millán Pastori, quien dirigió Lai (2017), notable documental que retrata la intimidad de los míticos talleres en donde también surgieron, entre otros, Alejandra Zina, Gabriela Cabezón Cámara y Leo Oyola. De ese modo fueron forjando el tono del libro que es bastante novelesco, cuasi no ficción. De hecho, al final, se agrega un apartado de fuentes donde se detalla de dónde se extrajo cada dato o reconstrucción de escenas. Quisieron dejar una evidencia fáctica de todo lo que habían encontrado a partir de entrevistas a todas las parejas de Lai, amigos y gente que lo frecuentó; papeles personales y su propia obra literaria, ya que allí también vertía sus experiencias tamizadas de delirio, escatología, esoterismo y sexualidad desbocada.
Durante el proceso, que les llevó alrededor de dos años, encontraron desde entrevistas y fotos inéditas —algunas incluidas en el libro—, hasta una charla grabada en VHS en Camilo Aldao, su pueblo natal, sobre magia. Así reconstruyeron desde su trampolín a la fama producto del ciclo Cuentos de terror que narraba en el canal televisivo I-Sat, hasta la historia de su misterioso maestro Ithacar Jali, un veterinario y bombero, suerte de gurú esotérico, que frecuentaba el Bar Moderno junto a Lai, Marcelo Fox y demás integrantes de la bohemia de los años sesenta que quedó inmortalizada en la película Tiro de gracia (1969).
Colectivo Laiseca
La voz de Laiseca se va colando en diversos diálogos que reconstruyeron a partir de infinidad de charlas, entrevistas y anécdotas personales que narra Chanchín. La editora Ana Laura Pérez, en colaboración con Manuela Frers, fue fundamental en el proceso de amalgamar los diferentes registros. Le cuenta a Tiempo: “El proceso de edición fue ir encontrando no sólo la estructura sino también esos gestos de estilo que fundieran todas esas características que cada uno tenían en el mismo libro. Sin querer unificarlo. El desafío era que toda esa complicidad, diferencia, pluralidad, se transformara en una sola voz. No aplastarla toda para que coincidiera sino hacer que se volviera una forma expresiva coherente a lo largo de todo el libro. Ese fue el desafío y creo que se consiguió. Hubo muchísimo proceso de reescritura y reflexión».
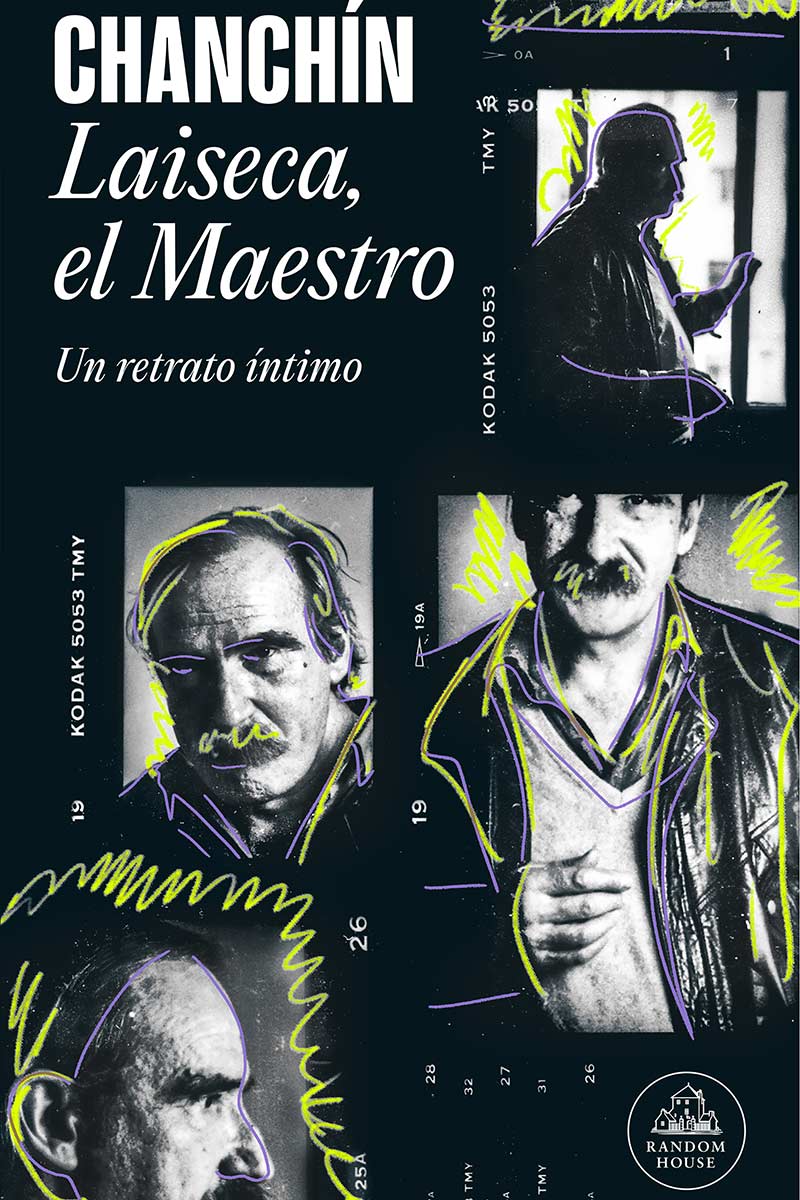
Selva Almada, finalista del Premio Booker Internacional por su novela No es un río (2020), agrega que el proceso de escritura “fue bastante complejo. El texto pasó por varias etapas de corrección, edición, reescritura, pulido, hasta poder conseguir finalmente esa voz. Fue una de las cosas más difíciles de un proceso grupal donde todos somos escritores y cada quien tiene su estilo”.
Revela algo que descubrieron durante el proceso de investigación y que resultó revelador. Surgió a partir de una entrevista con el escritor, poeta y performer Fernando Noy: “nos dio un panorama diferente. Lai se autopercibía como el último orejón del tarro, alguien que había pasado desapercibido en la escena de esa época y el relato de Fernando fue completamente otro. Vimos un Lai compenetrado con la escena alternativa de esos años. Un Lai que participaba de performances, que había escrito una obra de teatro y que había sido tenido en cuenta».
También agrega algo de la intimidad de su maestro, descubierta luego de entrevistar a sus afectos: “A través del relato de la mamá de su hija, conocer más a fondo toda esa época en la que vivió en Escobar, que fue la única casa que tuvo. Él hablaba de esa casa con mucha nostalgia. Luego la terminó vendiendo. No había muchos pormenores de esa época. De cómo era esa casa, de que por aquellos años con la herencia que había recibido de la venta de la casa del padre se pudo dedicar un par de años sólo a escribir. El relato de Susana de esa época era muy luminoso, un Lai que por fin podía entregarse a la escritura sin tener que hacer un montón de laburos que había hecho hasta ese momento que no tenían nada que ver con escribir. Ella lo recordaba como una época de mucha plenitud de él».
Natalia Rodríguez Simón, quien le cuenta a Tiempo que descubrió el taller de Lai casi de casualidad, comenta que “la escritura de este libro significó volver a juntarnos, recuperar ese espacio que habíamos perdido con la muerte de Lai” y suma una definición: “No me gusta llamarle biografía. Para mí es más un perfil. Una parte de su vida. Una versión de Lai”.
Revela un poco más de aquella intimidad única gestada en sus ya míticos talleres: «Eran muy particulares. No decía mucho cuando empezabas. Su idea era incentivar el momento creativo. Nos leíamos, lo ayudábamos con sus cosas, le hacíamos compañía. También entre nosotros. Terminamos un poco hermanados por la figura de Lai».
Guillermo Naveira, el quinto Chanchín, asistió al taller de Lai durante un tiempo de forma individual. Recuerda una anécdota genial: “El primer día que fui me convidó cerveza natural y me leyó ‘La caída de la Casa Usher’ de Poe. Recuerdo que, en un momento, se me cayó toda la cerveza encima de unos escritos que tenía ¡Me quería morir! El tipo me miraba y seguía leyendo”.
Rememora la intensidad de sus talleres: “Se emocionaba. Lloraba. Por momentos era perturbador y, a la vez, luminoso. Te contaba obsesiones del momento, quilombos de guita”. Sobre el proceso de escritura, agrega: “Fue revelador y un viaje. No queríamos hacer una biografía convencional. Fue un poco caótico pero creo que lo logramos”.
Aporta un poco más acerca de aquel vínculo que sellaron en los talleres: «Lai fue bastante transformador para nosotros. Un punto de giro. El taller era mucho más que un simple espacio. Lo recordamos a veces como los años felices. Teníamos una cotidianidad rozando lo familiar. Implicaba un montón de cosas que trascendía lo literario. Lai siempre fue un tipo muy generoso. Era imponente, una supernova. Tenía luz y oscuridad, era tremendamente humano. Siempre me impactó que era consecuente con su obra: era lo que escribía y eso configuraba todo un universo».

Apadrinado por autores de la talla de Piglia, Fogwill o Aira, este libro funciona como puerta de entrada al universo de uno de los escritores argentinos más peculiares. Por medio de su vida es posible rastrear huellas no sólo de su obra sino de parte central de nuestra cultura.
Pandolfelli se emociona y sus ojos brillan mientras evoca a su maestro contando una anécdota tras otra. De su billetera sacó un paquete vacío de cigarrillos Imparciales que él mismo fue a comprar el día del responso de Lai en la Biblioteca Nacional. Dicha escena está narrada en el libro: “Mientras esperaban el turno, Julieta sacó un atado de Imparciales empezado. En la Biblioteca, antes de sellar el féretro, había metido algunos cigarrillos para que acompañaran a su padre en el viaje. Convidó los que quedaban, los cigarrillos se encendieron y se compartieron porque no había para todos, y hasta los que no fumaban dieron una pitada en honor a Lai”.
Encuentra otro giro: “En esta época, en la que se exalta el individualismo, hacer un laburo como este, es un hachazo al ego zarpado donde nos fusionamos en algo colectivo en pos de la difusión de la obra del maestro. Diría que es casi contracultural”.
El libro confirma su entrega total hacia la literatura. Actitud que lo acompañó hasta sus últimos días en el geriátrico Osiris, lugar en el que terminó su última novela, Camilo Aldao, donde les preguntaba a sus Chanchines cuando lo visitaban, como si aún estuviera alrededor del fuego del taller, entre cervezas y cigarrillos: “¿Trajiste para leer?”.
Un fragmento de Laiseca
Trapeaba el piso gris de una oficina gris de Buenos Aires cuando vio la silueta de un hombre que se le hizo luz: barba, pelo largo, la actitud inconfundible de un intelectual de la época. Se acercó y le dijo que estaba recién llegado a la ciudad y necesitaba saber dónde se reunían los escritores. El hombre lo miró pensativo. Le mencionó la zona de “el bajo” en el centro de la ciudad. Con esa referencia terminó su turno. No encaró para el centro ese mismo día. Pensó bien, escribió un poco más lo que esperaba poder leerle a esa gente de la que no sabía ab- solutamente nada. Esa noche le costó dormir. Al otro día, después del trabajo, salió con varios manuscritos desordenados. Fueron calles y calles imaginándose un montón de cosas, cargado de inseguridades. ¿Podía confiar en el bar- budo ese? Como una señal, volvió a cruzarse con un tipo similar. Ese otro barbudo fue el que le mencionó el lugar: el bar Moderno. Por la avenida Corrientes pasó frente al café La Paz, donde se reunían artistas más politizados.
Llegó a la zona llamada “la manzana loca”: Florida, Charcas, Maipú y Paraguay. Aflojó, por fin, al ver el nombre del bar escrito en la ventana. Adentro, los clientes se recortaban en el humo de los cigarrillos, moviéndose de un lado a otro, venidos del Instituto Di Tella, la Galería del Este, la Galería del Sol y el bar Florida. El Moderno, que había abierto sus puertas en los años cincuenta, era el polo opuesto a La Paz y los del grupo de Corrientes: gran parte de los artistas que lo frecuentaban se desentendían de todo gesto político en favor de una actitud más “anárquica”.
Miró las mesas, analizó las posturas, los gestos. Se acercó a una y sacó algo para leer de un manojo de escritos en- vuelto en papel de diario. Les largó sus discontinuidades, con pinta de loco medieval; párrafos que décadas más tarde formarían parte de su obra:
«Mi cabeza está cerca de la masa crítica. Cuarenta megatones. Es un peligro. Alguien debería desmontarla. O quizá peor. Tal vez no sea un peligro para nadie y reviente para adentro haciendo polvo el instrumental». (El jardín de las máquinas parlantes).
«Cuando me dejó ella resplandecía: parecía una araña con piel nueva». (Un año con dos octubres, inédito).
Fragmento del libro Laiseca, el Maestro. Un retrato íntimo