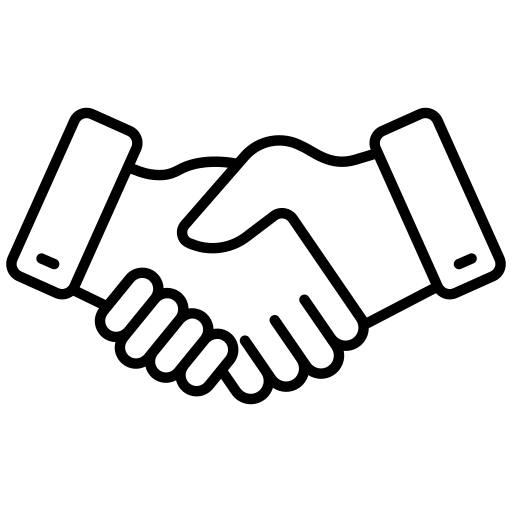Toda vida vale y su pérdida debe ser lamentada, especialmente si es de jóvenes, como los últimos tres homicidios que sucedieron recientemente. No se la puede reducir a una cifra, aunque necesariamente la epidemiología necesite de ello para comprender el fenómeno a nivel de una sociedad. Una recorrida por los medios en estos días nos da la impresión de una epidemia de inseguridad por homicidio doloso en el Conurbano que no coincide con los datos. Hay que cuidarse de los usos de la información.
Busqué fuentes confiables. La OMS considera epidemia el homicidio doloso cuando supera los 10 cada 100.000 habitantes. La Argentina tenía en 2023 una tasa de 4,4 por 100. 000 habitantes (la segunda tasa más baja de latinoamérica) y la Provincia de Buenos Aires tenía una tasa del 4,86 en el mismo período. Teniendo en cuenta el gigantesco y complejo conglomerado urbano que es, no es diferencia significativa. Luego ha estado en descenso. Estados Unidos tenía en 2020, y en aumento, una tasa de 6,7 cada 100.000 habitantes, o sea más alta que el país y la provincia de Buenos Aires.
Lo que se ha incrementado, y especialmente en jóvenes, es la mortalidad por suicidios. En 2020, y con las restricciones de circulación de ese año, el homicidio doloso ocupaba el tercer lugar en causa de muertes violentas, bastante por debajo de suicidio y accidentes viales. Colijo que lo que debe haber aumentado notablemente son esas dos primeras causas. El suicidio es hoy un riesgo aumentado especialmente en los jóvenes, ni hablemos de los accidentes viales.
Entonces: ¿Por qué se trabaja para generar esta sensación de riesgo de vida por homicidio? ¿Por qué se hace especial hincapié en el homicidio en robo, cuando los femicidios son, probablemente, el principal riesgo estadístico de muerte por homicidio doloso de las mujeres?

Reconozcamos que la pobreza y la desesperación son causales de violentación social, pero eso no explica porqué la principal potencia del mundo, que además tiene —en muchos estados—pena de muerte, tiene una tasa mayor que nuestro país. EEUU era el país con la mayor tasa de personas en situación de cárcel del mundo. No debe ser porque le falte encarcelamientos, pero aún así fue superado recientemente por El Salvador.
¿Entonces? ¿Por qué aquí se usa como argumento de la necesidad de mano dura, cárceles y por qué no pena de muerte? ¿Por qué se fogonea el goce retaliativo – el placer vengativo—en lugar de la búsqueda real de soluciones?
La ciudad de Argentina que supera la tasa epidémica de homicidio doloso es Rosario. Una lamentable complejidad que supera este escrito. Pero el hincapié en los medios es el conurbano bonaerense. No se trata de negar los problemas, simplemente se trata de preguntarse qué intereses tratan de capitalizar el dolor y el temor con otros fines.
No se trata de indignarse y calmar la indignación pensando en castigos. Claro que es indignante la muerte y de jóvenes, pero se trata de no dejar que nos capturen la indignación para fines que no tienen nada que ver con cuidar la vida.
(*) Alicia Stolkiner es licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud mental. Es Doctora Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha recibido distintos reconocimientos académicos por sus investigaciones en salud pública/salud mental entre ellos ser reconocida como Investigadora Correspondiente de CONICET. Fue profesora Titular Regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dese 1985 hasta 2021.