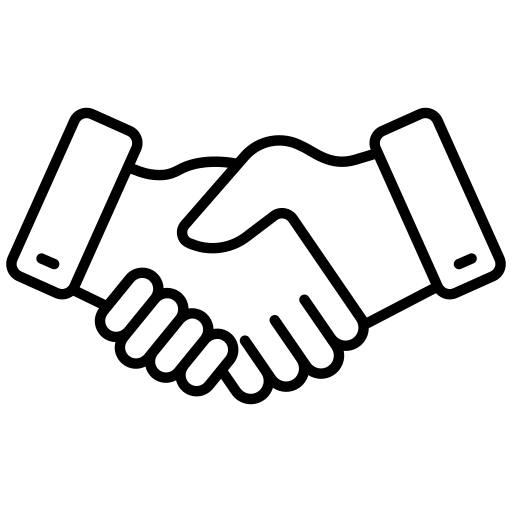Katya Adaui (1987) es peruana, pero desde hace seis años reside en Argentina. Vino a hacer la maestría de escritura creativa que dirige María Negroni en la Universidad Nacional de 3 de Febrero (Untref) y luego de terminarla, volvió a Lima. Pero su estadía allí no duró mucho, porque decidió que quería vivir en Buenos Aires. Aquí se desempeña como docente en la carrera de Artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
A través de Páginas de Espuma, publicó recientemente un libro de cuentos, Un nombre para tu isla, que fue seleccionado como uno de los cinco finalistas del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. Con él confirma, una vez más, el lugar que tiene ganado en la literatura. Adaui es autora de otros dos libros de cuentos: Geografía de la oscuridad (Premio Nacionales de Literatura 2023 de Perú) y Aquí hay icebergs (traducido al inglés por Charco Press); dos novelas: Quienes somos ahora y Nunca sabré lo que entiendo y cuatro libros infantiles.
Un nombre para tu isla no es un conjunto de cuentos reunidos, sino que está concebido como una unidad, lo que en Adaui es una constante cuando escribe narrativa breve.
A partir de personajes particulares, aborda algo tan universal como es el carácter insular de los seres humanos, una suerte de sentencia que nos condena a rozar el borde de los otros, sin poder llegar al centro y a la consecuente soledad que eso produce.

Katya Adaui
–Aunque tus cuentos son distintos entre sí, creo que tienen algo en común y es que sus protagonistas son personas que están en tránsito, que van de un lugar a otro o de una experiencia a otra. Ese tránsito también puede ser interior. Esto denota que el libro fue pensado como una unidad. ¿Es así?
–Sí, es así. No trafico textos viejos para libros nuevos (risas). Siempre pienso en una unidad de conjunto. En general, lo primero que aparece es el título que comienza a acosarme. Quiero escribir cosas muy diferentes entre sí, pero que, al mismo tiempo, se integren.
–En este caso, el nombre del libro me hizo pensar en el existencialismo, en el ser “arrojado al mundo”, en la soledad insular de cada ser humano.
–Tal cual. Creo que escribí todo esto bastante agotada de las mudanzas, bastante agotada del sueño de las vacaciones en las que por fin iba a descansar y también agotada de la inmediatez, de la respuesta rápida para todo. Pensaba que lo que siempre me acercaba a otro por más que hubiera cierta distancia era, quizá, adelantarme y pensar “es probable que esta persona también la está pasando mal como yo en algo”.
Mi manera de acercarme es reabrir la comunicación: “hola disculpa, no te escribo desde hace un mes, pero quiero saber cómo te fue, cómo pasó esto o cómo pasó lo otro”. Pensé en la insularidad viniendo yo también de una isla como es Lima para mí. La isla es una geografía que siempre se transforma. Parece hecha de un día para otro, pero no es así. La isla se ha reinventado por milenios y su geografía es muy cambiante, como nosotros.
–¿Es posible romper la insularidad?
–La forma de romper con esa insularidad para mí es hablar, hablar para decir necesito, deseo y qué es lo que necesitas y deseas tú. Cuando comencé a pensar así, mis personajes fueron tomando una psicología que se caracterizaba por estar en tránsito y estar ansiosos.
–La ansiedad que padecen tus personajes es una marca de época.
–Sí, la ansiedad es una marca de época igual que el insomnio y la desesperación. También es un fantasma de época que el miedo esté más dentro de nuestras cabezas que en la realidad.
–Es que la soledad sobredimensiona todas las cosas y el carácter insular es eso, un estado de soledad.
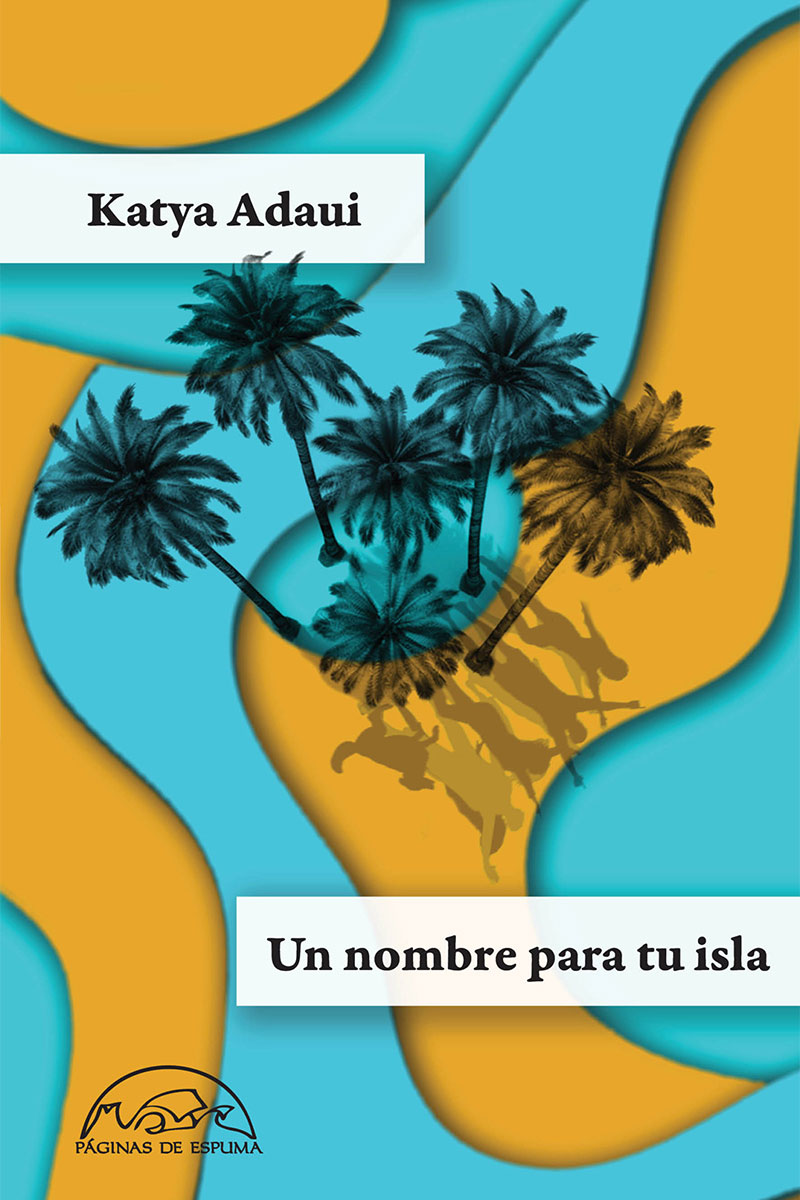
–Es cierto, en la soledad todo se vuelve amenaza.
–¿Cómo fueron surgiendo los cuentos? ¿Alguno se convirtió en un estímulo para escribir otro? ¿Cómo fue el proceso de su aparición?
–El primero que escribí es justamente el que aparece primero en el libro. Ese me dio un tono, me hizo descubrir que quería trabajar con falsos narradores, que quería que estuviera presente el tema de la mentira.
–¿Por qué?
–Supongo que por mi pasado y presente como periodista en estos tiempos de la posverdad. Me gustaba que también en la ficción se mintiera. Me parecía algo inocuo pero muy incómodo para quien leyera y que era para mí un reto escribir de ese modo Eso me dio un humor, una mirada un poco sarcástica.
Una chica mira a los demás con desconfianza, con sospecha cuando, en realidad, era ella misma la que tenía lo que veía en los demás. Este primer cuento me dijo “se te acabaron los duelos de los libros anteriores. Ahora te puedes reír como se ríe en la vida”. Lo disfruté mucho. Los demás surgieron en momentos distintos.
–¿Tenés una costumbre o un método para escribir?
–Sí, tengo el método post-it (se ríe).

–¿Y en qué consiste?
–Tengo pos-it de diferentes marcas para que haya más variedad de colores y ningún color se repita. Entonces pongo el título del cuento, a quién le pasa lo que cuento, si lo cuento en primera, segunda o tercera persona. Agrego si hay animal, si hay planta, es decir qué reinos hay. Los pongo en mi cuaderno o los voy dejando en distintos lugares de la casa. Así voy probando y poniendo los títulos.
En mis cuentos hay muchos varones entonces dije «voy a poner a las mujeres primero y voy a poner los cuentos en que cambia el mundo en el medio». Al final, puse un aterrizaje menos forzoso, un cuento luminoso. No soy tan inteligente, tengo que pensar todo mucho.
–Creo que hay por lo menos dos tipos de escritor: el que tiene todo planificado antes de sentarse a escribir y el que se larga a escribir para saber, precisamente, qué quiere escribir. Entonces, escribe una primera frase y siempre la primera frase está preñada de sentido y entonces empieza a tirar del hilo de esa frase para descubrir qué es lo que hay en ella. Así le aparecen cosas que no sabía que tenía dentro. ¿Con cuál de los dos tipos de escritor te identificás?
–¿Tú qué crees?
–Que quizá sos cerebral en el primer momento y luego te abandonás a lo que suceda en la escritura.
–Mira, tú dijiste algo muy lindo: que la primera línea está preñada. Eso me gustó porque para mí hay que maternar el texto porque cuando te sientas a escribir, nace un misterio. Yo no sé nada, pero reconozco que muchas veces parto del título. Yo quería escribir un cuento que tuviera las palabras tripulación, puertas en manual, cross check y reportar (ése es el título del su primer cuento de su último libro).
Cuando la aeromoza dice eso yo me paro y tengo todo listo y luego me digo pero si no podemos salir de acá, entonces me siento y espero. Yo no planifico nada, pero sí anoto cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, alguien me contó que una vez estaba en un restaurante en el centro de Lima, entró un sicario y mató a alguien que estaba a su lado. Eso lo utilizo en el cuento, el de los abogados. Esto fue hace 20 años. Ahora en Perú el sicariato es un gran problema. Hace 20 años ni lo llamábamos sicariato.
–¿La situación es peor que entonces?
–Mucho peor. Yo tomo nota de esas noticias y a veces trato de ver si las puedo escribir. También reparo en títulos que me encantan. Por ejemplo, una vez leí uno que decía: “Papá Noel tiene a sus hijos enterrados en el jardín”. Me pareció un titular genial, pero mientras escribía me di cuenta de que no podía matar niños, entonces, en mi libro de cuentos anterior creé un Papa Noel que era donante de semen. A veces escribo por lo que no puedo escribir, como algo contrafáctico.
Me siento frente a la compu y pienso, por ejemplo, en un niño en la playa. Me pregunto cómo sería ese niño y me sale la primera línea, la del cuidador diciendo: “Nadie le hablaba ni para preguntarle cómo estaban las torres, ni si quería una toalla…”. Una línea le tira a la otra de la lengua, pero hay que estar para que esa línea ocurra.
–Hay que estar atento a lo que dice la propia lengua.
–Totalmente. En ese cuento del niño que parece tan simple yo me daba cuenta de que la tercera persona tenía que pasar a primera y volver a ser tercera, de que tenía que probar las voces, ver cómo hablaba el niño, cómo era. A veces voy borrando. Primero puse que tenía un chupete en una cajita, luego puse que tenía un zapatito. Es que yo había visto un muchacho con un bebé que tenía un chupete al lado del abrelatas. Voy probando cuáles son los detalles que hacen que el cuento funcione mejor, porque no lo sé a priori.
Aquí, por ejemplo, cuando un niño se pierde en la playa, alguien lo carga sobre los hombros y todo el mundo aplaude. Me conmovió muchísimo porque creo que desdramatiza la situación y el niño, al escuchar los aplausos, siente que está en su propia obra de teatro y se va su preocupación. Pensé «aplausos para un niño perdido» y esa frase la anoté, anoté lo del chupete y salió un cuento.
Estoy siempre muy atenta a lo que veo, a lo que escucho, ese recuerdo puede volver y convertirse en un relato. Las primeras veces que vine a la Argentina leí en una pared “los únicos privilegiados son los niños”. Yo había venido de turista, no sabía entonces que esa frase la había dicho Perón y escribí todo un cuento para usar esa frase que me había parecido preciosa. Toda frase es un bosque.
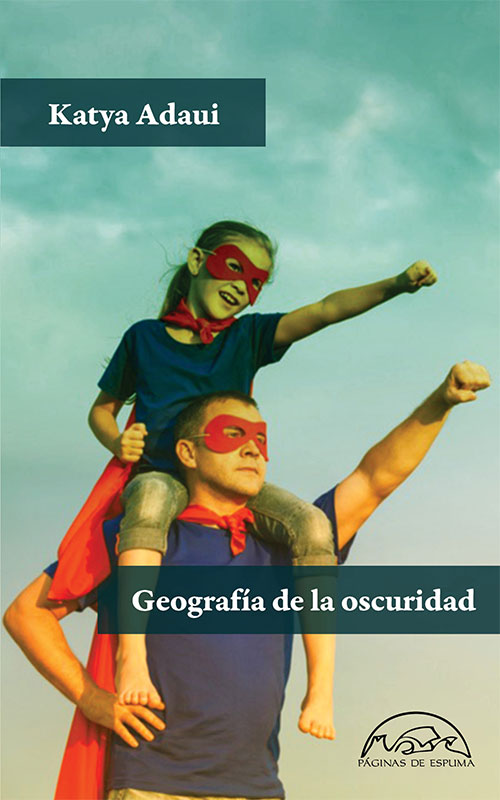
Los libros de duelo
–¿Qué es lo que más te seduce del hecho de escribir o qué crees que te impulsa a hacerlo?
–Que nunca sé qué es lo que me va a dar la memoria o la experiencia, el hecho de que seamos un archivo inagotable de cosas que no sabemos que tenemos. Mis libros anteriores a Un nombre para tu isla eran libros de duelo y yo pensaba qué iba a escribir cuando se me acabara el duelo y, de pronto, encontré algo más luminoso, más de la gracia que no pensaba que iba a encontrar.
–¿Por qué eran de duelo tus libros anteriores?
–Porque mis dos padres murieron muy seguido, mis dos hermanos tuvieron problemas psíquicos y yo quedé como adulta responsable de toda esa situación. Mis duelos los hice con la terapia y con la escritura. Recién pude escribir este libro cuando terminé mi duelo. Su material es muy diferente del material que he escrito antes. Por suerte, siempre hay un archivo de material genético, el ADN de la memoria que constantemente está cimbrando como pidiéndome “escríbeme, escríbeme”.
Borges, el gran novelista
–Vos escribís cuento y también novela. ¿Sabés a priori el género de lo que vas a escribir?
–Esto sí lo sé. Sé que un material es para cuento, por ejemplo porque lo escribo en un solo archivo y comienzan a rondarme muchas voces. También escribo para chicos. Reconozco si algo es para cuento, para novela o para chicos, pero nunca les impongo a los textos la obligación de convertirse en un libro. Lo que más me gusta es escribir cuentos.
–Entonces estás en el país indicado, porque Borges es «el» cuentista. Aunque el cuento se vende mucho menos que la novela.
–Sí, en Perú también es así, a tal punto que cuando era chica estaba convencida de que Borges era novelista. No podía creer que alguien tuviera tanto prestigio siendo cuentista. También yo vengo de un país de cuentistas, sobre todo Ribeyro, que fue de muchísima ternura en la infancia.