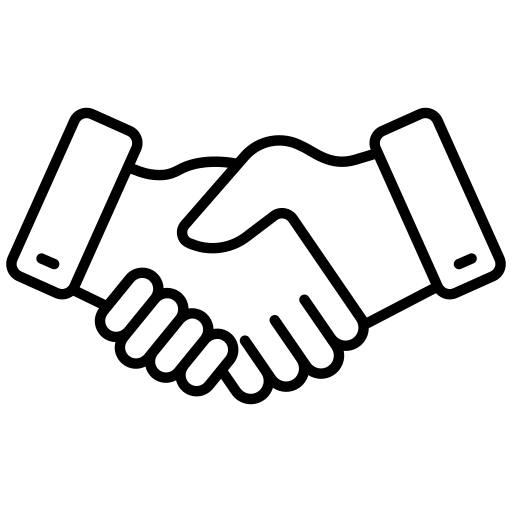1.
Más allá de la movilización de un imaginario algo gastado, de símbolos y discursos harto conocidos, más allá de la repetición de lo mismo fácilmente identificable en la convocatoria, en los cánticos, en los eslóganes, más allá incluso del aire entre derrotista y melancólico, cabe una pregunta: ¿alentará la movilización en respuesta a la condena a Cristinta discusiones y tensiones productivas por debajo de las conducciones?, ¿cómo se relacionarán las luchas concretas y una diversidad de espacios y prácticas que no se ajustan a la liturgia peronista con esta respuesta a la proscripción de Cristina?
El punto de vista del burócrata o del aspirante (una vez más) a un cargo o al sistema de reconocimientos propio del progresismo, no tiene matices ni supone discusión alguna. Para la rosca el cálculo es uno solo: adherir a un hecho que aglutina y genera posibilidades electorales… si es que las genera. En ese terreno, no es muy difícil advertir que hacia la interna peronista y, por añadidura, del progresismo hay una pulseada favorable a Cristina frente a Kicillof y, más profundamente, se resiente la posibilidad de construcción de una máscara política para lo popular con espacio para la novedad. Si La Cámpora se empodera como árbitro del peronismo, no habrá nada nuevo bajo el sol y los días peronistas no pasarán de un comentario climático.
Pero si el fallo amañado y proscriptivo contra la ex presidenta –por parte de una Corte Suprema rancia, reducida a tres tipos que funcionan como brazo ejecutor de poderes permanentes de la Argentina– rebota en apropiaciones diversas por parte de sectores populares, organizaciones y nuevos emergentes, habrá tela para cortar. Rubén Mira señala la necesidad de prestar atención a lo que ocurra más allá de la conducción partidaria, como entreviendo una porosidad posible, tensores por abajo que generen otras condiciones. La vitalidad de la que seamos capaces dependerá, en parte, de la multiplicación de encuentros entre quienes sostienen luchas y experiencias situadas: desde el Garraham hasta las postas de la ciencia y la producción, desde la crítica al desguace del Estado hasta los jubilados, pero también la trama del ambientalismo, los feminismos y disidencias, la pelea contra la violencia institucional, las universidades, los clubes de barrio y cada pequeño foco o cada red que albergue la posibilidad de otra cosa.

Por ahora no podemos evaluar ni la acumulación de situaciones de lucha ni las posibilidades de expansión a partir de la movilización en apoyo a Cristina. Como tampoco el resto con el que cuenta el gobierno. Por ahora el PJ se cierra en la lógica electoral y busca la máxima capitalización de la detención y prisión domiciliaria de la ex presidenta. Se elucubran posibilidades por arriba; no sabemos, en cambio, lo que pueda enhebrarse por abajo.
2.
Cuando las marchas son grandes se manifiesta una fuerza. La fuerza de lo que es voluminoso. Y si ese volumen tiene algo que ver con la necesaria contestación a un momento político oprobioso como el que vivimos, es importante destacarla. ¿Es una brasa caliente para el gobierno? ¿Tiene algo que ver con las dos movilizaciones que hasta ahora dejaron alguna marca, como fueron la universitaria de abril del año pasado o la del “Orgullo antifascista…” de febrero de este año? Es la tercera movilización en importancia (como en volumen), pero a primera vista no hace serie necesariamente con las anteriores.
Conocemos la capacidad de organizarse de nuestro pueblo para forzar salidas cuando parece no haberlas. Tal vez, la última experiencia en ese sentido fue la década del 90 y la acumulación de pequeñas batallas en todo el país, de manera transversal, no siempre con grandes herramientas conceptuales o políticas, pero no pocas veces con osadía y apertura. Fue esa serie de luchas la que generó condiciones para que 2001 no se agotara en una crisis económica (el fin de la convertibilidad) y política (el agotamiento de la representación). Emergió una vitalidad que hizo posible una agenda callejera, una diversidad de formas de asociación y de escalas, desde el emprendimiento más minúsculo hasta la CTA y el FRENAPO, desde la Red Nacional de Mujeres de la UATRE hasta el proyecto cartonero… y las redes barriales, las cooperativas, las ferias, las asambleas, los reductos desbordados por un deseo de pensar y vivir de otro modo. En definitiva, una base de sustentación material en capacidad de forzar a las viejas estructuras a corresponder como les fuera posible necesidades y expectativas.
Pero si el 17 de octubre queda tan lejos que ni vale la pena compararlo con la movilización en apoyo a Cristina, el 2001 también se cerró y hoy lo revisamos desde otras condiciones materiales y anímicas, buscando ahí claves y asumiendo la lejanía al mismo tiempo. La experiencia política popular más cercana, aquella del armado electoral para derrotar a Macri –con el hito detrás, de la movilización en diciembre de 2017–, y la potencia transversal de la ola feminista, no se agotan en el Estado ni en la consecución de derechos. Incluso, forzando el argumento, se puede conjeturar que el Estado y la gramática en exceso normativa resintieron la vitalidad de esas expresiones. 2019 incorporó sectores irrepresentables, grupos que fueron amasando una campaña política “amateur”, con reuniones, videos, intervenciones callejeras y virtuales, es decir, un elemento dinámico que contribuyó a darle otro aspecto a la ingeniería electoral. De hecho, creemos que no era necesaria la figura de Alberto Fernández para asegurar el voto de sectores no kirchneristas. Lo escribimos apenas fue ungido de manera opaca (sin interna ni discusión democrática) y comunicado de modo casi impolítico (con un video por las redes): un presidente rosquero que auguraba la reducción de la política a la rosca.
La victoria estuvo acompañada por una plaza (el 10 de diciembre de 2019) que casi duplicó en volumen a la del pasado miércoles. Pero, a diferencia de esta última, la bronca tenía por objeto a la derecha rancia y las posibilidades de impugnar de manera contundente todos los lugares comunes del neoliberalismo, incluso de librar una batalla contra la deuda y otras cuestiones estructurales parecían abrirse. Pero la potencia que asomaba no tardó en disolverse y, en cambio, creció la impotencia típica del poder institucional cuando pasa de ser promesa de transformación a excusa de inmovilismo. Sosteníamos, entonces, que, por la sola raigambre popular del voto, el gobierno iba a pagar costos políticos y soportar embates por parte de sectores de poder concentrado. Entonces, el desafío pasaba por adoptar políticas que estuvieran a la altura de los costos que de todos modos iba a tener el gobierno. Pero no fue así y el gobierno pagó costos por lo que no hizo. El caso de Vicentín tal vez resulte emblemático al respecto.
3.
La memoria inmediata hoy no parece tener que ver con ese efímero portal abierto en 2019. La crisis de legitimidad cala profundo, ya no se trata solo del Estado que, según la propia Cristina concede (y concede demasiado), “debería ser más eficiente”, sino de lo público en tanto tal. Colocar el problema en la eficiencia reduce la política a la gestión –discusión muy vital en 2001–, del mismo modo que colocar la expectativa en Cristina reduce la capacidad de engendrar nuevos posibles a la gestión posibilista. Es cierto que los liderazgos se co-construyen, que se hacen con las proyecciones populares, los imaginarios que surgen del roce de cuerpos y hechos, aparte de las virtudes y azares que convergen en quien ocupa la posición de líder. Pero también puede ocurrir que una figura de liderazgo convierta a las causas que supuestamente anuda, en un blanco fácil. No se puede decir de la “justicia social” que es corrupta o verticalista, o que cuenta cuentos por izquierda y elije candidatos por derecha; pero sí se puede acusar de eso y de otras cosas a quien lidera. Los progresismos latinoamericanos de las últimas dos décadas tuvieron su suerte atada al arma de doble filo de sus liderazgos. Evo Morales presa de su propio referendo y el golpe de Estado posterior, Rafael Correa exiliado tras romper con el movimiento indígena, Lula Da Silva preso y luego liberado para volver a costa de una alianza con la derecha. Y ahora Cristina.
El consuelo que repiquetea tiene que ver, una y otra vez, con el enemigo que se tiene enfrente. La idea de que el enemigo define la propia grandeza. Entonces, si “van por Cristina”, será porque ella encarna los justos intereses populares. Pero puede ocurrir incluso lo contrario… que el “enemigo” elija a quienes considera convenientes, justamente, no a quienes realmente lo pongan en peligro. Hoy “el enemigo” toma la iniciativa y, si bien el campo de los efectos no se caracteriza por obedecer a las intenciones de quien “mueve la ficha”, la jugada y los jugadores no pueden ser desconocidos. En todo caso, la relación de Cristina con “los poderosos” ha sido heterogénea.
4.
La movilización que tuvo lugar no deja de ser identitaria y, en ese sentido, el imaginario preponderante no parece desbordar las artimañas de una dirigencia que supo obturar dinamismos, traicionar el mandato e incluso entregarnos a un momento político como el que atravesamos. Suena algo irrisorio el estribillo “vamos al volver” y, sobre todo, impreciso, ya que sería “vamos a volver a volver”. Es cierto, pierde ritmo y mística, pero perdemos mucho más que eso si no escuchamos el ruido que supone.
No es fácil ni conviene olvidar que fue La Cámpora bajo el mando de Cristina quienes promovieron a Massa como superministro y que el gobierno loteado que armaron completó diez años muy mal trechos en términos de política electoral e institucional: 2013, derrota de Insaurralde (candidato del Frente para la Victoria) con Massa, 2015, derrota de Scioli (elegido a dedo por la ex presidenta) con Macri, 2017, derrota de Unidad ciudadana (con Cristina encabezando en la provincia de Buenos Aires) con Bullrich y el macrismo gobernante, 2019, victoria pírrica con otro candidato de derecha elegido unilateralmente por Cristina para avanzar en una forma de gobierno equívoca e ineficaz, 2023, derrota de Massa con Milei, un Massa que, apenas vencido, se fue a trabajar a un fondo buitre.
En el fondo, así como la solución no pasa por Cristina ni mucho menos por el PJ, tampoco son ellos el problema, sino una estructura mental de la militancia, una forma de su deseo, su gramática y las prácticas a las que se acostumbró. Es ahí abajo donde está la pelea, donde se necesita el debate acalorado, donde se tienen que sincerar las negociaciones y las aspiraciones. Es entre todas las experiencias territoriales, culturales, sociales, institucionales o no, que vive alguna posibilidad de confrontar con el gobierno y, más ampliamente con los consensos en torno al ajuste, el endeudamiento, la represión, la privatización de lo que es de todos.
5.
¿Qué nos toca a quienes, desde luchas concretas o desde una cultura de izquierdas, no formamos parte de la identidad de marras? Seguramente, no volvernos los partners flacos o testimoniales de la estrategia de un peronismo redivivo. En todo caso, el desafío pasa por la construcción de una fuerza contenedora de lo irrepresentable, con perfil propio, que pueda acompañar a los sectores populares bajo el paraguas del peronismo (o no solo), desde una acción y punto de vista dinámico, con capacidad crítica y vocación de invención y apertura. Sin esa base material con su vitalidad específica resulta muy difícil contar con un agente capaz de incidir en la relación de fuerzas interna del cada vez más espectral “campo popular”. Nuestra cautela, en principio, consiste en no ceder a la lógica de la rosca y la identidad, para no volver a quedar a las puertas de una decepción anunciada.
Fingir demencia no puede ser la base de nuestro acompañamiento a lo que genere la movilización del miércoles. Más allá de que es menester insistir en que sin articulaciones a diverso nivel con otras vitalidades, el affair Cristina no alcanza. Ya lo decían sus feligreses en la antesala del armado del Frente de Todos: “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede”. Esa frase que pretendió un alcance electoral nacional, ¿hubiera retenido su valía para la tercera sección del conurbano bonaerense?
¿Qué alcance tiene, en cambio, el recuerdo fresco de la inflación heredada, es decir, de un dato tan epidérmico como prescindente de explicaciones? Y hacia adentro, ¿qué balance hacer sobre la conducta política de los principales referentes de la última experiencia peronista? No hay demasiado que averiguar respecto de ciertas prácticas. El resultado del Frente de Todos está demasiado cerca como para hacernos los zonzos. Por otro lado, no debemos olvidar que la jugada no nos pertenece, es decir, que, por un lado, fueron los poderes fácticos quienes movieron la ficha y, por otro, es un PJ envuelto en internas inexplicables y miserias a cielo abierto el que vuelve a pedir “unidad”. Es comprensible el entusiasmo de muchos compañeros y compañeras, comprensible desde un punto de vista sintomático. En medio de un panorama gris, la sensación de que algo se mueve contagia y genera algo de adrenalina adicional. Pero no confundamos adrenalina con vitalidad. Tampoco apostar al derrumbe del engendro económico del gobierno es en sí mismo una gran estrategia. Y, de hecho, tal vez no necesitemos grandes estrategas, sino táctica y espíritu conspirativo… menos esperanza y liderazgo y más protagonismo social, el que se pueda, como se pueda. Por ahora, incertidumbres.
Ariel Pennisi es ensayista, docente e investigador (UNPAZ, UNA, IIGG-UBA), codirector de Red Editorial (junto a Rubén Mira); autor Nuevas instituciones (del común), Papa Negra, Globalización. Sacralización del mercado; coautor de La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco) –con Miguel Benasayag-; Del contrapoder a la complejidad –con Raúl Zibechi y Miguel Benasayag-; El anarca (filosofía y política en Max Stirner) –con Adrián Cangi; entre otros.