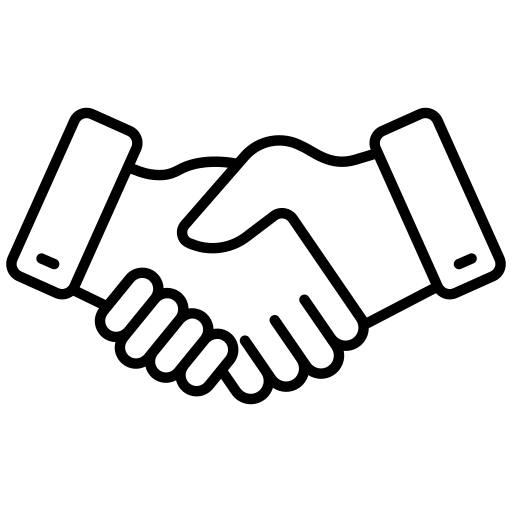“Hola: este libro quiere hacerte llegar historias de nuestro querido Manuel Belgrano, uno de los primeros en pensar la patria. Un gran hombre que lo dio todo por este país mucho antes de que se llamara Argentina. Se preocupó por la niñez, la educación, los derechos de la mujer, el cuidado del medioambiente, la libertad y la justicia para todos, lo que él resumía en una hermosa frase: ´buscar el bienestar general´”
De esta manera Felipe Pigna interpela a sus lectores en la introducción de Los cuentos de Don Manuel. El legado (Planeta). La historia comienza con el relato de Mónica Manuela, hija de Belgrano que, a los 14 años, recibe a través de un amigo de su padre, Celedonio Balbín, unos cuentos destinados a ella y a su hermano mayor, Pedro Pablo, hijo de otra madre y cuya existencia ignoraba.
Esos cuentos refieren distintos momentos de la vida de Belgrano, desde sus días de infancia hasta el viaje que realiza con Rivadavia a Londres, la declaración de la Independencia y su regreso a su casa de la niñez con su salud seriamente deteriorada. Muestran, además, los aspectos más salientes de su vida que no son precisamente aquellos por los que pasó a la historia.
-¿Cómo es ponerse en la piel de Manuel Belgrano para dirigirse a los más chicos?
-Es una linda experiencia con mucha responsabilidad porque me dirijo a los chicos que son un público maravilloso e inteligente. Me parece detestable esas frases “adultas” como “es un pensamiento infantil” o “es algo que hasta un niño puede entender”. Creo que los chicos son, como decía nuestro querido Eduardo Galeano, “sentipensantes”, le agregan al raciocinio la cualidad de la sensibilidad. Son lectores interesantísimos y exigentes. Ponerme en la piel de Belgrano tiene que ver con haberlo leído tanto, haber trabajado tanto en su biografía y animarme a decir algunas cosas por él que sé que las diría. Por supuesto, hago esto sin salirme de la verdad histórica ni convertirme en “médium”. No me apropio de sus palabras, tomo textuales de su autobiografía. La ficción pasa por el marco, por el contexto, pero no por el contenido histórico. En esta linda experiencia trabajé nuevamente con Augusto Costhanzo, quien hizo las ilustraciones. Hay una comunión entre nosotros porque este es el cuarto libro que hacemos juntos. Siempre nos vamos consultando cuál sería la ilustración apropiada para tal o cual momento y a veces es complicado resolverlo porque no existen escenas sobre eso y hay que imaginarlas.
–Historia solía ser considerada una materia odiosa, pesada. Pero a partir de libros como los tuyos y de experiencias como la de Pakapaka en la que la cuentan personajes muy queridos por los chicos como Zamba, me parece que las cosas cambiaron mucho. ¿Es así?
-Sí, totalmente. Creer que a los chicos no les gusta la historia es un prejuicio. Lo pude comprobar visitando escuelas antes de que tuviéramos la desgracia de esta pandemia. Iba una vez por semana o cada quince días a responder preguntas. Los chicos trabajaban sobre un tema con los docentes en la semana previa y se daban unos diálogos y unos debates interesantísimos. Ellos tienen una mirada diferente, sin grietas y sin las maracas que tienen los adultos. Por eso creo que cuando se habla de un “razonamiento infantil” esto debería ser dicho como un elogio. Ojalá pudiéramos razonar como razonan los niños. Tienen una creatividad que se ve en los dibujos. No hay límites, pueden dibujar una gallina verde o un camión volador. Eso es lo que no deberíamos perder. Menospreciar el pensamiento de los chicos habla de cierto temor que el adulto le tiene al niño que es un ser tan luminoso y tan potente. Creo que durante siglos el mundo adulto no ha hecho otra cosa que tratar de contenerlo, limitarlo y también reprimirlo. Esto es lo que dice precisamente Manuel cuando habla de cómo eran las escuelas de su época. Los chicos se aburrían y eso había que modificarlo. Dice realmente Manuel Belgrano que los niños ven la escuela como un centro de tormento que no ser por el descanso del domingo, sería intolerable. Él sostiene que hay que cambiar los métodos de estudio, plantea la necesidad de una educación experimental. Después de las batallas de Tucumán y Salta, cuando le dan una fortuna de premio, él la dona para la construcción de escuelas y, además, hace los programas para ellas. Justamente lo que plantea es que una modificación sustancial en la manera de enseñar y aprender.
-Sin embargo, me parece que la figura de Belgrano no solemos asociarla tanto con la educación. El educador por antonomasia es Sarmiento.
-Claro, en esta historia de especialistas que tenemos San Martín cruzó los Andes, Sarmiento hizo escuelas y Belgrano creó la bandera. Pero el pionero de la educación argentina fue Belgrano, sin ninguna duda. Y esto no lo digo para quitarle méritos a Sarmiento, pero la primera persona que se ocupó muy particularmente de la educación fue Manuel Belgrano con este primer proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, algo que plantea por 1795 cuando estaba en el Consulado. Era la época del Virreinato y, por supuesto, no le hicieron caso.
-¿La hija y el hijo de Belgrano, que eran de madres distintas, se conocieron como vos lo contás en la introducción?
-Manuela Mónica y Pedro Pablo se conocieron, pero no de esa forma. Se conocieron luego de la muerte de su padre y tuvieron un lindo vínculo.
–En esa época este tipo de cosas deberían ser muy comunes.
-Sí, totalmente. Eran épocas de guerras, los padres se ausentaban, estaban muchos años fuera de la casa. Esto, lamentablemente, era algo muy común. Las mujeres eran heroicas, se quedaban a cargo de los hijos.
-Este año se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte. Es decir que Belgrano sólo vivió 50 años.
-Sí, acababa de cumplir los 50. Tuvo una vida muy corta y llena de problemas de salud. Era una persona que tenía que sobreponerse permanentemente a dolores en un contexto tremendo. Pensá lo que era vivir en combate en la soledad tremenda de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero. Es probable, además, que en esa zona haya adquirido el mal de Chagas que, obviamente, no estaba diagnosticado como tal en su época. Pero en la autopsia de Belgrano se ve un corazón muy agrandado. El médico que hace la autopsia, el doctor Sullivan, se permite un pensamiento muy metafórico cuando dice “como todos suponíamos, Manuel Belgrano tenía un corazón muy grande”. Pero estaba haciendo una referencia a una deformación que probablemente tenga que ver con el Chagas, que ya era endémico en la zona por las vinchucas y que, tiempo después, se supone que puede haber tenido, además de otra serie de cosas que también producen problemas cardíacos y también hepáticos.
-¿Crees que la Historia no le dio el lugar que merece?
-Absolutamente. No está reconocido como pensador que para mí es lo más importante. Belgrano es el primero que habla de igualdad de género, del cuidado del medioambiente. Dice que hay que plantar tres árboles por cada árbol talado, que la mujer debe acceder a todos los niveles de la enseñanza, habla de inclusión social, de la necesidad de promover la industria. Tiene un rol fundamental que la historia oficial no le otorga.
-¿Cuándo descubriste que podías contarles todas estas cosas a los chicos y te pusiste a escribir para ellos?
-Hace ya muchos años, creo que en 2005 o 2006. En ese momento empecé con la serie de historietas para chicos y adolescentes, que ya son 15 y que se están usando muchísimo en las escuelas como elemento disparador. Ahí arranqué con una serie de personajes y procesos: la Revolución de Mayo, Belgrano, San Martín, el Congreso de Tucumán, la Campaña del desierto, la Guerra del Paraguay. Todos estos temas me acercaron al lenguaje infanto-juvenil. Luego de las historietas, el primer libro que publiqué para esos lectores fue Mujeres insolentes de la historia 1 y 2. Me aflojé un poco más en la ficción con Los cuentos del abuelo José, donde me largo a armar cuentos que tienen que ver con ese personaje, su exilio, la relación con su nieta.
-¿Cómo es para alguien dedicado a la historia abordar la ficción?
-Muy lindo porque siempre lo había tenido guardado como algo para mí. Escribía pero no me animaba a publicarlo porque tengo mucho respeto por los escritores de ficción. Pero luego me pareció que era una linda posibilidad intentar la ficción desde los cuentos. Es una responsabilidad hacer ficción y, al mismo tiempo, respetar la verdad histórica, contar los hechos como sucedieron pero ponerles un poco más de color, algo de narrativa, es decir, recrear los documentos históricos y ponerles un poco más de onda.
-¿Por qué elegiste el libro sobre las mujeres y el de San Martín para debutar en la ficción?
-El de las mujeres fue casi un libro a pedido porque en las escuelas que visitaba las chicas me decían siempre que no había presencia femenina en los libros de historia y sentí que sería lindo hacer algo específico sobre mujeres porque tuvimos mujeres impresionantes en nuestra historia. Por eso escribí sobre 58 mujeres muy representativas en diferentes áreas: luchadoras, médicas, escritoras, políticas. Fue un libro muy bien recibido que hoy se utiliza en las escuelas y que lee también mucha gente adulta. El de San Martín era una idea que tenía desde hacía tiempo. Cuando viajé a Francia, estuve en las dos casas en las que vivió San Martín allí. Me pareció lindo recrear eso tan mágico que él cuenta sobre los atardeceres en Boulogne Sur Mer, al lado de la chimenea, con esas dos nietas tan traviesas que esperaban ansiosas que el abuelo les cuente algo de su vida o de algo sobre lo que está leyendo. Me emocionó mucho estar en sus dos casas. Me pareció que era algo digno de contar y también una manera de humanizar a San Martín, mostrarlo en su rol de abuelo tierno que contaba cuentos, hacía muebles para las muñecas de sus nietas y estaba muy atento a lo que les pasaba. Me parece que eso nos permite abordar a San Martín de otra manera, no desde el bronce tan lejano ya que él no era eso, sino alguien muy humano, muy empático.
-¿Cómo eras de chico? ¿Leías ficción, leías historia?
-Como la generación del 60 era lector de historietas que era una forma de leer literatura, porque en esa época había grandes historietas como las de Oesterheld y, por supuesto, Mafalda. Leía todo lo que andaba circulando por ahí. En cuanto a literatura, estaba la colección Robin Hood me iba comprando mi viejo. Aparecían grandes escritores como Jack London y también algunos episodios patrios. Recuerdo uno sobre la historia de Bouchard, el corsario franco-argentino. Leí literatura, pero no era un lector compulsivo. Esperaba los álbumes de oro de D’artagnan, del Tony que aparecían a fin de año y que era lo que leía en el interminable viaje a Mar del Plata en auto. Era eterno y había que llevarse algo para entretenerse.
-¿Y tu interés por la historia cuándo apareció?
-En la secundaria creo que a partir de tener una profesora muy mala y muy reaccionaria que nos hacía pensar a todos que tenía que haber otra historia diferente de la que ella contaba. Leíamos los libros de Astolfi, de Ibañez que eran realmente mentirosísimos. Luego, en quinto año, tuve una gran profesora, la profesora Elvira Giacometti que nos cambió el bocho a todos y me decidió a estudiar historia. Era el año 76, plena dictadura, y ella nos hacía pensar. Ahí me di cuenta de lo importante que puede ser la historia como elemento de análisis y de reflexión.