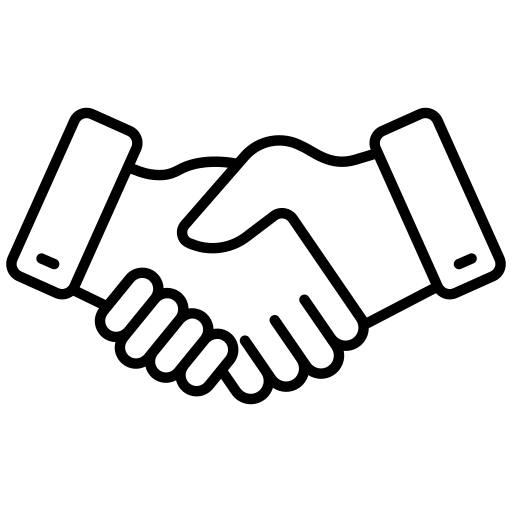En junio de 1976, María y Martín, militantes de 20 años, hicieron una promesa: si los secuestraban, intentarían “no caer con vida”. Morir juntos. Efectivamente, cuando fueron capturados, trataron de escapar arrojándose de los autos. Él fue derribado de un disparo y cayó muerto en el acto. Ella fue detenida en un centro clandestino y liberada dos años después. Mientras tanto, la madre de María hizo lo que muchas otras, desesperadas y sin información, también: consultó a un vidente que le dijo que su hija estaba viva, pero su yerno no.
Conversaciones con brujos o médiums, madres muertas que resurgen pidiendo ayuda, hombres siniestros y anacrónicos en su aspecto que irrumpen en una reunión familiar para revelar que tienen información sobre una desaparición ocurrida años atrás. Las experiencias paranormales son frecuentes en las narraciones de muchos familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, pero no suelen formar parte de lo que se cuenta públicamente.
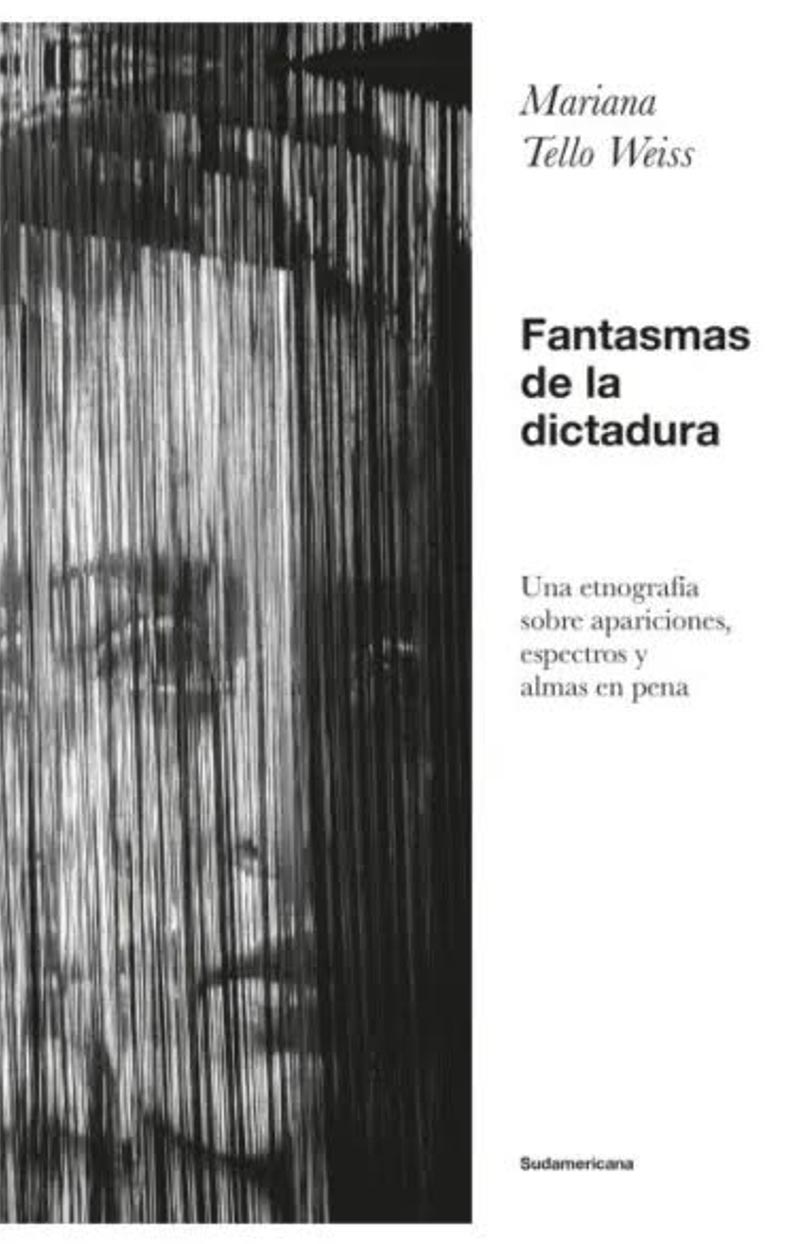
En Fantasmas de la dictadura: una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena, novedad de marzo de Penguin Random House, Mariana Tello Weiss presenta una investigación etnográfica desarrollada a lo largo de dos décadas que indaga en el lugar de “lo espectral” en la enunciación y en las vivencias en torno a los desaparecidos por la última dictadura cívico-militar argentina.
Pensar esta dimensión implica, como señala la investigadora Silvana Mandolessi, detenerse en “eso que no es ni sustancia, ni esencia ni existencia” y, sin embargo, está “presentemente vivo”. Se trata de esos restos que empiezan por regresar o, como dice el filósofo Eduardo Rinesi, de aquellos que han sido desplazados violentamente del camino.
Fantasmas fuera de los relatos de ficción
En la ficción contemporánea argentina abundan las figuraciones fantasmáticas. Muchos cuentos de Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, por ejemplo, se enmarcan en lo que Elsa Drucaroff denomina “realismo agrietado”: un tipo de narrativa que entremezcla la ciencia ficción y lo fantástico con la historia reciente, en la que se tiende a sospechar de lo que existe y a percibir la compañía de un mundo malogrado al que nunca se le pudo dar sepultura.
Lo novedoso de la obra de Tello Weiss, doctora en Antropología e investigadora del Conicet, es que evidencia cómo los fantasmas están presentes en los relatos no ficcionales de quienes fueron ultrajados por la represión dictatorial. La necesidad de respuestas lleva a muchas víctimas y allegados a recurrir a instancias esotéricas y salvatajes extraordinarios. Como Daniel Tarnopolsky, el único sobreviviente de toda su familia. Él también acudió a un vidente que le indicó que pusiera una lápida en algún lado: “Los muertos necesitan un lugar, que generalmente es la tumba, pero si no hay tumba tiene que haber algo, un lugar de encuentro entre los vivos y los muertos”.

El primer apartado del texto comienza con la historia de la autora. Su madre fue asesinada por policías y militares el 12 de julio de 1976 en San Miguel de Tucumán mientras la sostenía a ella, de nueve meses, en sus brazos. Mariana fue apropiada por un policía y luego de tres meses volvió al hogar de sus abuelos. Sus tías eran afectas a practicar espiritismo con un amigo de la familia. Según cuentan, en una de esas sesiones, apareció el espíritu de la madre diciendo que estaba en un lugar oscuro y que necesitaba luz. Si bien afirmaban que era “como un juego”, hicieron una misa, rezaron por su alma y encendieron velas.
Estas formas de tramitar el trauma que dejó el terrorismo de Estado dan cuenta de un colapso de los artefactos de representación jurídicos, políticos y médicos que abordan la desaparición mediante su traducción a datos objetivables y sujetos a regímenes de verdad: cuántos y quiénes son, dónde están los cuerpos, qué les hicieron. El diálogo con fantasmas que narran algunos familiares, vecinos o trabajadores de ex centros clandestinos agrieta el intento de comunicabilidad verídica que organiza las narrativas de la memoria en la Argentina.
“Yo tenía una vida normal porque mis amigas, las familias de mis amigas me readoptaron, me iba de vacaciones con ellas, pasaba fines de semana en sus casas, pero de repente me pasaban cosas como estas que eran de otro registro… ni las hablaba, ni las contaba, trataba de encapsularlas y dar vuelta la página. Pero años después pude reconstruir eso y sentí que era importante contarlo en el juicio como parte de esas cosas que nos seguían atormentando”, narra Paula Mónaco Felipe, periodista e hija de desaparecidos.
En los testimonios que recupera la antropóloga, el lector o lectora puede aproximarse a las huellas que dejó el terorrismo de Estado en el orden de lo fantasmagórico. Pero, sobre todo, se trata de acceder a cómo ese modo de elaboración del dolor se entrama cotidianamente con la búsqueda de justicia y de elementos comprobables en “la vida de los vivos”.
“He buscado construir un texto que sea capaz de gravitar constantemente entre las dos formas de experimentar y comprender el terror de Estado: la estable y la inestable, la racional y la siniestra, la de los hechos y la de la imaginación”, sintetiza la autora. Una apuesta audaz: mostrar cómo se organiza un campo de sensibilidades en una determinada coyuntura histórica. Dar voz a quienes conviven con una presencia/ausencia que se ciñe como un espectro constante sobre sus vidas.