Un gran sentimiento
He tenido que remontarme hacia atrás en el curso de mi vida para hallar la primera razón de todo lo que ahora me está ocurriendo.
Tal vez haya dicho mal diciendo «la primera razón»; porque la verdad es que siempre he actuado en mi vida más bien impulsada y guiada por mis sentimientos. Hoy mismo, en este torrente de cosas que debo realizar, me dejo conducir muchas veces, casi siempre, más por lo que siento que por otros motivos.
En mí, la razón tiene que explicar, a menudo, lo que siento; y por eso, para explicar mi vida de hoy, es decir lo que hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos que hacen razonable, o por lo menos explicable, todo lo que es para mis supercríticos un «incomprensible sacrificio” que para mí, ni es sacrificio, ni es incomprensible.

He hallado en mi corazón, un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida: ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente.
Recuerdo muy bien que estuve muchos días tristes cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos; y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos.
Algún día todo cambiará
Nunca pensé, sin embargo, que me iba a tocar una participación tan directa en la lucha de mi pueblo por la justicia social.
Débil mujer al fin, yo nunca me imaginé que el grave problema de los pobres y de los ricos iba a golpear un día tan directamente a las puertas de mi corazón reclamando mi humilde esfuerzo para una solución en mi Patria.
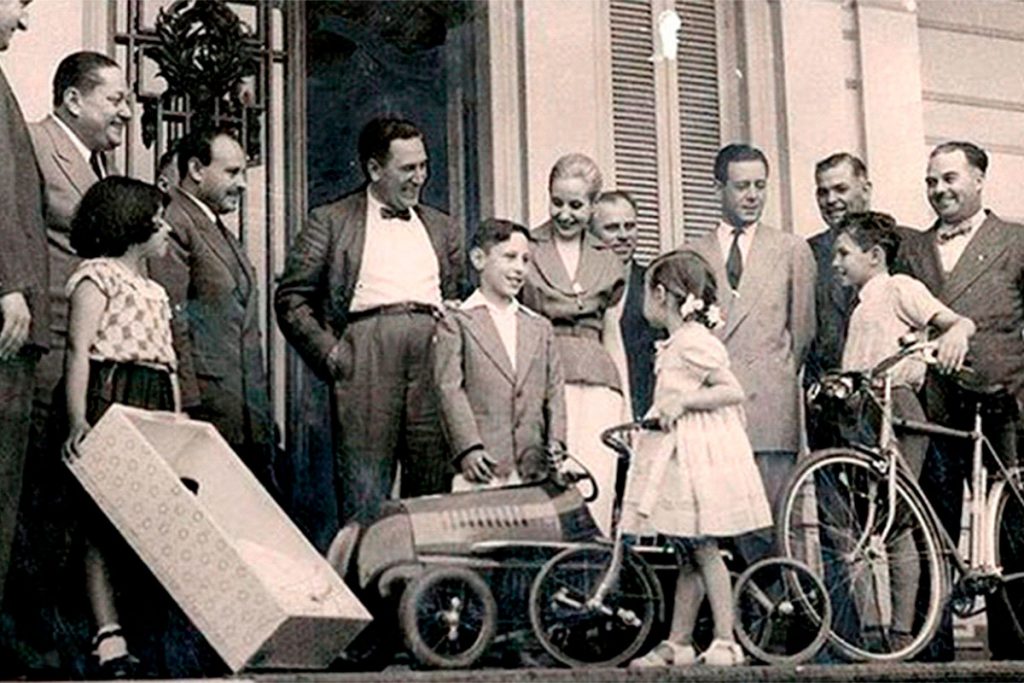
A medida que avanzaba en la vida, eso sí, el problema me rodeaba cada día más. Tal vez por eso intenté evadirme de mí misma, olvidarme de mi único tema: y me entregué intensamente a mi extraña y profunda vocación artística. Recuerdo que, siendo una chiquilla, siempre deseaba declamar. Era como si quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande, que yo sentía en lo más hondo de mi corazón.
¡Cuando ahora hablo a los hombres y mujeres de mi pueblo siento que estoy expresando «aquello» que intentaba decir cuando declamaba en las fiestas de mi escuela!
Mi vocación artística me hizo conocer otros paisajes: dejé de ver las injusticias vulgares de todos los días y empecé a vislumbrar primero y a conocer después las grandes injusticias; y no solamente las vi en la ficción que representaba sino que también en la realidad de mi nueva vida. Quería no ver, no darme cuenta, no mirar la desgracia, el infortunio, la miseria; pero más quería olvidarme y más me rodeaba la injusticia. Los síntomas de la injusticia social en que vivía nuestra Patria se me aparecían entonces a cada paso; en cada recodo del camino; y me acorralaban en cualquier parte y todos los días.
Poco a poco, mi sentimiento fundamental de indignación por la injusticia llenó la copa de mi alma hasta el borde de mi silencio, y empecé a intervenir en algunos conflictos…

Personalmente nada me iba en ellos y nada ganaba con meterme a querer tratar de arreglarlos; lo único que conseguía era mal quistarme con todos los que, a mi modo de ver, explotaban sin misericordia la debilidad ajena. Es que eso iba resultando progresivamente superior a mis fuerzas, y mis mejores propósitos de callarme y de «no meterme» se me venían abajo en la primera ocasión. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima.
Reconozco que, algunas veces, mis reacciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaron exagerados en relación con la injusticia provocadora. ¡Pero es que yo reaccionaba más que contra «esa» injusticia, contra toda injusticia! Era mi desahogo, mi liberación, y el desahogo lo mismo que la liberación suelen ser a menudo exagerados, sobre todo cuando es muy grande la fuerza que oprime.

Alguna vez, en una de esas razones mías, recuerdo haber dicho: -Algún día todo esto cambiará…- y no sé si eso era ruego o maldición o las dos cosas juntas. Aunque la frase es común en toda rebeldía, yo me reconfortaba en ella como creyese firmemente en lo que decía. Tal vez ya entonces creía de verdad que algún día todo sería distinto; pero lógicamente no sabía cómo ni cuando; y menos aún que el destino me daría un lugar, muy humilde pero lugar al fin, en la hazaña redentora. En el lugar donde pasé mi infancia los pobres eran muchos más que los ricos, pero yo traté de convencerme de que debía de haber otros lugares de mi país y del mundo en que las cosas ocurriesen de otra manera y fuesen más bien al revés.
Me figuraba por ejemplo que las grandes ciudades eran lugares maravillosos donde no se daba otra cosa que la riqueza; y todo lo que oía yo decir a la gente confirmaba esa creencia mía. Hablaban de la gran ciudad como de un paraíso maravilloso donde todo era lindo y extraordinario y hasta me parecía entender, de lo que decían, que incluso las personas eran allá «más personas» que las de mi pueblo. Un día -habría cumplido ya los siete años- visité la ciudad por vez primera. Llegando a ella descubrí que no era cuanto yo había imaginado.

De entrada vi sus barrios de «miseria», y por sus calles y sus casas supe que en la ciudad también había pobres y que había ricos. Aquella comprobación debió dolerme hondamente porque cada vez que regreso de mis viajes al interior del país llego a la ciudad me acuerdo de aquel primer encuentro con su grandeza y su miseria; y vuelvo a experimentar la sensación de íntima tristeza que tuve entonces. Solamente una vez en mi vida he tenido una tristeza igual a la de aquella desilusión; fue cuando supe que los Reyes Magos no pasaban de verdad con sus camellos y con sus regalos.
Así mi descubrimiento de que también en la ciudad había pobres y que, por lo tanto, estaban en todas partes, en todo el mundo, me dejó una marca dolorosa en el corazón. Aquel mismo día descubrí también que los pobres eran indudablemente más que los ricos y no sólo en mi pueblo sino en todas partes.












