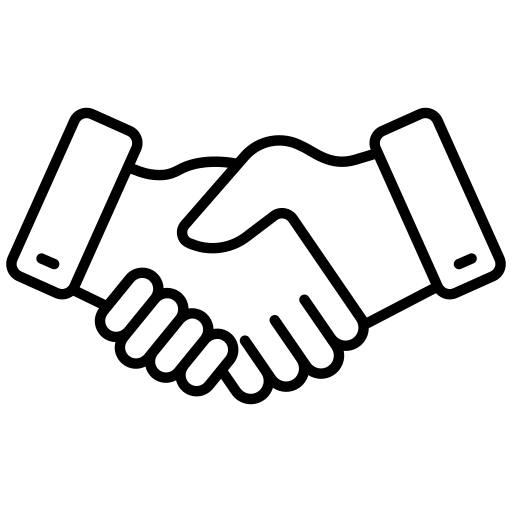Ya sabemos que la secundaria nació como oportunidad para muy pocos, aunque ese no es exactamente el problema. También somos conscientes de que siguió siendo para no tantos (en esa cursé yo, durante los ’80) y en el último rato del siglo pasado y entrado el XXI empezó a masificarse. Por primera vez en nuestra historia (Ley Nacional de Educación 26.206 en 2006) incluyó a toda la población en condición de cursarla.
En una época se entendía por democratización educativa el acceso a la escolaridad. Así lo fue con la primaria, y la ley 1420 fue crucial. También lo fue con la secundaria. Pero luego pudo mejorarse esa idea de democratización escolar y entonces ya no refiere solo al acceso a un nivel educativo nuevo (para vastos sectores de la sociedad) sino especialmente a la calidad del tránsito por la escuela y a su finalización. El problema sigue estando allí. A pesar del avance normativo aún sigue siendo muy fuerte la resistencia hacia una secundaria inclusiva. Dicho de otro modo, su gramática selectiva sigue siendo persistente.
Una secundaria que pueda conjugar las ideas de inclusión y calidad necesita desarmar la calidad como asunto especialmente asociado al mercado. Así como requiere de iniciativas más desafiantes desde el Estado. En un presente en el que retornan ideas que asocian lo mejor de la educación a la mercantilización, demonizan al Estado y le bajan el precio al derecho, es necesario no solo aclarar que la educación pública es patrimonio de toda la sociedad argentina, sino artífice de lo mejor de nuestra identidad personal, familiar, comunitaria.
Y la secundaria es un lugar que fue inaccesible por casi un siglo a la mayoría de las familias argentinas. Por tanto la educación y en este caso la secundaria, se transformó de privilegio en derecho y eso significa una conquista social y un logro de nuestra democracia. Cuestión crucial que no niega ni omite su enorme crisis y dificultades de enseñanzas y aprendizajes que deben ser de absoluta urgencia y prioridad para las agendas de gobierno.
El derecho de la escuela secundaria
También es muy importante señalar que el derecho es a estar en la escuela secundaria, no a aprobar. Esto último requiere esfuerzos de índole individual (también colectivos), que suponen atravesar la necesaria incomodidad de transformación de uno mismo, inaugurar la relación con diversos saberes, así como la difícil y necesaria tarea de aprender a convivir con otros, diferentes.
El desafío de esta secundaria supone hospitalidad con la “irrupción de los sujetos inesperados”, aquellos que inauguran la secundaria en su historia familiar, así como para aquellos que ya estaban y deben seguir, y para los que están por venir. Entonces resulta crucial desde el gobierno del sistema educativo seguir ensayando diversas maneras para que la escuela secundaria pueda conjugarse más y mejor con las necesidades de esta época, que la cultura escolar sea mas permeable a otras culturas, como las culturas juveniles, las cybertecnológicas, las culturas populares, entre muchas otras.
Por todo esto se trata no solo de “estar” en la escuela, sino el desafío es a “ser parte” de ella. Y esto supone difíciles y necesarios movimientos tanto para adultos como para adolescentes. En tiempos de sinsentidos y falta de referencias, necesitamos reafirmarnos en algunas certezas, por más mínimas que sean. La diferencia reside en que podamos transitar una escuela que resulte significativa, ni todo el tiempo ni en todos lados, sino que pueda conferirse cada vez más y mejores sentidos tanto a lo que se aprende, como a lo que se enseña. Donde estas experiencias nos permitan apropiarnos y sentir que puedo armar un proyecto individual y también ser parte e identificarme con un proyecto común.
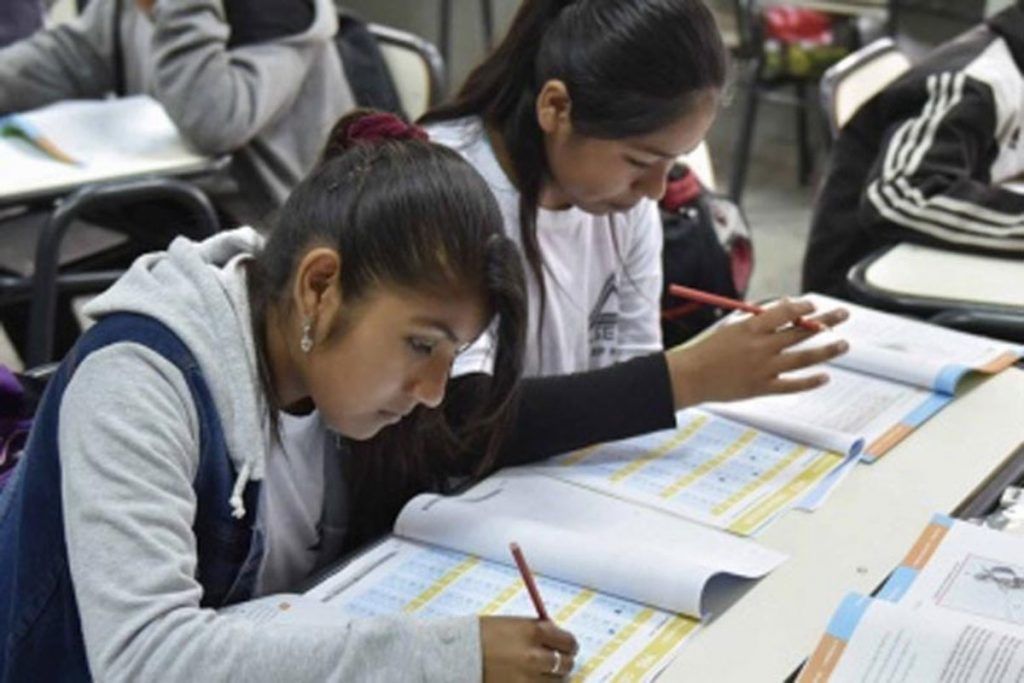
Partitura y melodía
La transformación del régimen académico de la secundaria consiste justamente en el desafío que se asuma desde el gobierno del sistema y en cada escuela para un diseño o arquitectura que contemple y acompañe transformaciones necesarias. El régimen académico puede ser como los límites. Pueden clausurar o impedir, ser partitura pero nunca melodía, pero también puede habilitar o crear condiciones para que ocurran transformaciones en los modos de organizar tiempos y espacios escolares, responsabilidades en la institución y en el aula, así como diversidad de formatos para trabajar contenidos, como multiplicidad de formas de enseñar, aprender y evaluar.
Se trata de un régimen académico no como inauguración o novedad –eso suele parecer electoral–, sino como una herramienta de gestión que permite dar continuidad o visibilizar una multiplicidad de experiencias de organización institucional, curricular, didáctica que forman parte de los haceres cotidianos en muchísimas escuelas.
Pero también supone generar condiciones y cambios para alojar muy diversos modos de transitar la escolaridad, porque sabemos que no todos aprendemos ni al mismo tiempo ni de la misma manera. Un régimen académico que no quede encerrado en falsas opciones binarias (repetición, sí o no) que solo garantizan que todo sigue igual. No se trata de repetir sino de poder pasar de otro modo por el mismo lugar. No se trata de resolver con punición aquello que concierne a la responsabilidad.
Inclusión con calidad
Ser parte es mucho más que estar. Supone un proceso de apropiación de herramientas así como de experiencias que revisten dificultades de diverso orden, y requieren esfuerzos en el plano individual y también de relación pedagógica e institucional. Podríamos decir que consiste en la transmutación de pibe ingresante en estudiante. Adquirir ese estatuto, esa especie de oficio escolar consiste en todo un proceso de transformación singular, que afecta cuestiones relacionales e identitarias, en lo pedagógico, en lo institucional.
Por ello resulta crucial distinguir entre el derecho a estar, a ser parte de la escuela, que no puede entenderse como derecho a aprobar. Esto último es consecuencia, en sentido estricto, de un esfuerzo personal, de la responsabilidad, en condiciones propicias de lo pedagógico, lo social e institucional.
La democracia logró ampliar una parte de este derecho –la inclusión– y aún debe ampliar otra parte que es el logro de más y mejores aprendizajes y la terminalidad. Alli podremos comenzar a conjuntar inclusión con calidad.