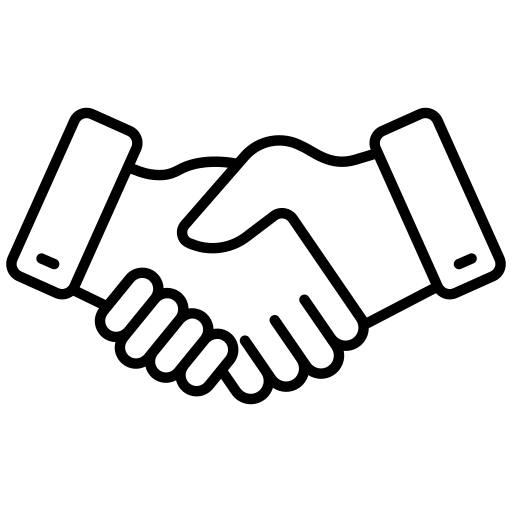Los argentinos se enteraron de la muerte del Papa cuando terminaba la noche y se acercaba el alba. El impacto por el fallecimiento del primer pontífice latinoamericano, pero además compatriota, fue muy grande. Quienes tienen fe, los creyentes, aquellos que tienen esperanza en la trascendencia y un más allá, relacionaron la despedida con la Pascua de Resurrección. El domingo de la Semana Santa Francisco había dado una breve bendición frente a la Plaza San Pedro. “Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua”, leyó en italiano. Pocas horas después, ya en la mañana del lunes, sonaban las campanas para anunciar su partida.
Fue el final de un papado de doce años. El arzobispo de Buenos Aires que había llegado a Roma desde “el fin del mundo”, como supo decir él mismo, se propuso llevar a la práctica una de sus máximas para la tarea pastoral; también para la acción política y -por qué no decirlo- para la construcción de poder: “Ir de la periferia al centro”. El primer Papa latinoamericano, aunque con ascendencia italiana del Piamonte, llevó hasta el Vaticano una cosmovisión universal pero muy propia, alimentada a partir de su formación jesuita.
Un pensamiento “latinoamericano” que abrevó en los debates de las décadas de 1960 y principios de los 1970, sobre todo en la Iglesia argentina. Tiempos de “teología del pueblo” o “teología de la liberación”. Visiones filosóficas y religiosas que discutían acaloradamente en las reuniones de curas. Y eso ocurría, no por casualidad, mientras por estas latitudes se debatía sobre peronismo, marxismo, revolución. O sobre el regreso de Perón. Bergoglio era jesuita. También una de las figuras claves del siglo XX en América latina, el cubano Fidel Castro Ruz, se había formado en instituciones educativas ligadas a los jesuitas, como el Colegio Dolores de Santiago de Cuba.
La elección de “Franciscus” fue anunciada en latín desde el balcón central de la basílica de San Pedro por el cardenal de más alto rango en ese momento, el francés Jean-Louis Tauran. “Habemus Papam”, fue la frase que antecedió a la mención con nombres y apellido de Jorge Mario Bergoglio, también en latín. Los televidentes que seguían el anuncio en vivo desde la Argentina tardaron un segundo en gritar la noticia como algo parecido a un gol. Más tiempo llevó entender que un hijo de estas pampas -un vecino del barrio porteño de Flores, fan de San Lorenzo, un pasajero más de la línea A de subte- sería el nuevo jefe de la Iglesia. Ocurrió el 13 de marzo de 2013. Ocho días antes había muerto el presidente venezolano Hugo Chávez Frías.

Francisco ejercía su liderazgo pastoral y geopolítico en múltiples planos. Comunicaba a través de lo enunciado de forma explícita; lo hacía también mediante imágenes, con lo sugerido: carcajadas mostrando los dientes, media sonrisa o ceño fruncido en fotos con visitantes ilustres expresaban esa voluntad para elegir detalladamente los símbolos. Como jefe de un Estado, el Papa argentino sabía también que su palabra, su agenda y sus planes podían ser blanco del espionaje de otros Estados. Conocía las intrigas que las películas ubican en los 260 mil metros cuadrados edificados del Vaticano. La realidad, muchas veces, supera al guionista más imaginativo.
Cultivaba por eso un secretismo prudente, en defensa propia: sus interlocutores de confianza en este confín del mundo estaban acostumbrados a esos canales de comunicación. Los mails que enviaba a la Argentina solían ser cortos, directos y cálidos. Reformista hacia adentro de la institución eclesiástica, Francisco enfrentó resistencias en el ala conservadora de la Iglesia: le iniciaron campañas de desprestigio a través de distintos soportes. El Papa también le puso límites al Opus Dei, decisión que no cualquier obispo de Roma está dispuesto a tomar.
Respecto a la actuación de la Iglesia durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), su biografía tuvo allí un capítulo de polémica: lo acusaron de no defender a los jesuitas perseguidos Orlando Yorio y Francisco Jalics, ya fallecidos, que en 1976 fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Estuvieron cinco meses detenidos; luego fueron liberados y se acordó su salida del país. Voces como la abogada Alicia Oliveira y los periodistas Alicia Barrios y Aldo Duzdevich defendieron con convicción el rol de Bergoglio y cuestionaron duramente las acusaciones.
Durante su papado, Francisco solía mencionar una y otra vez frases que a fuerza de repetición y capacidad de síntesis se fueron convirtiendo en marcas de su legado: la instrucción de “Hagan lío”, dirigida a los jóvenes; el pedido -poco habitual en quien tiene las atribuciones de un monarca- de “Recen por mí”. Además, se ocupó de difundir la obra de algunos pensadores que valoraba, como el filósofo y teólogo uruguayo Alberto Methol Ferré o el novelista “depuesto” Leopoldo Marechal, discriminado por peronista. El mito incluso sostiene que en conversaciones más privadas recomendaba un clásico de la estrategia militar que podía aplicarse a otras disciplinas: “La estrategia de la aproximación indirecta”, del inglés Basil Liddell Hart.

Francisco buscó difundir una serie de principios filosóficos que consideraba ordenadores para la acción humana: “La unidad es superior al conflicto”, “la realidad es superior a la idea”, “el tiempo es superior al espacio”, “desde la periferia al centro”, eran algunos de sus consejos. Partía de un humanismo que, tanto en su faceta religiosa como agnóstica, debía expresarse en la compasión y la misericordia por el dolor ajeno. Promovió esas definiciones en entrevistas, como las que concedió en varias oportunidades a la agencia de noticias Télam. Quería que esos principios se conocieran alrededor del mundo, pero sobre todo en su patria natal.
Francisco, que estuvo doce años al mando de la Iglesia, no pudo venir a la Argentina mientras duró su pontificado. En algunos momentos no quiso, en otros no pudo. Los argentinos se perdieron un acontecimiento que hubiera sido inspirador, emocionante, pedagógico. Que el Papa argentino no haya venido al país que tanto quería deberá ser asumido como otro dolor para una nación fracturada y sumergida.