Una rápida lectura de los textos de la escritora Alejandra Kamiya (Bs. As., 1966) –tan rápida, en verdad, como perezosa–, revela la configuración de un registro lexical caro a la naturaleza. Basta con repasar los títulos de su trilogía de libros de cuentos que, por estos días, la editorial Eterna cadencia ha echado al ruedo: Los árboles caídos también son el bosque (2015), El sol mueve la sombra de las cosas quietas (2019) y La paciencia del agua sobre cada piedra (2023).
Esta naturaleza –que si bien está presente en animales y paisajes que se parangonan con la humanidad– se afinca menos en las formas de vida ajenas a la civilización que a la naturaleza interna, cambiante, evanescente, del ser humano y que, en Kamiya, se despliega en silencio, en las sombras o en callado escándalo. La autora, alumna del mítico taller literario de Abelardo Castillo, ha sabido hacer suya la técnica –tan remanida como pobremente utilizada– que Ernest Hemingway inmortalizó en su (cuándo no) viril volumen Muerte en la tarde.
“Si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe –afirmaba Hemingway–, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una impresión tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua”.
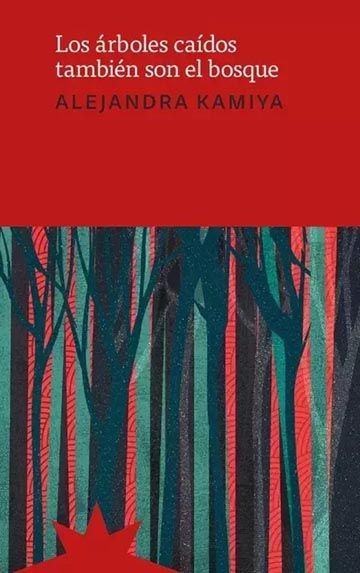
Kamiya y una verdad propia
Kamiya escribe, sin dudas, con una verdad propia: la que es propia, justamente, de quien tiene algo por contar, por más que ese contar, en nuestra autora, fulgure menos en historias de finales efectistas que en una suerte de atmósfera lánguida y evanescente, debajo de la que subyace, muchas veces, el esclarecimiento de un conflicto o la disolución de un secreto.
Pero más allá de lo que persista fuera de foco, se palpa en Kamiya, paradójicamente, un clima, antes que nebuloso, afantasmado. Los contornos y las referencias espaciales –de hechura fundamentalmente sustantiva, en términos gramaticales– emergen al ser nombrados y sus personajes –sobre todo ellos– son contorneados por un lenguaje que esboza apenas el retrato visual. En cierta medida, porque las limitaciones de la visión hace de la apariencia de las cosas su mejor disfraz. Ya lo dijo Neil Young: There’s more to the picture/ Than meets the eye.
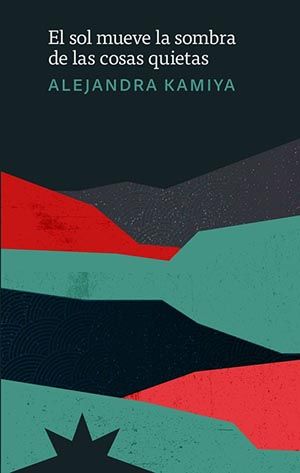
Así, una mujer japonesa, agraciada en apariencia con la rutina, el matrimonio, el hijo –en fin– la vida perfecta, guarece en su interior una tormenta que no deja entrever salvo por un acto terrible y fatal (“Desayuno perfecto”); una pareja divorciada se encuentra, al final de su vida, con un amor favorecido por la demencia de la mujer y el Parkinson del hombre (“Separados”); y el cariño irremplazable de dos amigas, que brota en la infancia y permanece inalterable hasta el fin de los días, implica un afecto que supera las restricciones de la amistad convencional (“Los restos del secreto”).
Kamiya coquetea incluso con el fantástico (por ejemplo, en “Sola”), sin embargo es en el puñado de textos que convergen en la problemática de una identidad escindida, en la que sobrevuela un aire autobiográfico o, si se prefiere, autoficcional, donde Kamiya solo se parece a sí misma. Textos liberados de fórmulas, más sueltos de estructura, en los que una voz se busca a sí misma y la problemática Nikkei (término que designa a los hijos de los emigrados japoneses) se inscribe en el corazón de una escritura que, hecha de silencios y condensaciones, fluye.
En “Arroz”, la narradora se encuentra todos los jueves con su padre japonés para almorzar –a veces, en silencio, otras, con pacientes palabras de por medio–. En estos diálogos –trenzados de pausas y mutismos– vislumbra que la comprensión que tiene de su progenitor (y, en cierta medida, de Japón) brota tanto de los gestos y palabras paternos como de la intuición.
El miedo emerge cuando su padre le comunica que ha tenido que hacerse una biopsia. “Quiero que me cuente cada día” –afirma la protagonista– “para que no lo sople el tiempo. Tal vez para escribirlo: dejarlo agarrado con tinta a un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera?”.
En este cuento se cifra todo un capítulo de iniciación, el cause primero del que se nutre –esto no es más que una conjetura, claro– la escritura (es decir, la literatura) de Kamiya: los retraídos encuentros familiares, la fluida voz narrativa y la economía de la prosa, la indagación metafísica así como la intuición de una falta: la inaccesibilidad al otro (al padre), a un país recóndito (casi de fábula) y que, no obstante, la constituye. “Es difícil hacer silencio por escrito”, afirma la narradora de “Los nombres”. Una dificultad versada, en realidad, en los entresijos de la paradoja, que suele cultivarse, como es sabido, en tensiones irreconciliables.
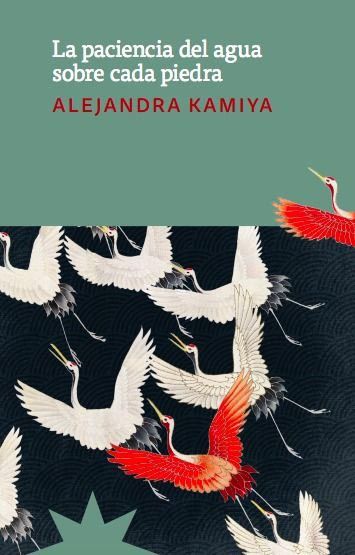
Y es precisamente en esa tensión donde se libra la identidad de esta Kamiya textual. En “Partir” se lee: “Mitad: half. Así se llama en Japón a los hijos de un japonés con una persona de otra raza (…) Así que soy half. Soy japonesa en Argentina y argentina en Japón, así, con las minúsculas para mí y las mayúsculas para el país”.
Tironeada por la palabra y el silencio, la voz y la narración, la luz y la oscuridad, la presencia y la ausencia, Kamiya ausculta su literatura con la secreta esperanza de reconocer, entre líneas, el pálpito de una forma personal, familiar, ancestral (tan propia como ajena) que parece estar siempre a un paso de la vida y a otro, de la muerte.















