El estallido social causado por el hambre y el ajuste económico se veía venir muchos meses antes. Abundaban los saqueos y los reclamos de quienes exigían alimentos y contención a un Estado ausente y salvaje. Corría agosto de 2001, Soledad tenía 20 años y trabajaba en la joyería de su padre. Estudiaba en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, su objetivo era dedicarse al fotoperiodismo. Su visión de diferentes hechos que iban ocurriendo armaba la película con un final cantado. De joven siempre resaltó por su postura comprometida con los hechos sociales y políticos, pero el temor y la tristeza se iban apoderando de ella y de su familia. Se estaba gestando algo que terminó detonando.
“Vayámonos del país”, le planteó su novio. Al principio lo rechazó. El devenir de los hechos la fue convenciendo. En ese momento se empezó a generar una cadena en su entorno familiar, y lo que parecía una propuesta alocada tomó más fuerza. Su papá, su mamá y su hermana se sumaron a la iniciativa. Como prueba piloto aprovecharon las vacaciones de invierno para irse a Galicia, España, donde vivían algunos familiares. Su novio consiguió trabajo y la decisión se aceleró.
“El 19 y 20 de diciembre estaba en casa mirando la tele con mi papá, ambos nos miramos y coincidimos: tenemos que ir a la Plaza”, recuerda Soledad Gimarans. El trayecto desde Ciudad Evita, donde residían, hacia Plaza de Mayo fue agobiante, motorizado por la impotencia de querer que todo eso se termine. Poner el cuerpo, estar ahí y en ese lugar. Más allá de que la salida del país estaba programada, no generaba ninguna discusión. Los asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad, la represión, las balas y los gases lacrimógenos perduran como imágenes: “Jamás se me olvidan, fue una jornada interminable que pusieron un punto y aparte y reforzaron mi decisión”.
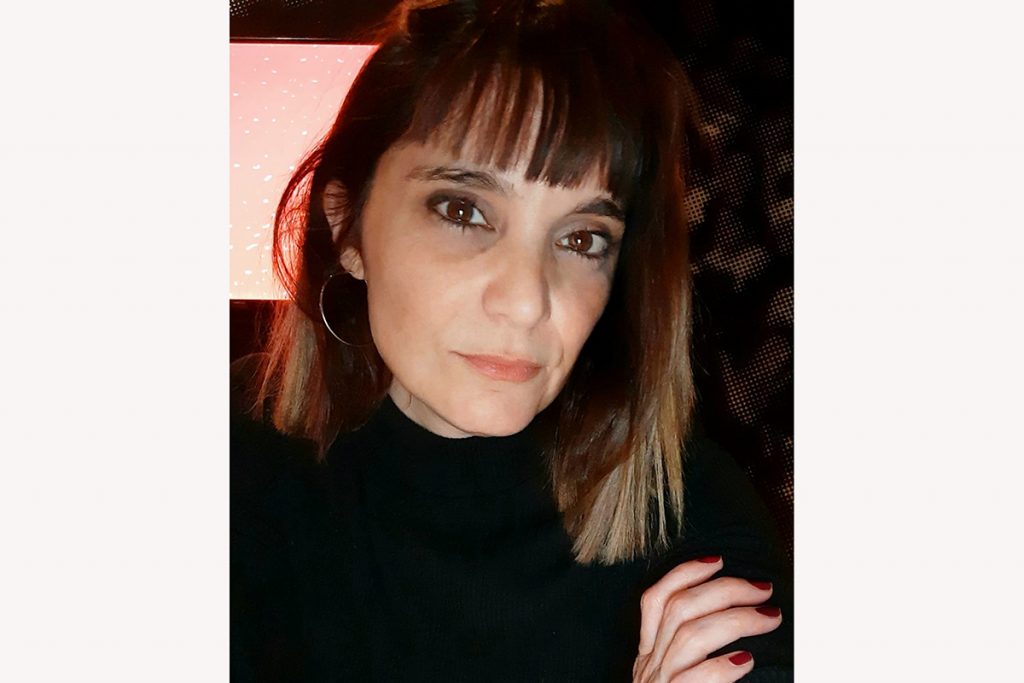
En enero se casó en la Argentina, primero viajó su pareja y más tarde ella junto al resto de su familia. El destino final fue Pontevedra, una ciudad ubicada al noroeste de la península ibérica, en la comunidad autónoma de Galicia. “La pasé realmente mal, conseguí trabajo allá con un familiar, mi tío, un ser realmente desagradable que se negaba a ponerme en blanco y que me acosaba sexualmente”, recuerda Soledad, con desprecio y dolor. “En ese momento toda España estaba colmada de argentinos buscando quedarse a vivir. No tenía ningún tipo de seguridad social, mi papá pudo conseguirme un ‘NIE’ que es un Número de Identificación de Extranjeros que me servía solamente para tener asistencia médica, pero que no me habilitaba para trabajar”.
Su pareja fue el único que consiguió trabajo estable bajo contrato formal en una óptica; y ella más tarde apenas pudo obtener un puesto en ‘negro’ en una casa de fotografía donde, recuerda, “eran muy racistas, xenófobos. Lo paradójico es que los dueños del laboratorio fotográfico habían emigrado a Venezuela, volvieron millonarios de ese país y se instalaron en Pontevedra, pero tenían cero empatía por quienes emigramos de otros países”.
Más tarde decidió irse a vivir a Mallorca y sufrió situaciones laborales parecidas: malos tratos, insultos y agravios. “Un día mi jefe me encerró en una habitación y no me dejaba salir. Recuerdo que no fui a hacer la denuncia por miedo, sin papeles y con el único resguardo social del NIE. Mi empleador era una persona misógina que pagaba mal, a mí y a todas mis compañeras. Finalmente renuncié, pero durante un tiempo quedé muy afectada psicológicamente, no podía pasar por la puerta del negocio”, cuenta.
Soledad tuvo a su primera hija en España, y esos años que vivió muy lejos del país la marcaron para toda la vida. En 2008 la crisis económica española empezó a cerrar miles de puertas: “A nosotros no nos iba mal pero decidimos volver un par de años después, viendo que Argentina era un país totalmente distinto al que nos había dejado el 2001”. Tenía todo preparado para el regreso: muebles, los embalajes que incluían todas sus pertenencias y las de su familia, y hasta la mascota. La muerte de Néstor Kirchner en 2010 la llenó de incertidumbre: “Pensé que se iba a ir todo al tacho nuevamente, nadie se esperaba que el ex presidente muriera”.
Soledad y su familia volvieron al país hacia finales de noviembre de 2010. Todo fue volver a comenzar, quedó embarazada de su segundo hijo y logró conseguir un trabajo estable junto a su marido (hoy ex) en una óptica en la Ciudad de Buenos Aires.
Viendo la situación económica y social, Soledad decidió comenzar su propio emprendimiento, algo que venía postergando desde hace muchos años. Transformó un hobby en su único sustento. Incursionó en la fabricación de ballerinas y chatitas, hasta convertirse en una empresaria del calzado. “Fue todo muy raro, no había estudiado diseño ni nada, y un día me lancé sin pensar y me metí en el rubro. En este caso me encontré con gente muy copada que me abrió las puertas, me explicó y me formó, y una vez que me separé mi único sustento de vida es este”, agrega.
De 2017 en adelante reaparecieron viejos temores. La situación económica del país ya no era la de antes. Los fantasmas que pensó haber dejado atrás surgieron como un eterno déjà vu. “Me costó mucho. En ese momento casi tiro la toalla porque no se vendía nada. Pero esta vez no aflojé, hice lo que estuvo al alcance de mi mano y sabía que en algún momento aparecería un Estado que iba a ayudar a quienes fabricamos en el país”.
Ahora, totalmente asentada, Soledad es dueña de su propia marca (Maräns) y estilo. Sus productos se venden en diferentes comercios al por mayor, al mismo tiempo que realiza ventas particulares: ballerinas, sandalias planas, botas, mocasines, guillerminas y borcegos, entre otros productos. “El apoyo y los diferentes créditos que pudimos conseguir desde el gobierno fueron esenciales. Los últimos meses de venta fueron muy bien, sobre todo en noviembre”, subraya Soledad. En promedio, hoy distribuye alrededor de 300 unidades mensuales entre todos sus productos.
“Lo único que tengo en claro es que si vuelve una crisis como la del 2001 o algo semejante, no me voy nunca más de mi país, ni loca”, afirma con decisión Soledad, entre risas y melancolía.
















