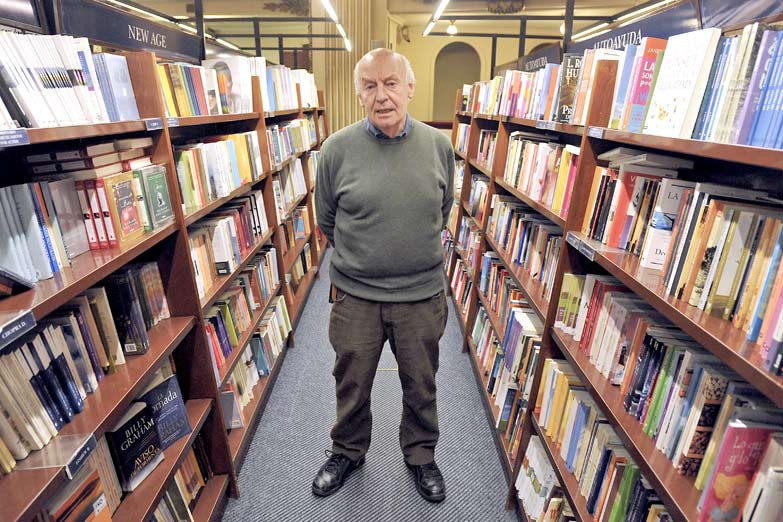Por qué escribo
Para empezar, una confesión: desde que era bebé, quise ser jugador de fútbol. Y fui el mejor de los mejores, el número uno, pero sólo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba visto: yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir, a ver si algo salía. Intenté, y sigo intentando, aprender a volar en la oscuridad, como los murciélagos, en estos tiempos sombríos. Intenté, y sigo intentando, asumir mi incapacidad de ser neutral y mi incapacidad de ser objetivo, quizás porque me niego a convertirme en objeto, indiferente a las pasiones humanas. Intenté, y sigo intentando, descubrir a las mujeres y a los hombres animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas, porque ellos son mis compatriotas y mis contemporáneos, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido. Intenté, intento, ser tan porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares, que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero no estamos terminados. Y sigo creyendo, también, que el arcoíris humano tiene más colores y más fulgores que el arcoíris celeste, pero estamos ciegos, o más bien enceguecidos, por una larga tradición mutiladora. Y en definitiva, resumiendo, diría que escribo intentando que seamos más fuertes que el miedo al error o al castigo, a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignos y los indignados.
Maradona
Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol.
Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares.
Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas cinco minutos, los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos: no sólo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no sólo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable.
Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean.
Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía.
La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero.
Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga.
Mano de obra
Mohammed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol, que salen rodando de la aldea paquistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammed tiene once años. Hace esto desde los cinco. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras: Esta pelota no ha sido fabricada por niños.
Yo confieso
Voy a revelar mi secreto. No quiero, no puedo, llevármelo a la tumba. Yo sé por qué Uruguay fue campeón mundial en 1950. Aquella hazaña ocurrió por la valentía de Obdulio, la astucia de Schiaffino, la velocidad de Ghiggia. Sí. Y por algo más. Yo tenía nueve años y era muy religioso, devoto del fútbol y de Dios, en ese orden. Aquella tarde me comí las uñas, y las manos también, escuchando, por radio, el relato de Carlos Solé desde el estadio de Maracaná. Gol de Brasil. Ay.
Caí de rodillas, y llorando rogué a Dios, ay Dios, ay Diosito, haceme el favor, yo te lo ruego, no me podés negar este milagro. Y le hice mi promesa. Dios cumplió, Uruguay ganó, pero yo nunca conseguí recordar lo que había prometido. Menos mal. Quizás me salvé de andar musitando padrenuestros día y noche, durante años de años, sonámbulo perdido en las calles de Montevideo.
Días y noches de amor y de guerra/3
En el diario Época, en Montevideo, también era así. Uno entraba en aquella redacción de chiquilines y se sentía abrazado, aunque allí no hubiera nadie. Han pasado diez años o un instante. ¿De cuántos siglos está hecho este momento que ahora vivo? ¿De cuántos aires el aire que respiro? Años idos, aires idos: años y aires guardados en mí y desde mí multiplicados cuando me siento y me pongo la capa de mago o la gorra de capitán o la nariz de payaso y aprieto la lapicera y escribo.
Escribo, o sea: adivino, navego, convoco. ¿Vienen? Escenario zaparrastroso, navío, circo armado a la que te criaste. En el diario trabajábamos por la fe, que sobraba, y nadie cobraba nada. Dos por tres venía una muchacha a ponernos inyecciones de hígado y vitaminas. Teníamos pocos años y muchas ganas de hacer y de decir: éramos alegres y porfiados, contagiosos. Cada tanto nos clausuraba el superior gobierno y amanecíamos en la policía. Recibíamos la noticia con más alivio que indignación. Cada día sin salir era un día de tiempo para juntar dinero y salir al siguiente.
Nos íbamos a la Jefatura de Policía, con Andrés Cultelli y Manrique Salbarrey, y al llegar a la puerta nos despedíamos por las dudas.
¿Saldremos hoy? Nunca se sabía. Llegaba la medianoche y las agencias se habían llevado las teletipos, por falta de pago; nos habían cortado el teléfono; se caía y se rompía la única radio. Las máquinas de escribir no tenían cinta y a las dos de la mañana salíamos a buscar bobinas de papel. Era cosa de asomarse al balcón y esperar un drama pasional ahí en la esquina, pero tampoco nos quedaban películas para las fotos. Hasta un incendio hubo, que nos arruinó las máquinas del taller. Y sin embargo, no sé cómo, cada mañana Época estaba en la calle. ¿Prueba de la existencia de Dios o magias de la solidaridad?
Nos faltaba edad para arrepentirnos de la alegría. A las tres de la mañana, cuando terminaba la tarea, abríamos cancha entre los escritorios de la redacción y jugábamos al fútbol con una pelota de papel. A veces el que hacía de juez se vendía por un plato de lentejas o un cigarrito negro y entonces volaban las piñas hasta que del taller subían el primer ejemplar del diario, oloroso de tinta, manchado de dedos, recién nacido de la boca de la rotativa. Eso era un parto. Después nos íbamos abrazados a la rambla, a esperar el sol. Eso era un rito.
¿Quién podría olvidar a esos lindos tipos? ¿No reconozco aquel pulso, aquel sonido, en mi gente de ahora? ¿Sirve para algo, mi memoria? Hemos querido romper la máquina de mentir La memoria. Mi veneno, mi comida.
Los cuentos cuentan/3
James Cantero, uruguayo como yo soy, jugador de fútbol como yo hubiera querido ser, me escribió una carta, en el año 2009. Yo no lo conocía. Él me dijo que tenía algo para darme. Y me lo dio. Una vieja edición de Las venas. Un capitán del ejército de El Salvador se lo había dado, hacía ya unos cuantos años. El libro había viajado medio mundo, acompañando a James y sus andanzas futboleras.
Él te buscó. Te estaba esperando me dijo, cuando me lo entregó.
El libro estaba atravesado por un balazo, herido de muerte: un agujero en la tapa, otro en la contratapa. El capitán había encontrado el libro en la mochila de un guerrillero muerto entre los muchos caídos en la batalla de Chalatenango, a fines de 1984. Nada más había en la mochila. El capitán nunca supo por qué lo recogió, ni por qué lo guardó. Y James tampoco pudo explicar, ni explicarse, por qué lo llevó con él durante un cuarto de siglo, de país en país. El hecho es que a la larga, después de mucho andar, el libro llegó a mis manos. Y en mis manos está. Es lo único que queda de aquel muchacho sin nombre. Este libro fusilado es su cuerpo.
De fútbol somos
[Mundial Italia 90]
¿Nadie trabajó? Nadie respiró. El lunes se detuvo el vuelo de las moscas, el amor de los amantes, la lucha de clases y todo lo demás.
No hay país más futbolizado que el nuestro. Aunque tiene menos habitantes que la sola ciudad de Roma y su escasa población crece poco o nada, el Uruguay sigue generando, en proporción, la mayor cantidad de practicantes y teóricos de fútbol en el mundo entero. El país produce un asombroso número de habilidosos jugadores, hinchas fanáticos y sesudos ideólogos. Los jugadores se van, porque aquí adentro no hay quien los pague. Los hinchas y los ideólogos se quedan, porque allá afuera no hay quien los compre.
En el partido contra Italia, nosotros los hinchas apostamos a un milagro. Los sabios, también. A la vista de la penosa actuación de nuestro equipo en los partidos previos, ni los eruditos consiguieron encontrar otra razón o fuente de fe para creer en la victoria: el equipo que se clasificó peor se enfrentaba al que mejor clasificó, que por añadidura es dueño de casa y brillante favorito de este campeonato.
Pero el milagro era imposible. Los orientales, ateos por tradición y convicción, sólo tenemos un santo que nos escucha. Pero san Cono estaba sordo, o se hacía.
Él es italiano y a la hora de elegir no olvidó su cuna, aunque se haya venido a vivir a la uruguaya comarca de Florida. No habiendo ningún otro santo milagrero digno de confianza, o al menos disponible, nos encomendamos a la garra charrúa. La garra charrúa invoca el coraje y la furia de nuestros indios, exterminados hace un siglo y medio, y atribuye estas virtudes a nuestro fútbol, que llevaba veinte años sin ganar un partido en un Mundial hasta nuestro triunfo de agonía contra Corea. La garra charrúa asomó en aquel último minuto, en el fogonazo de Daniel Fonseca, pero mucha más garra charrúa habían mostrado, hasta entonces, los muchachos de Camerún, que sorprendieron al mundo, o los de Colombia en su dignísimo partido contra Alemania, o el prodigioso Maradona, que venció al Brasil con un tobillo tan inflamado que el pie no le cabía en el zapato.
Estábamos entre el fervor y el pánico. Solos contra todos, tituló un diario de Montevideo. Y un periodista informó desde Italia: No dan dos vintenes por nosotros. Y otro: Dicen que entramos al Mundial por la puerta de servicio. El diariero del barrio se indignó, la mañanita del lunes: ¡Uruguay viejo y peludo!, gritó. Y por lo bajo, me susurró: Con este equipo no le ganamos ni al combinado de las clases pasivas. Era mucha la desgraciadez, y sin embargo se veía que el diariero quería creer lo que gritaba y no quería creer lo que susurraba. Y yo también, y yo tampoco. Y el milagro no fue. Y a todos los uruguayos se nos cayó el alma al piso. De fútbol somos; y en este país castigado por el hambre y el invierno, nos hemos quedado sin fe ni yerba de ayer, desnudos y sin milagro.
Italia mereció ganar y el Uruguay perdió dignamente. Italia no fue ninguna maravilla, pero fue más; y el Uruguay, que jugó con poca fuerza y ninguna magia ni belleza, no supo, no pudo, llegar al invicto arco de Zenga.
Y al fin y al cabo, en el fútbol, como en todo, la justicia es mejor que los milagros, aunque ella nos duela. «