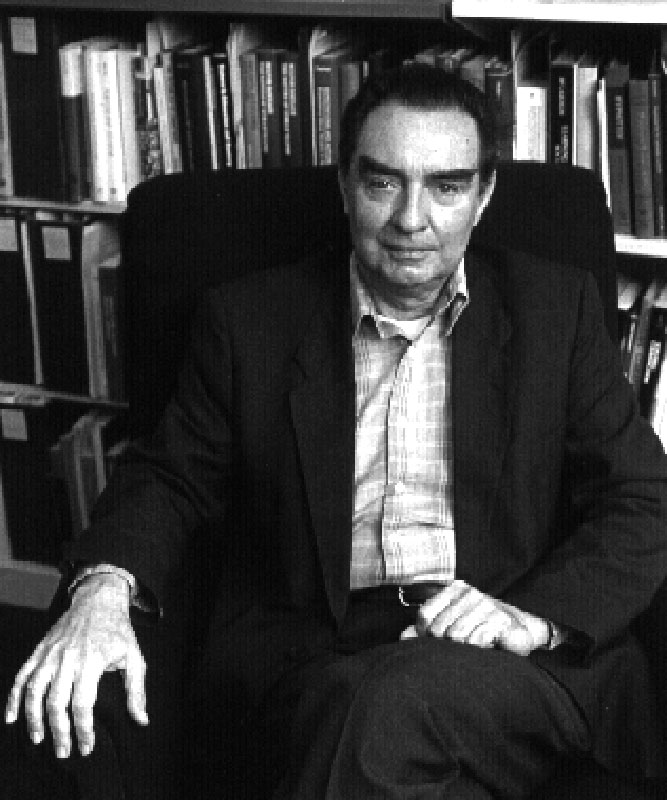A fines de la década de 1980, un grupo de personas tuvo una idea. Y a partir de esa idea concibieron un plan. Y ese plan salvó miles de vidas.
Las personas pertenecían al grupo del Centro de Comunicación en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard. La idea era crear una campaña con un nuevo concepto que había sido desarrollado hace muy poco tiempo en Canadá y que provenía de una idea original escandinava: la del “conductor designado”. El plan: convocar a escritores, productores y ejecutivos de televisión y cine para incluirlo en los guiones de series y películas.
Fue todo un éxito: la conducta social cambió, las políticas públicas se modificaron y se produjo una disminución significativa de las muertes en accidentes de tráfico por conductores alcoholizados. Más adelante otras iniciativas, como Mothers Against Drunk Driving (MADD) retomaron esta idea y la reforzaron. Fue un concepto recurrente en series como Cheers, y también apareció varias veces en Los Simpson.

En 1988, año en que se implementó el Harvard Alcohol Project, se registraron 23.626 muertes por conducir bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos. Para 2004, la cifra había descendido a 16.694. Hacia 1990, el 56% de los adultos afirmaba que con su grupo de amigos designaban a un conductor cuando iban a eventos sociales en los que se servían bebidas alcohólicas, cifra que aumentaba a 67% si se excluía a las personas abstemias.
Quizás la evidencia más contundente del impacto de la campaña proviene de la Encuesta Nacional en Carretera, un estudio a gran escala financiado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos en el que se detenía aleatoriamente a autos, por las noches y durante los fines de semana, para realizar la prueba del aliento a sus conductores. En 1986, el porcentaje de conductores que daban positivo era del 25.9%. Diez años después, había descendido a 16.9%. En las mismas encuestas, el porcentaje de personas que se autodefinían como conductores designados había aumentado del 5% al 24.7% a lo largo de esa década.
¿Y esto qué tiene que ver con la ciencia?
***
Se puede discutir (y de hecho quienes escribimos esta nota no estamos de acuerdo con) que el criterio de “utilidad”, entendida como aplicabilidad, sea suficiente para justificar toda la investigación —o, más en general, toda la actividad cultural— que en un sentido u otro podamos considerar valiosa. Esto, a su manera, ya fue señalado hace años en ocasión de una anterior campaña troll contra las investigaciones del CONICET.
Sin embargo, si se diera el caso de que la discusión se instalara en términos de su utilidad (y supongamos que esto es así), pareciera ser que las ciencias sociales, que estudian la conducta de nosotros, los seres humanos, no salen muy bien paradas.
Es bastante fácil ver la utilidad de las ciencias exactas y naturales: se deben a ellas las vacunas, la potabilización del agua, el desarrollo de fármacos, las mejoras en la producción de alimentos… e incluso pequeños milagros cotidianos, a los que nos hemos acostumbrado, como que se encienda la luz girando una perilla, o que podamos comunicarnos con personas a miles de kilómetros de distancia por medio de una pantalla. Pero si esto se los debemos a las ciencias naturales y no a las sociales, ¿qué queda entonces para estas últimas? ¿Qué se puede aplicar del conocimiento social?

Sin desmedro de otros aspectos de la tarea de estas ciencias, hay al menos uno cuya relevancia debería resultar obvia para quienes valoramos el conocimiento científico-natural: no son las ciencias naturales, sino las sociales las que estudian cómo es que los desarrollos científicos y las innovaciones tecnológicas llegan a ser aceptados por la sociedad, qué obstáculos se pueden encontrar en el camino y cómo superarlos.
No alcanza con haber desarrollado vacunas, o con saber que existe el cambio climático antropogénico, o con establecer cuál es el umbral de alcohol en sangre a partir del cual nuestro tiempo de reacción está suficientemente afectado como para que lo mejor sea no sentarnos tras un volante: hace falta que este conocimiento llegue a tener un impacto en nuestras creencias y conducta.
Y la cuestión de cómo hacerlo es una que requiere abordar científicamente la mente y conducta humanas, no los virus, las capas de la atmósfera o las células del aparato digestivo. Es una cuestión de las ciencias sociales.
El caso del “conductor designado” parece haber sido un éxito. Veamos un ejemplo de otra situación en que requeriríamos algo así.
***
Necesitamos que la población sepa que hay un abrumador consenso científico acerca de la existencia de un cambio climático antropogénico, es decir debido a las actividades humanas, para que exija políticas públicas para resolverlo. ¿Cómo lograrlo? Distintos investigadores han generado diversas propuestas. Una de las más populares se conoce como “inoculación” y retoma, un tanto libremente, ideas desarrolladas en los ’60 por el psicólogo William McGuire.
A grandes rasgos, la hipótesis que (re)surgió de mano del también psicólogo Sander van der Linden es que, en esta época de fake news y negacionismo de la ciencia, es preferible (¡más eficaz!) prevenir que curar: si la refutación llega después de adquiridas las creencias anticientíficas, va a ser más probable que queden “fijadas”.
En lugar de refutar los discursos negacionistas, la apuesta es a “inocular” de antemano al público advirtiéndolo sobre las debilidades de algunos recursos de los negacionistas del cambio climático, como la “Petición de Oregon”. En sus experimentos, van der Linden y colegas lograron mejorar las “defensas” cognitivas de los y las participantes —en comparación con un grupo control que no recibió la intervención— cuando, más adelante, se los expuso al discurso negacionista real.
***
En pocas palabras, la situación se resume en que la ciencia “dura” no es una “vitrina” en la que alcance con exhibir ciertos resultados para que el público simplemente los vea y se los apropie: la cuestión de cómo lograr la aceptación pública del conocimiento científico es, ella misma, un problema científico desafiante.
No alcanza con apelar a lo que nos parece que es buena comunicación científica. Menos aún, sorprendernos y disgustarnos cuando el público “no la ve”. Necesitamos entender las condiciones de la recepción pública de la ciencia y, para esto (y muchas otras cosas), debemos tener la mejor ciencia social posible.