A veces trata de hacer la cuenta: si ejerce como médica hace más de 15 años, Paula se pregunta más o menos cuántos de sus pacientes pueden haber visto los videos íntimos que subía sin consentimiento a internet el hombre con el que estuvo en pareja casi veinte años. La respuesta es imposible, como es imposible rastrearlos todos, eliminarlos, recuperar su intimidad. Tiene que vivir con eso. Paula no se llama Paula. Preservamos su nombre porque ahora sí es su decisión qué compartir.
Su cuerpo pero también su cara. Su nombre real, su profesión, hasta un tatuaje que permite identificarla. Llevaba menos de tres semanas separada cuando descubrió que su marido lo había difundido todo. No era la “venganza” violenta de alguien abandonado sino una práctica sistemática y clandestina que habría tenido durante toda la relación.
“Era el único hombre que había tenido en mi vida, entonces era lo único que conocía y vivía como normal en la intimidad y en el sexo”, explica ahora. Paula es pequeña y tímida. Cuando habla usa muchos adjetivos, busca ejemplos, hace un esfuerzo para contar su experiencia porque cree que puede ser importante para otras mujeres: “Me da terrible asco pensarlo, pero él sacaba fotos como parte del juego erótico desde el principio. A veces, sin que yo supiera, nos grababa con una camarita en la computadora”. Era una condición para la intimidad, no siempre informada ni consensuada con ella. Pero sí había un acuerdo explícito entre ambos: ese material no debía guardarse, mucho menos compartirse con terceros.
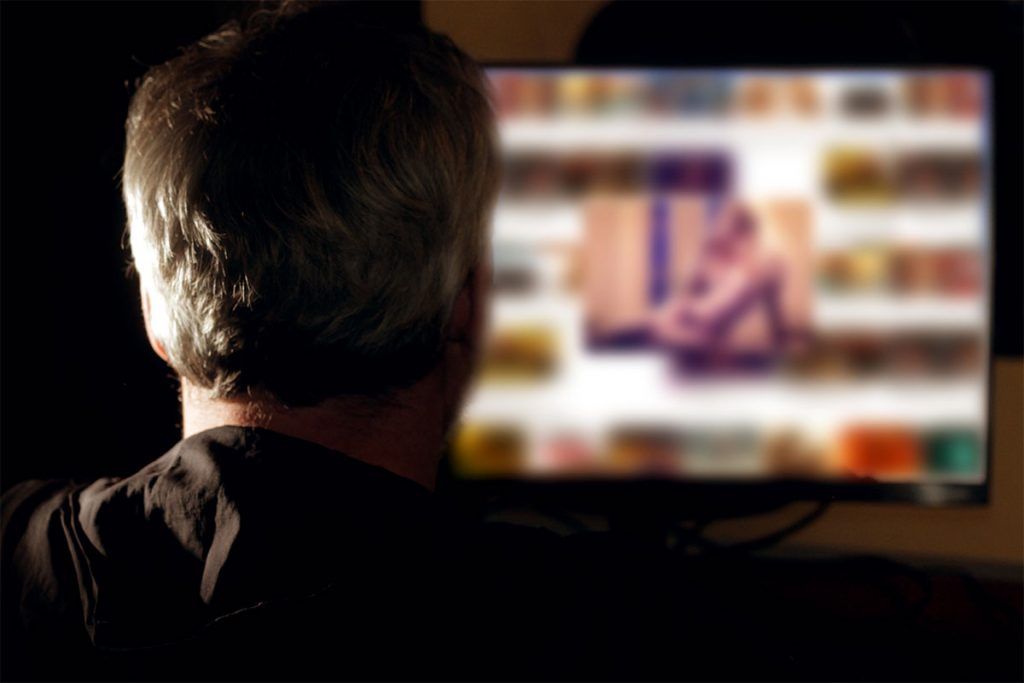
Ser o no ser víctima
La separación había sido apenas unos días antes del comienzo de la cuarentena en 2020. Los dos son médicos y estaban movilizados por la pandemia. Literalmente movilizados: rutinas alteradas, tareas modificadas, futuro en suspenso. Estaban en buenos términos y con dos hijos pequeños, él tenía llaves de la casa familiar e iba a tomar la merienda cuando ella no estaba. “Vengo de laburar, abro mi computadora y cuando aprieto el icono del mail, en lugar de mi cuenta, aparece otra con un nombre falso. Y lo primero que veo es una foto espantosa, muy zarpada, que no había visto nunca en mi vida”. Era una foto suya. Había también videos. Cientos. Miles. Todo enviado. También había diálogos. Por ejemplo, con una persona que la llamaba por su nombre y reclamaba fotos de sus tetas. Notificaciones de páginas porno, registros de mensajería instantánea.
Paula gritó, pero estaba sola. Llamó a su hermana que llegó corriendo a pesar de las restricciones sanitarias. Se comunicaron juntas a las líneas de ayuda para violencia de género, la 144 y la 137. Recuerda que le preguntaron si ella había accedido a hacer las imágenes. Paula se sintió juzgada. Le dijeron que una denuncia de este tipo tiene pocas chances de éxito, pero también le recomendaron conseguir un escribano para preservar la evidencia. Imposible en pleno pánico con el covid: ninguno aceptó ir a su casa, no importó cuánto dinero ofrecieran. Descargó lo que pudo e hizo capturas de pantalla hasta que la cuenta se cerró. En ese momento le llegó un mensaje de su ex. “Me parece que tenemos que hablar”, le escribió.
Al día siguiente ella se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. “Todo el tiempo me quería ir, sentía que no era denunciable, que se iban a reír de mí y que me iban a tratar de trola”, recuerda Paula. Miraba a otras mujeres en la sala de espera, cada una cubierta por su barbijo: “Pensaba que a ellas sí les habían pasado cosas importantes, que a mí nadie me había tocado un pelo, no me habían pegado”.
—Ahora que pasó algo de tiempo, ¿qué sentís?
—Que a mí me violaron.
Las limitaciones de la ley
“Me di cuenta recién cuando fui a denunciar y vi que me tomaban en serio. Ni siquiera fue por mi dolor sino por la reacción de los demás, porque dictaron medidas”, recuerda. Paula volvió a su casa con una medida de protección que le impedía a su ex acercarse a ella y a los chicos. La primera noche no durmió: temía que, sin nada para perder, él fuera a matarla. Ya no sabía de qué era capaz.
“Al principio te hubiera dicho que nunca había habido violencia, pero ahora pienso que había cosas que no eran normales: yo me cambiaba en el baño para evitar que él me sacara fotos, se metía a filmarme en la ducha y se enojaba porque le decía que no. Me insultaba. Yo eso nunca se lo conté a nadie”, reconoce ahora.
Después de la denuncia revisó a fondo su casa. Primero buscaba cámaras escondidas. Después, evidencia. Encontró videos hechos en el departamento en el que habían vivido muchos años antes, infinidad de contenido, interacciones que mostraban que había sido compartido, vendido, regalado, catalogado, circulado, distribuído. “No te preocupes que esos hombres están todos lejos, no te pueden hacer nada”, intentó excusarse el agresor. Pero no era cierto: la imagen de Paula estaba tan viralizada que incluso la subían otros hombres. Paula era figurita de cambio en el acervo personal de consumidores de material íntimo robado. Juntó la evidencia que pudo y ahí supo: lo que había hecho su marido era apenas una contravención.
“La cantidad de material, la extensión en el tiempo, la diversidad de plataformas que había usado hacen de este un caso realmente paradigmático”, asegura la abogada de Paula, Florencia Zerda, especialista en Cibercrimen y Evidencia digital y una de las principales impulsoras de los últimos cambios al respecto en materia legislativa. Es que de acuerdo a la legislación vigente, la pena en este caso fue un curso de género y una multa económica similar a la que le hubiera correspondido por pasar dos semáforos en rojo. El dinero, claro, ni siquiera lo cobra la víctima.
Paula está haciendo un reclamo civil. Otro fuero, otro proceso, otras pruebas. Un nuevo escrutinio sobre su vida. Está obligada a probar un daño que le resulta evidente. Se siente cansada. En el camino perdió oportunidades laborales e incluso amigos. “Al principio me entendieron, pero después me cuestionaron que fuera a la Justicia. Querían que lo arreglara en privado. En el fondo, me echan la culpa a mí por haber hablado”, asegura.
Ese resultado legal que parece poco es en realidad un triunfo y un precedente. Así de escasas son las posibilidades en este tipo de casos. Y es incluso un privilegio: solo en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco existe esta posibilidad. “En el resto del país no pueden hacer literalmente nada”, explica Zerda.
En octubre de 2023 -días antes de la primera vuelta electoral- se aprobó la denominada Ley Olimpia, que incorpora la digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres previstas en la Ley 26.485. El nombre es por la mexicana Olimpia Coral Melo. A sus 18 años se vio expuesta en redes sociales por una ex pareja y transformó la vergüenza en militancia para que la difusión de material íntimo sin consentimiento sea efectivamente un delito. Su influencia ha llegado a Argentina. “Ahora tenemos la posibilidad de pedir medidas de protección o la baja de un contenido, intimar a los agresores a que dejen de difundir videos, pero la realidad es que muchas jurisdicciones son reacias a dictar esta normativa, algunos ni siquiera la conocen”, asegura Zerda. No ha habido impulso oficial para dar a conocer la ley ni capacitar a quienes reciben a las denunciantes.
“El acceso a la justicia ante la violencia de género en entornos digitales enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital”, explica Lucila Gatikin, directora del área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
Morir de vergüenza
El proyecto que busca incluir la violencia digital en el código penal se conoce como Ley Belén, un complemento de la ley Olimpia. Es un homenaje a Belén San Román, una policía rural de la ciudad bonaerense de Bragado que se suicidó en 2020 después de la difusión de contenido íntimo puesto en circulación por un hombre con el que había tenido una relación breve y virtual. Belén tenía 25 años y era mamá de dos nenas.
En un momento de profundas divisiones partidarias, se supone que hay acuerdo político para impulsar este proyecto originalmente presentado por la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria. Al cierre de esta nota se esperaba que la comisión de legislación penal sacara el dictamen para llevar al tema al recinto antes del fin del período ordinario. Es el segundo intento para este proyecto, que ya había sido presentado en 2022 y perdió estado parlamentario.
En octubre se presentaron otras dos iniciativas sobre violencia digital: buscan tipificar también la suplantación de identidad y el hostigamiento. El lanzamiento fue en un conversatorio que contó con la presencia de Laura Sánchez, mamá de Ema, la nena de 15 años que se suicidó en agosto después de que un compañero de escuela de la localidad de Longchamps viralizara sin permiso un video que los mostraba teniendo relaciones sexuales.
En este contexto, Paula es una sobreviviente. “Yo estoy segura de que él me quiso matar”, asegura. No habla de la difusión de su intimidad sino puntualmente del descuido que permitió que ella lo descubriera cuando lo hizo. Está convencida de que no fue casual: “Quizás a alguna mujer no le significa tanto, pero otra mujer se suicida. Y él sabía a quién se lo estaba haciendo, lo destructivo que era para mí”.
Paula averiguó. “Hablé con mi abogada y le pregunté ‘¿Qué pasa si yo me muero?’. Porque ya no hay orden de restricción, mis hijos están en contacto. Pregunté si podía dejar un papel diciendo que no quiero que estén con él. Y no, no se puede. Así que listo, no se hable más. Yo no me puedo morir”.
Esta nota forma parte del trabajo «Tiempo de narrar. Territorio de historias», una alianza entre Tiempo Argentino con la Red de Editoras de Género y Unfpa Argentina.
* La inclusión de estas noticias y titulares no implica el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina.















