Tatiana Tibuleac contaba con una importante trayectoria en el periodismo escrito y televisivo en su país de origen, Moldavia, hasta que en 2016, ya establecida en Francia, publicó su primera novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. El libro se abrió paso con fuerza en el mundillo literario, incluido el hispanohablante, al que llegó de la mano de la editorial española Impedimenta en 2019.
A pesar de su crudeza, la historia del vínculo entre Aleksy, un joven con problemas psiquiátricos, y su madre enferma de cáncer, quienes tras años de distanciamiento deciden pasar juntos un último verano en la campiña francesa, logró cautivar a los lectores con su belleza descarnada. Porque la misma escritora que era capaz de hacerle decir a su protagonista las cosas más crueles sobre su madre, como “me daban ganas de morderle la lengua o arrancársela y meterla en la picadora”, también podía describir “una lluvia menuda y cálida como los golpes de una muchacha”.
Ahora acaba de llegar a las librerías argentinas su segunda novela, El jardín de vidrio, Premio de Literatura de la Unión Europea en 2019. Ambientada en Moldavia en la misma época en que Tibuleac pasaba de la infancia a la adolescencia –es decir, durante la década de los ’80, cuando el poder de la Unión Soviética en este pequeño país comenzaba a declinar–, cuenta la historia de Lastochka, una niña rescatada de un orfanato por una áspera y taimada mujer rusa quien la hace trabajar juntando botellas por las calles de Chisináu.
Sin embargo, El jardín de vidrio es mucho más que una memoria filial; es el relato de una mujer que de niña debió dirimirse entre el idioma de sus progenitores, el moldavo (similar al rumano), y el de su madre adoptiva, el ruso (ver recuadro). Y que, al optar por una lengua, tomó una decisión relacionada con una noción tan esquiva como la de identidad.
En entrevista con Tiempo Argentino desde Francia, la autora moldava se mostró entusiasmada con su participación en el Festival Internacional de Literatura Filba, que se celebrará entre el 20 y el 24 de octubre de modo virtual y presencial, y que representará uno de sus primeros contactos con América Latina. “Me resulta increíble que allá consuman literatura como toman café. Me da la sensación de que en América Latina la gente vive la literatura, la poesía y la lectura con pasión”, afirmó.
–Usted desarrolló su carrera como escritora en Francia. ¿Necesitó tomar distancia de Moldavia para poder escribir?
–Siempre escribí, pero cuando trabajaba como periodista no tenía tiempo ni energía para la literatura. Sin embargo, cuando me mudé a París me resultó más fácil conectar con mi idioma (N. de la R: el rumano), que no hablaba con nadie. Cuando empecé a escribir El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, todos me preguntaban por qué los personajes eran ingleses, por qué no estaba ambientada en Moldavia. Creo que de hecho me estaba escapando de mis raíces y de mi geografía. No quería ser una de esas escritoras que dejan un país y empiezan a escribir sobre lo que no hicieron cuando estaban ahí. Pero más tarde, cuando escribía El jardín de vidrio, necesité darme una explicación. Me pareció bien regresar (a Moldavia) y entender por qué quiero ser tan diferente ahora, por qué a veces no quiero escuchar ya sobre esa parte del mundo, qué tipo de escritora soy, qué les transmito a mis hijos y a los lectores cuando escribo, cuál es mi identidad. Me alegra haberlo hecho, porque fue como cerrar algo. Ahora las cosas están más claras. No voy a volver a esa zona, agoté mi interés. Si escribo otra cosa, estará ambientada en una geografía inespecífica.
–Leí que quiere escribir sobre sus abuelos, que fueron deportados a Siberia. ¿No sería esa una forma de volver a Europa del Este?
–Sí, pero eso no me llevará necesariamente a esa época, sino a la mujer que soy hoy, el último eslabón en esta tragedia familiar. Así que si escribo ese libro, no será un libro histórico, sino sobre una persona que tuvo una abuela que fue deportada, una madre que nació en un gulag y que ahora es una madre que le cuenta esa historia a su hija. Mi idea de cómo escribir acerca de esa carga fue cambiando con el tiempo. Ahora sé cómo me gustaría escribir ese libro. No estaría ambientado en esa época, sino que trataría más bien sobre qué pasó después de 70 años, dónde estamos ahora como familia, cuánto odio y cuánto perdón hay en nosotros, y cómo seguimos contando esta historia como familia, que es una historia importante y debe ser contada.
–Se suele hablar de cierta crueldad poética en su obra. ¿Cree que algo de este trauma familiar primario conformó su forma de escribir?
–Me dijeron muchas veces que tengo una inclinación hacia la crueldad. No lo veo así. Fui hija única en una familia donde pasaron todas estas cosas. Me crie con este tipo de historias, distintas a las que yo les cuento a mis hijos, por ejemplo. Escuché a mi abuela contar historias tristes porque tuvo una vida triste. Creo que desde muy chicos aprendemos a diferenciar entre una campesina que le está cortando el cuello a una gallina para alimentar a su familia y alguien que está traicionando a su vecino para mandarlo a la muerte. La primera imagen es más fuerte, pero en la segunda es más fuerte el resultado. Tampoco le tengo miedo a escribir sobre cosas vulgares, crueles o violentas, porque creo que todas las personas tienen un costado bueno y uno malo. Lo que las distingue es con qué frecuencia los alternan. Podés ser bastante agradable la mayor parte de tu vida y de repente, en un gesto, ser responsable de una gran tragedia.
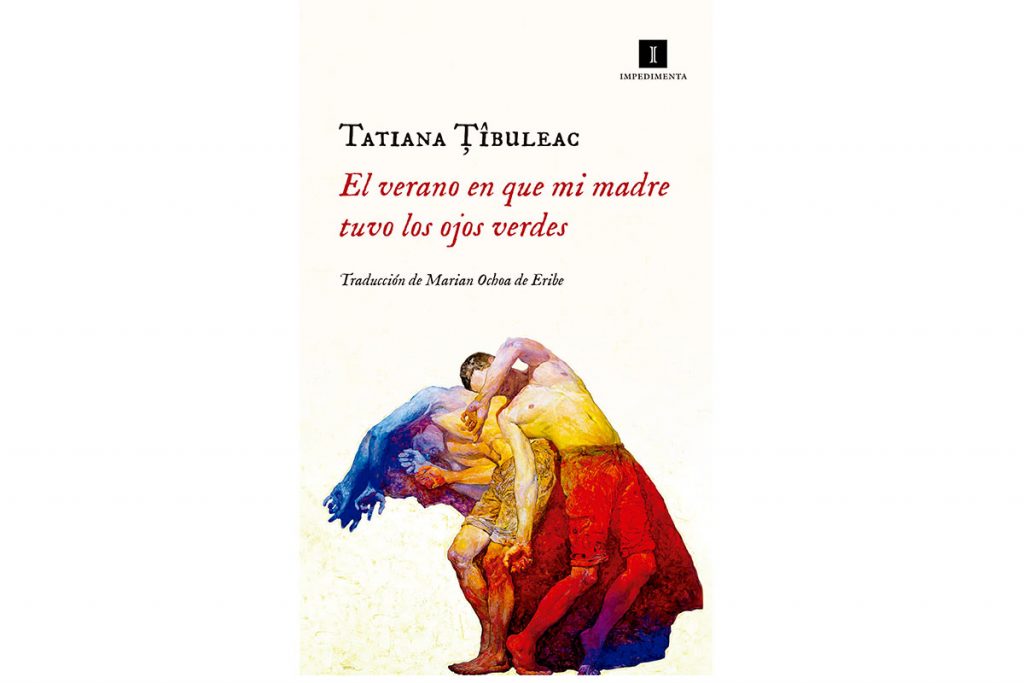
–“Creo que estoy loca y que busco belleza incluso en el sufrimiento de mi propia hija”, afirma Lastochka sobre su hija enferma en El jardín de vidrio. Al igual que ella, ¿usted también busca la belleza en todas las cosas?
–Eso significaría que soy una persona extremadamente agradable y no es el caso (risas). No busco necesariamente la belleza. Pero suelo encontrarla en personas, en lugares o en dramas en los que parece que no hay nada más. Quizá esto se deba a mis años como periodista. Conocí a muchas personas controvertidas en lugares en los que desearías no estar, criminales, personas que hoy en día están en prisión y que mañana quizá sean declaradas héroes. Creo que no hay una verdad, una fealdad o una belleza últimas. Tal vez me guste explorar esos intermedios más que a otros escritores.
–Las infancias de los protagonistas de sus novelas son traumáticas y están marcadas por el abandono. ¿A qué cree que se debe?
–Tuve una muy buena infancia. Era hija única y mis padres habían perdido dos hijos antes, así que fui bastante mimada. No sé. Quizá es mi predisposición a un lado más oscuro, aunque probablemente se deba también a mis años como periodista. Visité tantos lugares tristes, filmé miles de historias violentas e injustas. Me parece más natural escribir sobre esa gente. Eso no significa que crea que las tragedias suceden solo en las familias pobres. En El verano…, la familia de Aleksy no es pobre. Quería dejar esto muy en claro. La infelicidad no surge de un estatus social. Lo más importante en la relación con los hijos es el amor.
–En El jardín de vidrio, Lastochka se siente tironeada entre el moldavo y el ruso. ¿Vivió también usted esa tensión?
–Sí. Me crie en la capital, Chisináu, algo muy distinto a un pueblo moldavo en esa época. Porque en los pueblos, con una comunidad más chica, el lenguaje se preservó más, aunque fuera considerado un grado más bajo de lenguaje, menos intelectual. En la capital, en cambio, tenías pocas opciones: o hablabas ruso y eras aceptado, tenías una vida y una carrera; o luchabas por seguir hablando en moldavo y siempre ibas a ser considerado una persona de segunda. Para mí, que era una nena, la situación era más difícil porque mi padre creía en la reunificación con Rumania y eso era un pecado en esa época. Leía libros en rumano aunque estaban prohibidos. Para él fue una tragedia tener que permitirle a su hija que abrazara este nuevo régimen. Yo tenía que hablar ruso y construirme un futuro, mientras que en la familia tratábamos de hablar rumano y leer esos libros. De chica no entendés estas cosas. Abrazás lo que tenés que abrazar. Salís y tenés tus amigos que hablan en ruso, aprendés poemas, cuentos, juegos en ruso… tenías que hacerlo si querías tener una buena vida. Mi tragedia se produjo más tarde.
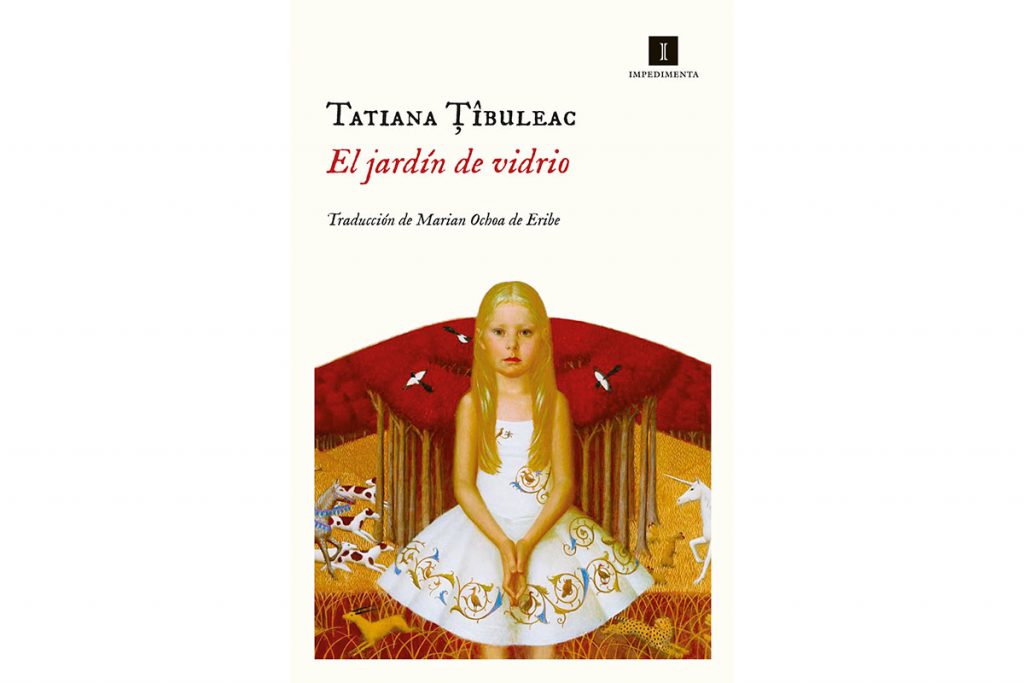
–¿Por qué?
–Porque cuando se terminaron esos tiempos, el ruso se convirtió de repente en un idioma que debía odiar y sacarme de la cabeza, porque era el de los traidores. Y ahí me encontré preguntándome: “¿Qué hago ahora? ¿Elimino recuerdos felices y amistades para convertirme en una patriota o sigo como hasta ahora?”. Una de las principales razones por las que quise escribir este libro fue para explicar estas cosas. Era una deuda.
–¿Cómo es su relación con Rusia y el ruso hoy en día?
–Si me hubieras preguntado hace diez, cinco años, quizá te habría dado otra respuesta. Ahora estoy en un momento en el que puedo hablar sobre lo que pasó con menos pasión, aunque es difícil por mi vida y mi tragedia familiar. Aprendí a separar la política del idioma en sí. Porque si creés que tenés que odiar a Rusia solo por la política, te perdés una gran parte de su hermosa cultura. Sé que cada vez que vuelva a mi infancia me encontraré con un montón de recuerdos rusos. Quizá me esté volviendo sentimental, pero después de los 40, 50 años, no tenés tantas cosas bonitas a las que aferrarte. Por eso me parece un desperdicio desprenderme de todos esos recuerdos solo porque Rusia nos hizo esto y se convirtió en lo que se convirtió. Por otro lado, creo que la relación entre esa parte del mundo y Rusia nunca va a ser fácil. «

Hablar en un idioma perdido
Durante gran parte de la historia, Moldavia y Rumania estuvieron unidas por lazos políticos y culturales. En 1812, parte de Moldavia (entonces Besarabia) pasó a manos de los rusos, aunque tras la Primera Guerra Mundial volvió a unir su destino al de Rumania. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, un pacto entre alemanes y soviéticos estableció la República Socialista Soviética Moldava, que se separaba así de la Gran Rumania. Si bien al año siguiente la actual Moldavia quedó bajo dominio nazi, los soviéticos retomaron el control y lo mantuvieron hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando el país declaró su independencia. “Lo que pasó es que el régimen soviético tomó nuestro idioma (el rumano), pero nos cambió el alfabeto (por el cirílico). Es decir, ya no escribíamos en el alfabeto latino, como hoy en día, sino con el alfabeto ruso, lo que automáticamente nos separó de Rumania y del resto del mundo latino. Éramos el único lugar donde tenías un idioma inventado, el idioma rumano llamado ‘moldavo’”, explicó Tibuleac. En una nota a la edición en español de El jardín de vidrio, describe el moldavo como “un alfabeto ruso volcado sobre unas palabras rumanas y arrojado como un hueso a un enclave perdido”. Tibuleac continúa: “Lo que pasó con la generación de la que hablo en la novela es que cuando volvimos al alfabeto romano tras la caída de la URSS, muchos maestros, doctores e intelectuales no sabían cómo escribir. Algunos hicieron el esfuerzo por aprender. Otros fueron a la escuela, estudiaron en la universidad y trabajaron la mitad de sus vidas en un idioma que ya no existe”.















