El guatemalteco Eduardo Halfon irrumpió en la literatura en 2003 con un pequeño y potente libro llamado Saturno, una carta descarnada dirigida a un padre severo y ausente. A partir de entonces le seguirían más de una decena de libros, todos ellos regidos por una máxima de Johann Wolfgang Goethe que el mismo Halfon citaba en esa primera novela: “Haz de tu arte una sola confesión”. Porque es en eso en lo que este autor de 52 años, Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 2018, trabaja desde entonces: un corpus integrado por crónicas, novelas y cuentos en los que, como él mismo cuenta, se van repitiendo algunos decorados y personajes (los miembros de su familia, incluido él mismo) como en el teatro. Aunque siempre arropados, claro está, por el manto de la literatura. Un proyecto que algunos críticos describieron como la gran novela de su vida, pero publicada en etapas.
Es así como el abuelo polaco que sobrevivió a varios campos de concentración aparece en uno de sus primeros libros de cuentos, El boxeador polaco (ver recuadro), mientras que el abuelo libanés, un comerciante secuestrado en 1967, en plena guerra civil de Guatemala, protagoniza una de sus últimas novelas, Canción. Los dos aparecen también en otros textos de Halfon. ¿Qué de todo esto es ficción, qué es realidad? Al autor parece divertirle escribir desde un lugar intermedio que él llama verdad.
En la segunda mitad del año pasado, la editorial independiente Gog & Magog publicó Saturno por primera vez en Argentina. Al mismo tiempo, llegaba a las librerías locales su último trabajo, las crónicas conmovedoras de Un hijo cualquiera, de la mano de la editorial española Libros del Asteroide, que viene editando gran parte de su obra (previamente, en 2020, la argentina Ediciones Godot fue la primera en publicar un libro suyo en el país con Biblioteca bizarra). La llegada de estas dos últimas obras, que juntas forman un arco temporal que va de lo primero a lo último o de principio a final (un final provisorio, por supuesto, ya que Halfon sigue escribiendo) fueron la excusa para que Tiempo Argentino dialogara vía Zoom con este premiado escritor, que actualmente vive en Berlín.
-Debutaste como escritor con una carta al padre. ¿Por qué?
-Nunca fue una decisión, no fue un planteamiento consciente. Fue un texto que escribí muy rápido, como un derroche, o un llanto, o un grito. Recuerdo su escritura como muy vertiginosa y muy distinta a todas las demás cosas que estaba escribiendo en esos años, porque estaba escribiendo cuentos y probando diferentes voces. Esto era una voz muy cercana a la mía, un personaje a quien conocía íntimamente, pero que también a lo largo del texto se fue alejando de mí, y acercándose a ese grado como de locura al que llega. Viéndolo hacia atrás, creo que era una entrada muy necesaria. Necesitaba romper con muchas cosas anteriores y con otro tipo de texto no lo hubiera logrado. Saturno fue la muerte definitiva del Eduardo Halfon ingeniero, del Eduardo Halfon primogénito, del Eduardo Halfon hijo obediente, el que llevaba toda una vida portándose bien y haciendo y estudiando lo que le decían. De pronto salgo con esta cosa irreverente, subida de tono, en la cual mato a mi padre, cuando en realidad mi padre vive…
-Fue a todo o nada.
-Fue a todo o nada. ¡Y luego se publica! Aún es un libro prohibido en mi familia. De Saturno no se habla. Tuvo una recepción muy buena en Guatemala, donde se agotó. El consenso de la prensa, de hecho el primer titular de la primera reseña del libro en Guatemala fue: “Tenemos que salvar a Halfon”. O sea que la reacción de los lectores, la familia, los amigos, fue una reacción literal al texto. Lo leyeron como si el narrador, que está circulando alrededor de la idea del suicidio, fuese yo, y pensaban entonces que tenían que salvarme de alguna manera. Y a mí esto me encantó. Fue, para mí, inesperado. Pero me gustó muchísimo porque me di cuenta del poder emocional de la literatura.
-Te gustó que te identificaran con el narrador, que es algo que seguís haciendo.
-Exactamente. Entonces ya en El boxeador polaco le doy mi nombre a ese narrador de Saturno, que ahí todavía estaba bastante difuminado, y se me presenta ya como este otro Eduardo Halfon. Pero fue con Saturno que me di cuenta de que el lector literario podía también leer como un niño. Los lectores saben que estos libros son ficción, se venden como novela, o como cuentos, pero muy rápido olvidan ese contrato y los leen como si fueran absolutamente reales, cuando no lo son.
-Pero hay puntos de conexión con la realidad: tu abuelo polaco existió, tu abuelo libanés también…
-Por supuesto. Hay suficiente realidad como para que el teatro funcione. Si no, el teatro no funciona. Si me alejo completamente de la realidad, y te lo trato de vender como realidad, no te voy a convencer. Entonces, toda la escenografía es mi vida. El telón de fondo, las cosas que coloco en el escenario, algunos de los personajes –mi hermano, mi abuelo, mi padre, qué sé yo–, pero luego el teatro en sí, la obra en sí, es ficción.
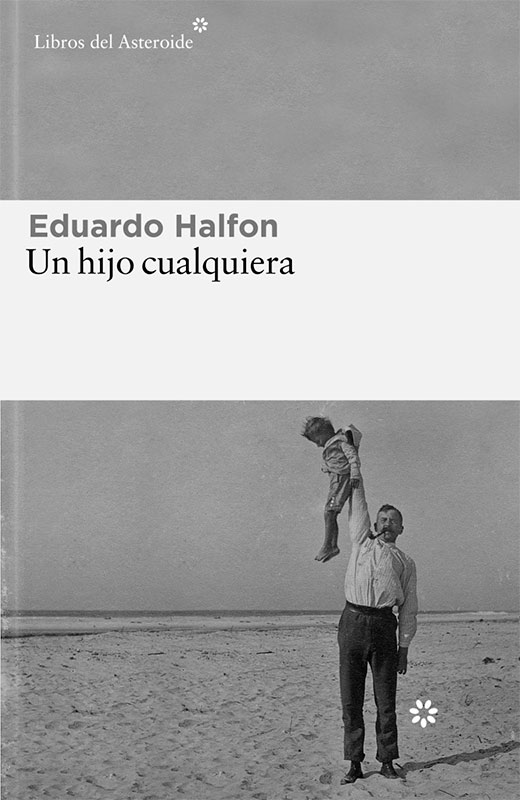
-Alguna vez dijiste que si se cuenta algo con honestidad puede llegar a ser universal. Esa honestidad está muy presente en tus libros, de hecho leyéndote uno tiene la ilusión de conocerte. ¿Te preocupa esa exposición?
-Absolutamente no. Y creo que desde Saturno quedó muy claro que de alguna manera iba a desnudarme y confesarme en mi literatura. Así aprendí a escribir, en este terreno ambiguo entre lo real y lo ficticio. Ahora, lo que sí es importante es hacer una diferencia entre lo que es real y lo que es verdad. Creo que mis textos pueden llegar a ser universales no por lo que tienen de reales. Esa realidad semejante a la mía es nada más que un truco para llegar a ese otro peldaño, que es la verdad. Una verdad inefable, emocional, más que racional, un sentimiento… que es lo que creo que lleva al arte a otro plano, llámese música o cine, o en mi caso, cuentos. Es de alguna manera penetrar ese mundo interno lo que puede elevar un texto. Muchos lectores se quedan trabados en la realidad. “¿Pasó o no pasó? ¿Fue o no fue así?”. Eso no importa. Este otro paso es el esencial, el poder de sentir esa otra verdad. Werner Herzog habla de una verdad extática. Comulgar con el lector, en mi caso, en un punto de éxtasis. Porque tiene que ver con muchas cosas más allá de la razón, más allá de solo interpretar un texto. Lo acerca la música.
-En Un hijo cualquiera contás que descubriste la literatura casi por accidente y de grande, cuando te anotaste en Filosofía, que en Guatemala se cursaba junto a Letras, después de recibirte de ingeniero. ¿Qué te llevó luego a escribir?
-No tengo una respuesta clara. Pero creo que cualquiera haya sido mi respuesta en aquel momento sigue siendo la respuesta hoy. Es el mismo motor. No sé si es alguna incomodidad, inconformidad, frustración… Hay algo en mí, por no hablar de todos los escritores y escritoras, que está relativamente incómodo, desubicado. Algo que no está bien. Si crees en la ilusión de que todo está bien no puedes entrar a la literatura. ¿Para decir qué? ¿Qué vas a decir si no tienes nada que decir? Pero también recuerdo muy bien lo maravillado que estaba cuando empecé a leer. Fueron dos o tres años de pura lectura. No tenía planes de escribir, no sabía que uno podía ser escritor, era una realidad tan lejana a mi mundo… Supongo que el haber leído demasiado provoca eso. Hay un rebalse, una reacción a demasiada lectura. Te enquijotas, te vuelves un poco loco. Y entonces empieza uno a escribir.
-En Saturno eras un hijo llorando ante un padre, mientras que en Un hijo cualquiera sos un escritor “obligado a escribir como padre”, como decís vos mismo. ¿Cómo es ese escritor?
-Yo no era padre y no quería serlo. Mi hijo nace cuando tengo 45 años y llega de sorpresa. Llevábamos 15 años con mi pareja, pero no queríamos hijos. Y pues, bueno, fue una irrupción brutal. Fue mucho más de lo que me imaginaba. Porque yo ya era mayor, porque trabajo desde casa, entonces mi espacio privado fue invadido. El primer año de su vida fue terrible en términos profesionales, porque no lograba silencio, no lograba concentración, no lograba trabajar. Por eso, para mí, el primer gran cambio o la primera gran adaptación fue esa: ya no estoy solo en casa, ya no puedo hacer todo lo que podía hacer antes. Hubo un proceso de adaptación en el cual sigo. No creo que sea algo que se supera, lo que vas es adaptándote. Me fui adaptando a él. A tenerlo aquí al lado, a tenerlo ahora ahí afuera, porque lo oigo, tú no lo oyes, pero yo lo oigo (risas). Entonces, cualquier cosa que escribo ahora, desde que él nació, está teñida por un hijo. A veces explícitamente, como algunos textos de Un hijo cualquiera, donde lo uso a él como pretexto para hablar de la circuncisión, o del acto de lectura. No son sobre él, pero son a partir de él. Pero en todo lo demás que he escrito en los últimos seis años también está él. Aunque tú no lo veas, porque yo ya no escribo sin él, yo ya no soy un escritor sin él. Es inevitable ya para mí escribir como padre.
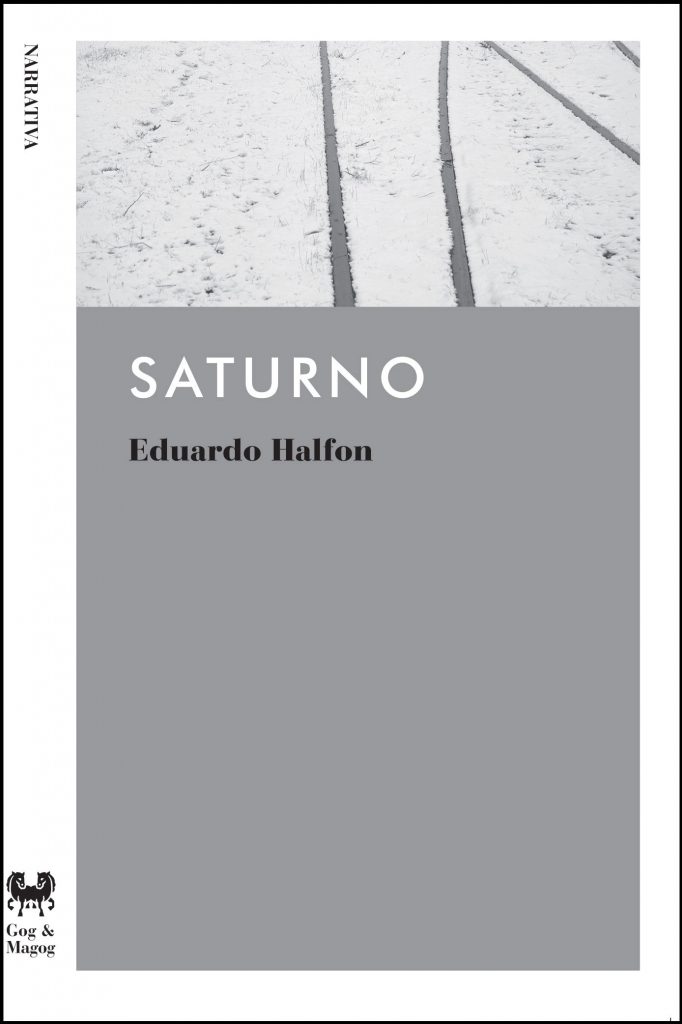
Vivir entre dos violencias
Eduardo Halfon reconoce las dos violencias que hay en su origen y de las que viene: el Holocausto -su abuelo materno, León Tenenbaum, sobrevivió a Auschwitz y perdió a toda su familia en campos de concentración- y el conflicto armado de Guatemala, que llevó a sus padres a huir a Estados Unidos en 1982, donde el autor vivió entre los 10 y 23 años hasta que tuvo que regresar a su país natal porque le vencía la visa de estudiante.
“Vivo en medio de esos dos genocidios”, asegura. Por eso estos temas aparecen una y otra vez en sus libros, aunque como él mismo dice, no de forma central, sino como telón de fondo.
Desde hace un año y medio y debido a una beca de escritura a la que fue invitado por el Instituto Wissenschaftskolleg, Halfon vive en Berlín, en cuyas afueras se encontraba el campo de concentración de Sachsenhausen, donde su abuelo estuvo prisionero. Un abuelo que, como escribe el autor en Duelo (Libros del Asteroide), jamás volvió a Polonia y nunca hablaba de esos años, “(…) ni de los campos, ni de las muertes de sus hermanos y padres. Yo tuve que ir descubriendo los detalles poco a poco, en sus gestos y en sus bromas y casi a pesar suyo”.
“Aquí estás como caminando en un museo. A donde volteas a ver, hay placas en el suelo, en edificios, hay monumentos. Es infranqueable. No puedes escapar al peso de la historia. Y en mi caso no quiero escapar”, asegura el autor. “Pero poco a poco también vas haciendo vida, ¿no? Y Berlín es una ciudad muy cosmopolita, muy de moda”, añade.
León Tenenbaum nunca quiso que su nieto visitara Lodz, la ciudad polaca de la cual era oriundo, aunque él lo desobedeció, experiencia que tradujo en el cuento “Oh gueto mi amor” del libro Signor Hoffman (Del Asteroide). “Su sensación de traición con los polacos era enorme. Pero yo le decía todo el tiempo que quería ir a Polonia. Y él siempre se enojaba y me decía que no, que no había que ir. Pero poco antes de morir, me dejó escrito en un papel su dirección exacta y cómo llegar a su casa en Lodz. Fue como una especie de herencia. Y ese es el papelito con el cual viajo luego a Polonia. Entonces, para mí estar en Alemania es parecido. Es casi trabajo de campo, como un trabajo de investigación. Como haría un biólogo que va al campo y busca entender algo”, explica.
De sus años en Estados Unidos, en tanto, le quedó una relación particular con el español en el que escribe. “Un español que me cuesta, muchísimo. Todos los días tengo que ver cómo se dice en español una palabra. Tengo la palabra que quiero decir en inglés y no sé la palabra en español. Todavía hoy, si me trabo con algún párrafo o algo no me está funcionando, lo traduzco al inglés y eso me lo destraba”, comenta.
Esta influencia se nota también en su estilo de escritura poco recargado y despojado, que lo emparenta con cierta tradición literaria estadounidense. “Hay ciertas manías del inglés que no me sacudo: la ubicación de algunas comas, uso demasiados adverbios para el español, pero creo que con el tiempo he hecho que funcione, al menos en mi manera de usar el español”, completó. Una afirmación con la que comulgan miles de lectores en todo el mundo.















