“Hace poco más de 20 años y de manera casual, empecé a pensar en la muerte. Antes no. Antes nunca. Antes era eterno”. Esto dice Federico Jeanmaire en su último libro, Lo que resta de la vida (Híbrida Editora).
Cuando se está en la edad de ser eterno, la muerte es algo que siempre les sucede a los otros. Pero este tipo de eternidad suele ser corta. Dura apenas hasta que se toma conciencia de que uno pertenece al grupo de los viejos y suelen ser los demás los que nos marcan la pertenencia a él.
Claro que dejar de ser eterno en Jeanmaire tuvo sus ventajas: escribió un hermoso libro sobre la muerte, paradójicamente, absolutamente vital. Paseante de cementerios, desde el de su pueblo, Baradero, hasta uno de Berlín, reflexionó sobre aquello que sobreviene cuando la eternidad nos abandona. Un libro sobe la muerte que está lleno de vida.

Federico Jeanmaire
–¿Cómo nació este libro?
–Antes de la pandemia estuve dos años encerrado investigando y, al mismo tiempo, escribiendo una novela, Wërra. Leí así sobre muchos chicos de 18 a 20 que murieron en la Segunda Guerra. Cada una de las historias de esos chicos me rompió el corazón, fue muy fuerte escribir ese libro y por eso lo quiero mucho. Morían por la libertad, por la patria, por cosas muy abstractas.
Cuando terminé de escribir esa novela me salió de manera muy natural Lo que resta de la vida, un libro sobre la muerte, sobre cementerios, pero desde una actitud vital. Lo escribí revisando mi historia, las cosas que pienso sobre la vida y la muerte y revisando las historias de personas queridas, incluso que no conocí personalmente.
–¿Qué es lo que te atrajo de los cementerios?
–Cuando estaba escribiendo Wërra me invitaron a pasar un mes en Berlín. Allí iba todos los días a desayunar al cementerio.
–Ibas al bar Strauss que queda dentro de un cementerio.
–Exactamente. Me encantó la relación que tienen los alemanes con los cementerios: paseaban con los carritos de los chicos, corrían, tenían un bar. Entonces empecé a pensar en los cementerios que conocía que, básicamente, eran el alemán y el británico que quedan en Chacarita. Con mi hijo caminábamos los sábados e íbamos siempre ahí y nos metíamos. También pensé en el cementerio de mi pueblo, Baradero, el que más conozco. En este libro me interesó trabajar, entre otras cosas, sobre la mentira de que los muertos son todos iguales.
–Decís que los muertos son todos iguales pero luego los cementerios se encargan de marcar las diferencias.
–Sí. En el cementerio de mi pueblo eso es muy evidente. Hay una zona de bóvedas muy extraordinaria, luego están los nichos que son cuadrados de cemento pegados. De algún modo repite lo que es la vida fuera del cementerio. Los muertos no se enteran, pero los vivos arman los cementerios de acuerdo con sus ideas del mundo y de la vida. Berlín tiene muchos muertos y muchos cementerios, es como un bosque lleno de cementerios con casas en el medio. Allí, un cementerio es mucho más igualitario que en mi pueblo. Me interesó trabajar con la idea de que no es cierto que los muertos son todos iguales.
–¿Escribir sobre cementerios te alivió el peso de Wërra?
–Me hizo muy bien. Me gustó la idea que concebí en el bar Strauss de que escribir sobre cementerios era escribir sobre la vida. Escribí sobre la muerte desde una actitud vital. Me gustó recuperar la vida de algunos muertos, me hizo bien, y por los comentarios que estoy recibiendo hasta ahora sobre el libro creo que es esa la sensación la que produce.
Otra de las cosas que siempre me importaron y que está en este libro es que la idea de trascendencia es muy megalómana. ¿Tengo que escribir un libro, hacer una obra de arte para trascender? No. Creo que lo fundamental es quedar en el corazón de alguien que estuvo cerca tuyo. El libro trabaja también eso. Alguien trasciende si lo seguís queriendo a pesar de que no está. Mis muertos queridos están conmigo.
En Lo que resta de la vida hablo de mi tía Lía, hermana de mi padre, que está en la bóveda familiar de mi pueblo y que fue uno de mis grandes amores. Fue la mujer que me introdujo en la literatura, la que me regaló una versión infantil de Las mil y una noches cuando yo tenía cinco años, la que me dio libros durante toda mi adolescencia. Era licenciada en Letras y para mí fue tan fundamental que la tengo presente cada vez que escribo algo. Murió muy joven, a los 59 años. En ese momento, yo había escrito mi segunda novela. La primera que escribí, Un profundo vacío en el pie izquierdo, no le había gustado.
Mi tía me dijo que era una porquería, seguí leyendo y dejá que escriban otros. Eso era lo que hacía ella: le gustaba leer y no escribir. Murió en el 87 y pudo leer mi segunda novela, Desatando casi los nudos, en el 86. Esa sí me pareció que le había gustado, aunque no fue muy elogiosa. Creo que ella me conocía y entonces sabía cómo tratarme para obligarme a ser mejor, a escribir mejor. Mi tía había vivido exiliada en Madrid, regresó cuando ganó Alfonsín y volvió a dar clases en el Liceo Francés donde trabajaba antes de irse.
Un día descubrí que había comprado dos ejemplares de ese libro y los había donado a la biblioteca de ese liceo. Por ese lado me quedé tranquilo, porque quería decir que había mejorado un poco mi escritura.

–¿A qué género pertenece Lo que resta de la vida?¿Es un diario ensayístico?
–Yo lo llamo libro. A mí me gusta decirle libro porque amo a Marguerite Duras. A sus últimos libros ella los llamaba libros porque decía que no era posible atribuirles un género. Es cierto que Lo que resta de la vida tiene una articulación de novela porque está armado con un tempo que no fue el real. En un punto, ni siquiera es ficción a menos que mi memoria sea ficcional porque los recuerdos que todos tenemos, por lo general, no son recuerdos verdaderos, pero lo que cuento es verdad. Sin embargo, mi hermano lo leyó y me dijo que hay cosas que no fueron así.
–Lo que cada uno recuerda de un mismo hecho puede ser muy distinto.
–Absolutamente, es lo que yo le dije y él lo entendió. Creo que el libro es una mezcla de ganas de festejar la vida y de festejar a los muertos queridos, de hacerlos trascender, de darles alguna existencia.
–En el libro contás que tenés una suerte de panteón familiar hecho de fotografías de tus antecesores. ¿Es cierto?
–Es cierto, tengo toda una pared con fotos de mis muertos queridos.
–Incluso tenés una foto de un muerto que no es tuyo.
–Sí, es el que ocupa el mejor lugar. Antes no tenía nombre, era el anónimo. Ahora se llama Strauss. Creo que fue en la década del ’90 o a principios del 2000 que comencé a coleccionar fotos de antepasados. Cuando conseguía otra foto de la misma persona más joven la cambiaba. Los quiero tener lo más jóvenes posible porque cuando uno es viejo se pone distinto. Con esas fotos me han pasado cosas muy cómicas. Conseguí la foto de mi bisabuela bruja a través de un tío que aún vive.
–¿Te referís a la bisabuela que movía objetos sin tocarlos?
–Sí. La foto la conseguí en enero de 2003. Al día siguiente de haberla conseguido, me dan el premio de la Ciudad de Buenos Aires, el Ricardo Rojas. Creo que esto fue un miércoles. El viernes mi hijo se gana una canasta con golosinas en el supermercado que hay en la esquina de la casa de mi mamá. Me empezaron a pasar cosas buenísimas. Entonces con mi hijo nos hicimos remeras con la imagen de la bisabuela bruja. En ese momento él hacía esgrima y salió campeón. Le hicimos un altarcito y le pedíamos cosas. En ese momento yo aún no había sido traducido a otras lenguas y le pedí a mi bisabuela que me consiguiera una traducción.
–¿Y la conseguiste?
–A los pocos días aparece una chica finlandesa que tenía ganas de traducir mi novela Papá. Pero nos enamoramos y entonces, la primera noche que estuvimos juntos –vos viste cómo son los finlandeses– en la cama me dijo olvídate de la traducción.
–No sé cómo son los finlandeses.
–Exactamente lo contrario de nosotros. Son personas absolutamente honestas, sinceras. Mi primera laptop se la compré a un finlandés en un viaje que hice con esta chica a Helsinski. Si ellos te están vendiendo algo no te miran a los ojos para no presionarte. Por su actitud yo pensé que no me la quería vender. Ella me explicó que no me miraba porque eso era como oblígame a que la comprara. Finalmente, le dije que la compraba y el que la vendía, aún sin mirarme a los ojos, me contestó, te la dejo una semana, pensalo. Mi amigo Pedro me dijo a lo mejor tu bisabuela está medio sorda, vos le pediste una traducción y ella escuchó traductora (risas).
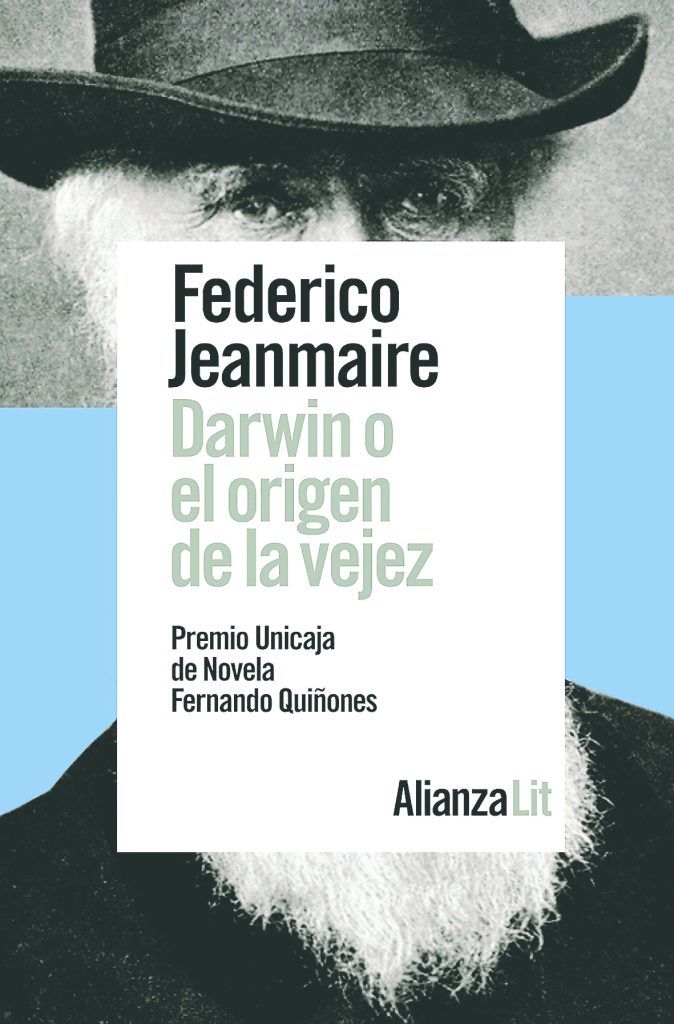
–La idea de la muerte, creo, se instala más o menos a los 40, cuando uno comienza a interesarse por la historia familiar, porque empiezan a declinar o morir sus depositarios.
–A mí me pasó más tarde. Sí reconozco que más o menos a los 40 me compré La vejez de Simone de Beauvoir. Fue en la época en que microfilmaba diarios en La Nación. No leí el libro hasta diez o 15 años más tarde porque en el momento que lo compré la muerte no era algo próximo a mí. Sí tenía que ver con mi gente querida, pero no conmigo.
–Creo que Lo que resta de la vida empieza en un libro tuyo anterior, Darwin o el origen de la vejez, donde te preguntás cuándo comienza uno a ser viejo, porque la vejez es algo que te marcan los otros.
–Sí. Esa pregunta siempre llega un poco más tarde que la vejez, quizá porque uno se miente o no se quiere dar cuenta. Yo me miro al espejo solamente para afeitarme, y cuando no te mirás, te parece que estás siempre igual. Por eso no me gusta cuando me hacen notas en televisión, porque que me miro y digo uy, cómo estoy. Si no tenés una enfermedad que haga que te avise tu propio cuerpo, los que te avisan que sos viejo son los otros.
La memoria de los seres queridos
-Solemos recordar a nuestros seres queridos, incluso recordamos sus propios recuerdos, lo que nos contaron que recordaban de su pasado. Esto está muy presente en Lo que resta de la vida. ¿No es así?
-Sí, y eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Es posible que Lo que resta de la vida sea un libro intrafamiliar escrito para mi hijo o para mis nietos, si es que los tengo algún día. Me encantó, ver, por ejemplo, un cuaderno escrito por mi abuelo al que no conocí porque murió antes de que yo naciera. Era escultor.
-¿Te referís al que hizo las figuras del pesebre que armaba tu mamá cada Navidad?
-Sí, tengo un montón de las figuras que él hacía para vivir. Había montado una fábrica. Tengo enanitos, soldaditos, una baldosa grande con motivos camperos… Los soldaditos, en realidad, eran bastante grandes y no eran de la Segunda Guerra, sino de los granaderos de San Martín, de los patricios…
Él hacía los moldes en bronce, yo conservo uno de un granadero.
Para mí eso es como recuperar la memoria de él, como decir estoy acá porque antes de mí pasaron muchas cosas que me trajeron al mundo. Vivir es algo azaroso y tener presentes a quienes participaron de ese juego de azar creo que está muy bien y que a ellos les gustaría verse aparecer en un libro.
La increíble fuerza de la literatura
–¿Al escribir sobre tu familia de alguna manera estás creando su historia?
-Cuando escribí Papá, lo escribí desde mi memoria que no es la misma que la de otra gente de mi familia. Yo veía a mi padre de una manera que era no la forma en que lo veía a mi hermano o en que lo veían otras personas. Cuando el libro salió publicado, pasó que la gente de la familia con apellido Jeanmaire se enojó mucho. En cambio, las mujeres que se habían casado y habían tomado otros apellidos, estaban contentas. Ellas me decían tu papá era así.
Con el paso de los años, ese libro se convirtió en la verdad en mi familia porque la literatura tiene una fuerza increíble.
Hay novela de Javier Marías, Negra espalda del tiempo, en el que cuenta que escribió una novela policial sobre Oxford y cuando la va a presentar a Oxford ve que nadie compra el libro, todos están enojados con él, todos se creen los personajes malos de ese libro.
Como la novela se convierte en un best seller, cuando va a Oxford nuevamente las cosas habían cambiado. Escucha que todo el mundo dice yo estoy en el libro, todos estaban contentos de sentirse personajes. Esa es la fuerza de la literatura.















