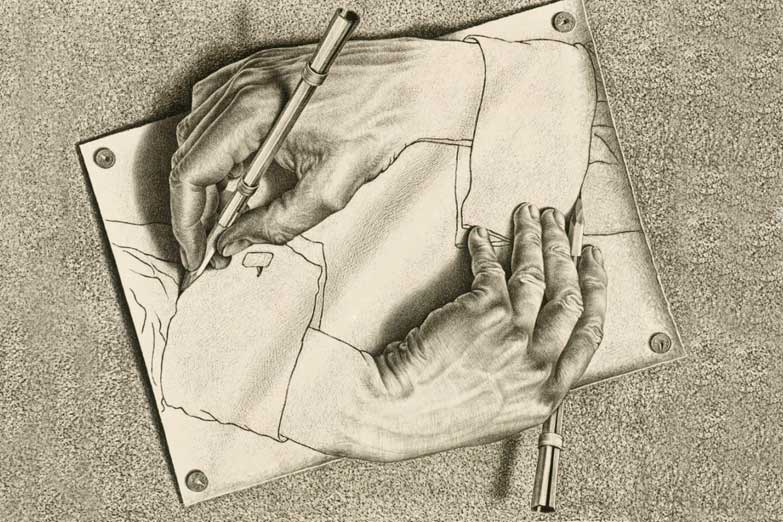Como si estuviera viviendo en el poema Confianzas, de Juan Gelman (ese que arranca con se sienta a la mesa y escribe), se sienta a la mesa y escribe. O, mejor dicho, se sienta a la mesa y trata de escribir. No sabe bien qué va a escribir. Piensa en definir lo que quiere escribir, y la única cosa que se le viene a la cabeza es la respuesta que daría si uno cualquiera le preguntara qué es un agujero. Piensa: puede definir el borde, lo que lo rodea, las cosas que quedan afuera, sus límites, todo, pero no podría definir la palabra agujero. Mejor aún: la podría definir por todo lo que no es, pero ni un poquito así por lo que es.
Se distrae, no hay caso. Sabe que toda distracción anda dando vueltas por ahí atentando contra la escritura. Cualquier cosa, ¿eh? Distracciones mínimas: el vecino de enfrente que descuelga la ropa del tender del balcón, una hojita amarillenta que gira perdida de su rama, las maniobras para estacionar de alguien del que sólo alcanza a divisar el brazo que acciona la palanca de cambios, una mosca que camina por el vidrio de la ventana y nunca sabrá por más que mire y mire (y por más visión compuesta, de múltiples facetas hexagonales, como le enseñaron en la escuela) si está del lado de adentro o del lado de afuera.
Así y todo, sentado a la mesa, trata. Piensa, y cuando piensa, claro, piensa en palabras. Se esfuerza, no hay dudas, pero se distrae. Entonces el pensamiento se le vuela. Piensa, por ejemplo, en los indígenas del Caribe que transportaban los documentos de los conquistadores europeos y, cuando se acostaban a descansar de las largas caminatas entre uno y otro fuerte esclavista, colgaban los papeles en lo alto de un poste, a distancia prudencial, ya que estaban seguros de que allí había espíritus encerrados que podían hablar. Piensa, por ejemplo, en la insólita justificación de la quema de libros que figura ni más ni menos que en la Biblia, disfrazada bajo el título El frutos de los milagros (Hechos, C.19, V.19): Y bastantes que practicaban artes mágicas, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Piensa, ahora que empezó a caer una llovizna finita, por ejemplo, que vio cómo las aguas en Comala inundaban los surcos leyendo a Juan Rulfo, y que vio cómo la lluvia se eternizaba sobre Macondo leyendo a García Márquez, pero que no sabe qué ve ahora cada vez que ve llover.
Trata, no hay dudas, trata. Sigue sentado a la mesa. Y se distrae. Piensa en la cantidad de veces que vio cuatro o cinco tipos alrededor del capó abierto de un auto cualquiera, observando el motor como si fuera otro ser humano pero mucho más importante que cada uno de ellos mismos. Señalando, de tanto en tanto, una biela, un cilindro, una pieza detrás de otra pieza; charlando de algo que, a todas luces, excluye sus propias experiencias, esas para las cuales no encuentran palabras apropiadas. Piensa en las veces que se acercó y los escuchó. No vas a comparar la tracción delantera con la tracción trasera, por ejemplo. O piensa que, casi hasta la mitad del siglo XIX, en España, los vendedores ambulantes de pliegos sueltos de literatura eran ciegos y aprendían fragmentos de memoria y los recitaban para incitar la venta.
Mientras tanto, claro, también piensa en las compras mínimas que debe hacer para que la heladera sirva para algo más que el almacenamiento de dos mitades de limón que se van tornando cada día más grises y una botella de agua cansadita; en lo irremediable de las pelusas debajo de la cama; en el vértigo de los fines de mes que cada vez llegan más temprano; en la posibilidad perentoria de dejar de fumar. Cosas pedestres, como le dicen.
No hay caso. Sentado a la mesa, trata. Y cuanto más trata, más se distrae. ¿Acaso no es cierto que el mismísimo Jesús no escribió nada en toda su vida salvo un garabato realizado con el dedo sobre la arena del desierto? Corta, es cierto. Pero nada. Bueno, tampoco Buda. Tampoco Sócrates. Tampoco.
Se levanta. Camina hasta la ventana y la abre para que la mosca, que sigue caminando por el vidrio, pueda descular eso del afuera y del adentro. Eso de estar de un lado o estar del otro. Aunque llueva. Aunque todo indique que seguirá lloviendo.
Después, aunque sabe eso del Confianzas de Gelman (con este poema no tomarás el poder, dice / con estos versos no harás la Revolución, dice / ni con miles de versos harás la Revolución, dice), se sienta a la mesa y escribe. <