En la novela El trueque resuenan los ecos de un conocido caso de trata de personas que ocurrió en Tucumán y que nunca fue resuelto. El texto maneja con maestría el suspense del género policial y recurre a la polifonía para narrar la historia.
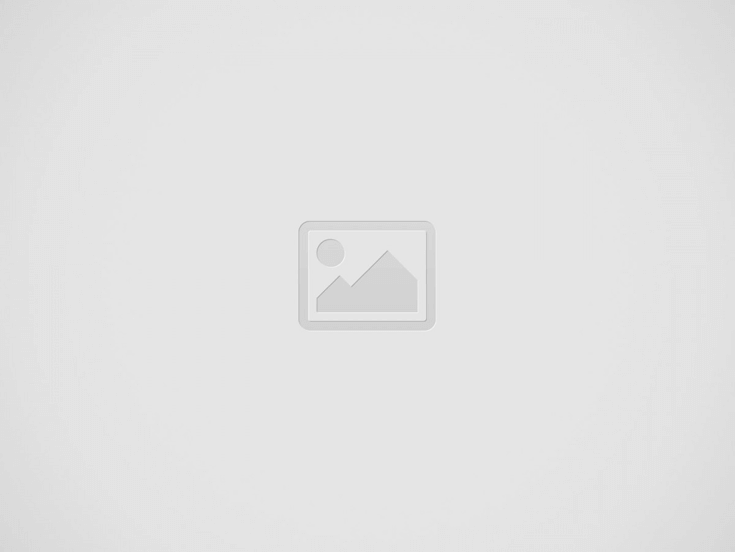

Su curriculum es tan frondoso que sería imposible transcribirlo completo en el espacio de una nota. Dos datos tomados al azar son sumamente elocuentes respecto de su formación: es licenciada en Artes del Movimiento por la Universidad Nacional de las Artes y egresada del Instituto de Arte del Teatro Colón en la especialidad de regisseur.
A esto se suma una pasión devoradora por la lectura que comenzó a manifestarse en la niñez y que no la abandonó nunca. Curiosa por naturaleza, prácticamente no ha dejado ningún campo artístico por indagar.
En El trueque maneja con gran dominio la tensión permanente que es propia del policial y el rigor en relación con el contexto histórico en el que se desarrollan los hechos narrados, que no son el telón de fondo de la acción sino que, por el contrario, están en primer plano y tienen que ver con la historia reciente de la Argentina.
En la novela confluyen diversos personajes: Ana, una chica de pueblo; Julián, un joven periodista que aspira a ser escritor; Adolfo Prieto, el editor de una revista literaria al que llamaban «El Loco»; Evaristo Garay, un hombre que fue amigo del padre de Ana muerto en los oscuros sucesos que tuvieron lugar en Tucumán durante la última dictadura militar; Irupé, la madre de Ana; Ballesteros, un hombre que, sospechado de gay por su familia, es enviado al campo como una forma deshacerse del hijo que no ha cumplido las expectativas familiares. Finalmente, El perro Herrera, un ser oscuro que es parte de la mano de obra desocupada que perdió “su trabajo” con el advenimiento de la democracia.
–¿Cómo surgió esta novela? ¿Qué fue lo que te hizo girar hacia la narración siendo dramaturga?
–Más allá de la dramaturgia, siempre me gustó escribir. Durante la pandemia hice un laboratorio de literatura infantil y juvenil con Mario Méndez de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (ALIJA). Atravesamos la pandemia en forma virtual y estuve cuatro años en ese laboratorio. Allí se leía y se escribía. Se tomaba un género que podía ser, por ejemplo, ciencia ficción, y luego se escribían reseñas. Mario nos estimuló a los que nos gustaba escribir a que, si teníamos material propio, lo enviáramos para comentar.
Le envié a Mario un cuento de los que había comenzado a escribir cuando empezó la pandemia y él me dijo que ese cuento podía crecer, podía dar para más. El cuento era el nudo de esta novela: la desaparición de una chica y lo que sucedía a su alrededor hasta que la encontraban. Creo que no me mencionó al principio la palabra novela para no asustarme, pero en un determinado momento me dijo que era hora de trabajar el material que había reunido como una novela y me recomendó con quién podía seguir trabajando.
Fui al taller de narrativa con Cecilia Repetti, también de ALIJA. Con Fernanda Maquieira hice prácticamente la curaduría de la novela. Agregué muchos datos de nuestra historia reciente, de la Guerra de Malvinas, el nacimiento de la democracia hasta las marchas del silencio por María Soledad Morales. Con ese material encuadré la novela en tiempo y espacio. Mi corazoncito quería que la novela fuera para un lector adolescente, juvenil.
–Pero yo no la leí de ese modo. Nunca pensé que podía ser una novela destinada a ese lector.
–Es que el proyecto se fue transformando. En la adolescencia leía mucho, desde Quiroga a Cortázar y a Borges y también escribía. Por eso, muchos de mis amigos de la adolescencia que leyeron la novela me reconocieron en la escritura.
–¿De qué modo tu formación en otras disciplinas influyó en tu narrativa?
–Sentí que mi formación musical me aportaba muchísimo en relación a las voces, a la textura, a la posibilidad de incluir distintos narradores y diferentes puntos de vista porque un texto musical para un coro –y yo canté en un coro– por ejemplo, tiene varias voces superpuestas y se lee de manera polifónica y El trueque es una novela polifónica. Por otra parte, la dramaturgia me facilitó los diálogos.
–¿Y cómo surgió la idea de la novela, el núcleo temático?
–A partir de un hecho concreto que me resultaba muy inquietante que fue la desaparición de una joven en una zona rural y todo lo que se desplegaba a raíz de eso.
–¿Y cómo llegaste a ese hecho?
–A través de las noticias. Me refiero concretamente al caso de Marita Verón que me impresionó muchísimo por lo que lo seguí muy de cerca. La idea de que ella se pudo escapar, fue a una comisaría a pedir ayuda y la volvieron a desaparecer me resultó terrible.
–No recordaba específicamente ese hecho del caso.
–Sí, hubo un momento en que se escapa, llega descalza a un ruta, va una comisaría y la vuelven a entregar a sus captores.
–La propia policía.
–La propia policía. Yo atravesé la dictadura en mi adolescencia y la sufrí mucho, perdí amigos, tuve que irme por un tiempo de la Argentina con mi familia.
–Y la desaparición de Marita Verón te hacía pensar en la dictadura.
–Sí. Cuando comenzó la pandemia yo ya estaba trabajando para el sector infancias del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) y durante el tiempo de encierro me metí en una diplomatura de FILO/UBA de infancias contemporáneas.
Y ahí lo que más me interesó, lo que más me enganchó fue la historia de la infancia en la Argentina durante todo el siglo XX, con la inmigración, las epidemias de tuberculosis y la polio, los chicos que quedaron huérfanos, y cómo se fue gestando el concepto de minoridad a nivel legal y lo que fue, por ejemplo, la función de la Casa Cuna y del Patronato de la Infancia hasta que se crean las asistencias legales y los hospitales pediátricos.
Desde la época del virreinato había chicos que llegaban y eran “los criaditos”. Eran chicos a los que sus familias no podían sostener y entonces los mandaban a esas casas donde tenían que trabajar. Todo eso armaba un gran mundo en mi cabeza. Mi sensibilidad estaba puesta ahí, en cómo se vive el periodo de la infancia y la adolescencia en distintas épocas. Eso me llevó a construir el personaje de una chica, Ana, a la que raptan en Carnaval ya en democracia pero con la mano desocupada que dejó la dictadura.
–¿Por qué elegiste el pueblo de Gowland como escenario de tu novela?
–Porque es el lugar al que íbamos de campamento cuando éramos adolescentes con personas de un movimiento de tendencia socialista de la colectividad judía. Gowland queda en el Oeste del a provincia de Buenos Aires. Tomábamos el tren en Once, hacíamos el transbordo en Moreno y llegábamos a Gowland donde había una pulpería que quedó estancada en el tiempo. Para mí Gowland era el campo.
Cuando llegábamos respirábamos el aroma de los tilos, mirábamos los amaneceres, visitábamos la pulpería, veíamos el horizonte que no se ve en la ciudad, había gente que se acercaba a nosotros y nos preparaba un asado… Hacíamos seminarios de invierno y campamentos de verano. Gowland es un lugar del que tengo muy buenos recuerdos. Luego, ese lugar que visitábamos se transformó en otra cosa. Compraron el predio y construyeron allí un hospital psiquiátrico.
–Ubicaste la acción que es muy dolorosa en un lugar que para vos era una especie de paraíso. ¿Por qué?
–Porque ese espacio fue para mí la referencia de lo que es el campo, la ruralidad. En algún momento de mi infancia tuve la fantasía de ser maestra rural. Me gustaba enseñar y estar en el campo. Pero después lo artístico fue más fuerte. Por eso ubiqué la primera parte de la novela en Gowland , porque era algo que yo conocía, mientras que la segunda parte la ubiqué en Buenos Aires. Traje los personajes de la ruralidad a la ciudad.
Con todos esos elementos puede crear el entorno y establecer el nexo de la madre de Ana, Irupé, con los años ’70 a través de la figura de Evaristo Garay. El padre de Ana era una persona culta, con ideales, que muere en Tucumán antes de que nazca Ana. Estudié un poco la realidad de los ingenios azucareros en Tucumán, las revueltas que se produjeron y las características propias que tuvo la dictadura allí, donde el mecanismo de desaparición de persona fue distinto del urbano
–¿Qué personaje te costó más construir?
–Me costó mucho El Perro Herrera. Lo fui construyendo de a poquito y me preocupaba cuál iba a ser su final. Pensando siempre en un lector o una lectora joven, quería dar una señal de esperanza y de resiliencia, hablar de lo que se construye en los hogares de recuperación de mujeres que pudieron zafar de la trata. Estos lugares se arman en relación con mujeres que la sufren en carne propia o que tienen una hija u otro ser querido en esas circunstancias. Así fue que la madre de Marita Verón armó un espacio de recuperación emocional y física. En un espacio como ése Ana asiste al parto de una chica y siente que “le volvió el alma al cuerpo”.
Se espera que las precipitaciones disminuyan hacia la tarde y noche en Buenos Aires. Pronostican…
¿Quiénes son los favorecidos por la eliminación del cepo al dólar? Un daño económico, social…
Una comunicación del Banco Central informa que las personas humanas tendrán un límite para adquirir…
Inexplicable pérdida de reservas cuando ya se sabía que desde el lunes se habilitaría una…
La cifra surge de los aportes que harán el Fondo Monetario, el Banco Mundial y…
El gobernador calificó al presidente como "estafador de fama mundial" y habló de "fracaso" del…
El mandatario habló por cadena nacional y se refirió a las medidas económicas anunciadas por…
El ministro de Economía atribuyó ese factor a la crecida de este mes. Dijo que…
El Gobierno confirmó que el lunes se termina el cepo cambiario y el dólar flotará…
Lo adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, se cerró el nuevo acuerdo con…
Misiones acaba de estrenar una nueva área protegida en la localidad de Comandante Andresito. Actividades…
La valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total que…