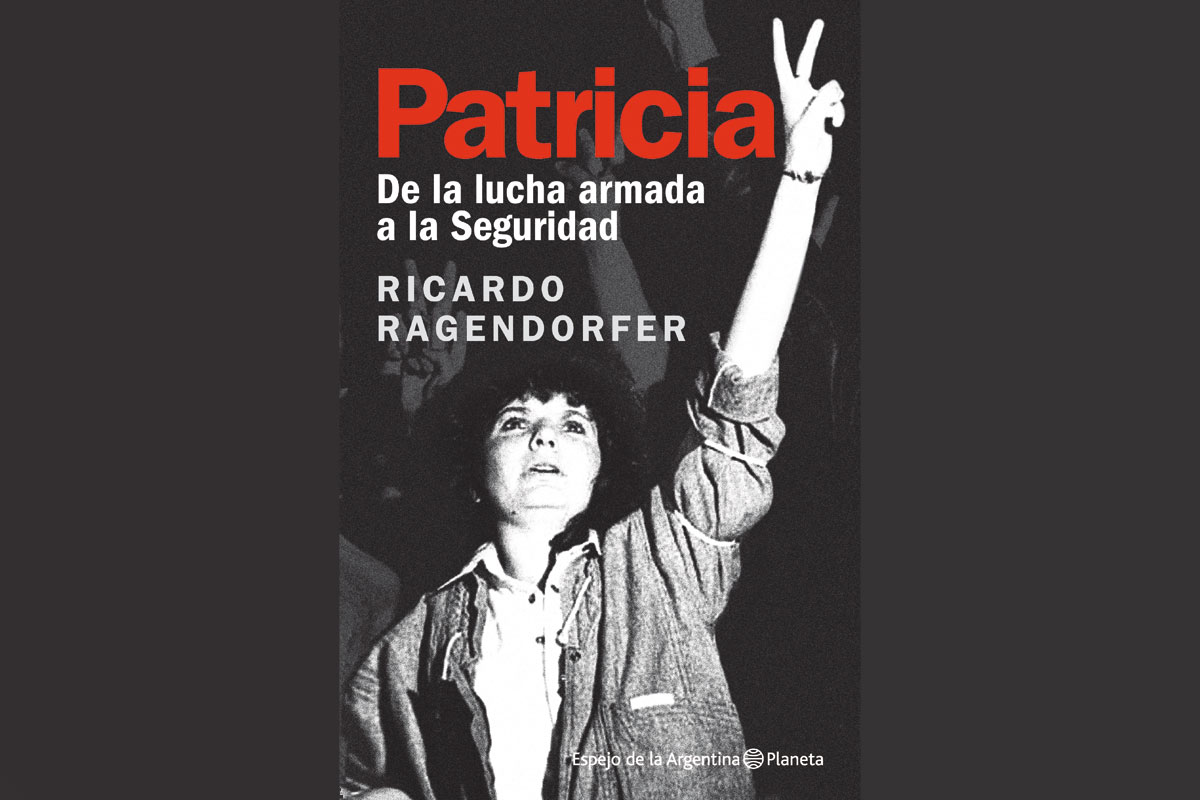La mujer trazaba garabatos en un papel mientras permanecía en silencio, con el auricular pegado a la oreja. Luego, soltó:
–Ningún problema; ya mismo me ocupo.
La llamada había interrumpido la primera reunión con su equipo en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes 2289, del barrio porteño de Recoleta.
–Gracias, querida –le respondió una voz con tonada norteña.
–Por nada, señor gobernador –fue su despedida.
Entonces se oyó el “click” que dio por concluido el diálogo.
Esa comunicación telefónica fue breve, expeditiva y cargada con cierto sentido histórico. Quizás a sabiendas de esto último, ella, Patricia Bullrich, la flamante ministra de Seguridad de la Nación, se permitió rematarla de manera tan solemne, como si hablara para la posteridad, cuando hasta la frase anterior había tuteado a su interlocutor. Se trataba del –también flamante– mandatario jujeño, Gerardo Morales.
Corría la mañana del 13 de diciembre de 2015. La temperatura rozaba los 40 grados en la ciudad de San Salvador.
El tipo arrojó el celular sobre el escritorio antes dar unos pasos hacia el ventanal de su despacho del Palacio de Gobierno, frente a la Plaza Belgrano. Y maldijo por lo bajo.
Ese idílico paisaje se veía malogrado por un acampe de la Organización Barrial Túpac Amaru, liderado por la dirigente Milagro Sala. Más de cinco mil personas en 200 carpas. Reclamaban ser recibidos por Morales para garantizar la continuidad de los planes sociales. Pero él, lejos de acceder, ya había hecho una presentación ante el fiscal Darío Osinaga para que ordene el desalojo de los manifestantes, y ahora acababa de requerir al Poder Ejecutivo el envío de fuerzas federales a tal efecto.
Al cabo de unos segundos regresó al escritorio. Y musitó:
–El paquete ya está armado.
Su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, asintió con un leve cabeceo. Era el único funcionario que lo acompañaba aquel domingo.
En aquel mismo instante, a 1.365 kilómetros de allí, la ministra Bullrich retomaba la reunión de Gabinete no sin susurrar una directiva en la oreja del hombre sentado a su derecha:
–Convóquelo ya mismo a Kannemann.
El receptor de esa indicación, un sujeto con más mandíbula que cuello, era Eugenio Burzaco, el secretario de Seguridad. Y el tal Kannemann, cuyo nombre de pila era Omar, el director nacional de Gendarmería.
Éste llegó al Ministerio 45 minutos después.
II
El auxilio policíaco al gobernador Morales se organizó con la velocidad de un rayo. “Preséntese en la unidad con uniforme mochila y bolso”. Aquella orden fue impartida por teléfono, mail y WathsApp desde el Destacamento Móvil 5, situado en la ciudad de Santiago del Estero. Hasta entonces –transcurría aún la tarde del domingo– había reinado allí la típica quietud del fin de semana. La mayor parte del personal estaba de franco. Ahora, ya durante la puesta del sol, unos 150 gendarmes permanecían en la Plaza de Armas. Entre ellos flotaba lo que la jerga operativa llama “excelente moral”. ¿Acaso esa tropa –que incluía 11 mujeres– era consciente de haber sido la elegida para el debut represivo del régimen macrista?
Lo cierto es que tamaña circunstancia se veía opacada por el entusiasmo –diríase– turístico que predominaba entre los movilizados.
Recostada contra la base del mástil, la suboficial Silvia Hidalgo con un smartphone entre las manos escribía en su cuenta de Facebook: “Pensar que estaba en mi casa tocando la guitarra y ahora, de repente, me embarco rumbo a Jujuy. Esto es lo que vive sólo un gendarme. Y no me arrepiento”.
A un metro, el cabo Guillermo Fernando Guitán le decía por celular a su esposa: “¡El jueves me tenés de vuelta acá!”. Su tono era exultante.
Otros gendarmes jugaban al truco. Algunos oían música con auriculares. Había rondas de mate. Y animadas tertulias.
Ya era de noche cuando fueron distribuidos en tres micros.
El cabo Sergio Lizondo tardó en subir al primer vehículo. Y buscó con la mirada a Guitán, salteño como él. Pero al verlo sentado con otro gendarme, fue hacia el fondo, y terminó acomodándose junto al sargento Javier Centeno.
La caravana partió a las 22:30, encabezada por un patrullero. Detrás de los micros había tres camiones Unimog cargados con pertrechos.
Centeno, como para iniciar una conversación, le preguntó a Lizondo si era casado. Y él respondió:
–Con mi mujer estamos juntados. Ella está embarazada de tres meses.
–Apurate y hacé el expediente para la obra social – aconsejó el sargento.
Luego extendió el celular para mostrarle una foto de sus tres hijos.
–A este –comentó, señalando al más chico– le digo Leo Matioli porque está lleno de cadenitas.
Lizondo estiró el cuello para apreciar tal detalle. Y de soslayo vio que el otro exhibía una sonrisa de oreja a oreja. Finalmente volvió a apoyar la cabeza en el respaldo del asiento.
El micro ya dejaba atrás el río Dulce para adentrarse en la ciudad de La Banda, a seis kilómetros de la capital. Las luces de la cabina estaban apagadas, y ellos enfocaron los ojos en el televisor que colgaba del techo.
La pantalla irradiaba el comienzo de la película Los indestructibles, con Sylvester Stallone, sobre un grupo de mercenarios enviados a una isla ficticia del Caribe sin otro propósito que poner las cosas en orden. Nada más oportuno para la ocasión.
Lizondo quedó dormido en la tercera escena. Profundamente dormido, a pesar de los estruendos provocados por las escaramuzas bélicas del filme.
Pero una explosión se le coló en el sueño. Y los párpados se le abrieron de golpe. En aquella fracción de segundo sólo le bastó un vistazo a la pantalla negra del televisor para comprender que la película ya había terminado.
En cambio, no fue consciente de que habían transcurrido cinco horas de viaje. Ni que la caravana estaba en la ruta nacional 34, justo antes de cruzar el puente sobre el lecho sin agua del río Balboa, en el sur de Salta, apenas a unos 25 kilómetros de Rosario de la Frontera.
Aún persistía el eco de ese bombazo seco y potente –causado al estallar una rueda delantera–, mientras el micro comenzaba a zarandearse sin control. En la cabina se encendieron las luces. Lizondo únicamente atinó a levantar las piernas para encogerse en su asiento. Así, quieto como una estatua, pudo oír el estrépito de la carrocería al chocar contra el guardarraíl. Por último, sintió que el vehículo iba en el aire. Volaba.
Desde el segundo micro fue posible ver tal secuencia: al desbarrancarse, la mole metálica dio una vuelta de campana y se precipitó al fondo del río para terminar con las ruedas hacia arriba.
En aquel momento hubo un silencio insoportable. Especialmente en la cabina accidentada.
Allí Lizondo yacía en el lado interno del techo, boca abajo, aplastado por unos asientos. De pronto pestañeó hasta recobrar el sentido por completo. La oscuridad era atroz, como la de un féretro. Y había olor a nafta. Entonces movió los pies. Eso lo convenció de que estaba vivo.
Cerca de él alguien gemía.
–Ayudame –le imploró, balbuceando.
Era la voz de Centeno. Luego, su gemido cesó.
Lizondo logró manotear el celular que tenía en un bolsillo, y se alumbró con su luz. Unas gotas tibias caían sobre él; era sangre. Lo rodeaba un amasijo inmóvil de brazos, piernas y rostros ensangrentados. A su derecha, entre unos hierros retorcidos, Centeno ya estaba muerto.
Minutos después vio por una ventana algunas luciérnagas gigantes que revoloteaban hacia el micro. Tardó en darse cuenta de que eran linternas.
Y empezó a patear la chapa hasta agotarse.
– ¡Seguí pateando! ¡Pateá, hermano, pateá! –gritaban desde el exterior.
No lo podían sacar por la ventana, comprimida al máximo por la presión de la caída. Y pretendían que sus patadas abrieran un agujero en la carrocería.
Entonces Lizondo pudo ver que más adelante, en el flanco izquierdo de la cabina, sacaban al sargento Hugo Sanabria por una abertura. Y él se arrastró dificultosamente hasta ese punto.
En el trayecto pasó junto al cadáver de la suboficial Hidalgo. Y también reconoció el de su amigo Guitán, que tenía los ojos abiertos.
Con esa imagen en los suyos se desmayó nuevamente.
III
“Tragedia vial: 43 gendarmes muertos”, rezaba el zócalo de Telefé Noticias en el mediodía del lunes. La cobertura era en vivo desde el lugar del hecho. Allí, en medio de patrulleros, ambulancias, vehículos de Defensa Civil, camiones de exteriores y autos particulares estacionados con desorden sobre la entrada al puente, pululaba un tumulto de policías, funcionarios locales y cronistas.
“Bajo este paisaje estuvo agazapado el infortunio”, arrancó el movilero, empeñado en mantener el micrófono a la altura del esternón.
Algo, tal vez un titubeo casi imperceptible, indicaba que su salida al aire lo había tomado por sorpresa. A continuación fue más preciso:
“En el micro siniestrado sólo hubo nueve sobrevivientes con heridas de diversa consideración”.
Entonces se oyó un ruido ensordecedor. Y él alzó la vista sin mencionar el helicóptero que se aproximaba a la ruta. Una escena que la cámara tampoco captó. En cambio, ya de mala gana el tipo únicamente atinó a decir que aún proseguía “el rescate de cuerpos sin vida”.
En tanto, todos corrían hacia el sitio en donde el aparato –un Bell 429– acababa de aterrizar, a unos 200 metros al sur del puente. Primero descendió el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; luego, Eugenio Burzaco, y por último, Patricia Bullrich.
El trío fue rodeado por los presentes. Hubo abrazos y palabras de afecto.
Una infrecuente familiaridad entre autoridades de máximo nivel y empleados subalternos del Estado, detalle que los cronistas elogiaban a coro con deleite. Así se inició una lenta procesión hacia el epicentro del asunto.
En el trayecto, Urtubey y Burzaco accedían a la requisitoria de la prensa con una triste amabilidad. Tal pesadumbre era acorde con lo que el protocolo aconseja en estos casos. A su vez, la ministra avanzaba cabizbaja. Y de tanto en tanto, cuando algún micrófono se le cruzaba, repetía con voz monocorde: “Qué sepan los gendarmes que estamos con ellos”. Ya en el tramo del puente donde ocurrió el desplome del micro, clavó los ojos en un punto indefinido del espacio. Su semblante lucía desencajado.
Desde aquel improvisado mirador, un individuo con chaleco de Defensa Civil le explicaba los pormenores del rescate. Lo hacía señalando con un dedo las dos enormes grúas que intentaban alzar la estructura descuajeringada del vehículo que yacía como una ballena inerte a 16 metros de allí, sobre el fondo seco del río, para así concluir el salvataje de los últimos cadáveres. Pero daba la impresión de que sus palabras no llegaban al oído de la insigne funcionaria.
Burzaco la observaba de reojo. Quizás le pareciera increíble que aquella fuera la misma mujer que apenas cuatro días antes había jurado por Dios y por la Patria desempeñar con decoro el cargo que ahora ostentaba.
Él era parte del público que el jueves colmó el Museo del Bicentenario, detrás de la Casa Rosada. Aunque no con su mejor talante. Porque en realidad aquel hombre de 44 años, admirador confeso de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, ex jefe civil de la Policía Metropolitana y eterno asesor del macrismo en temas de seguridad, hubiese preferido estar ahí para extender la mano sobre los Santos Evangelios.
No obstante, ese honor fue para la “doctora Patricia Bullrich”, así como fue presentada por el locutor oficial del acto.
Entonces el presidente Mauricio Macri declamó por enésima vez, ya sin matices, la fórmula que convertía a sus ministros designados en asumidos. Esa frase fue para ella como una suave melodía. Y también una revancha.
Tal vez en ese instante recordara su paso por el gabinete de Fernando de la Rúa –marcado por la famosa poda del 13 por ciento de los haberes estatales y jubilatorios–, los años de ostracismo por tamaña culpa y su lento reverdecer político. Una saga compleja y dramática. Pero con final feliz. “La Piba” –así como sus allegados aún llamaban a esa señora de 59 años– acababa de llegar otra vez al centro mismo de la conducción del país.
Claro que la placidez de semejante salto no fue duradera.
Ahora, durante el mediodía del lunes, Burzaco la observaba de reojo. El individuo de Defensa Civil le insistía con sus explicaciones. Y ella continuaba con los ojos clavados en un punto indefinido del espacio.
Lo cierto es que su mente la había transportado muy atrás en el tiempo, hasta anclarse en una noche de su primera infancia.
IV
Sobre aquel instante sólo existe un registro difuso. Serían los últimos minutos del 16 de enero de 1959. Y es probable que Patricia Bullrich Luro –quien por entonces, a los dos años y siete meses de edad, únicamente respondía al apodo de “Patus”– haya presenciado tal escena en los brazos de algún adulto, quizás en los de su padre, Alejandro Julián Bullrich Almeyra, o en los de su madre, Julieta Estela Luro Pueyrredón de Bullrich, o en los del tío Juan Carlos Luro Pueyrredón. Los cuatro permanecían a salvo del diluvio en una posta sanitaria adyacente al Parque Camet, en Mar del Plata.
De modo que los truenos opacaban cada tanto el repiqueteo de la lluvia, el rumor de las olas, el silbido del viento y las voces de la gente que a lo lejos se movía entre las altas barrancas del paraje y la playa. Los faros de los autos en la orilla se habían convertido en improvisados reflectores y, junto con las bengalas, iluminaban el mar. Aquel océano encrespado y espectral proyectaba reflejos verdes y brillantes.
La pequeña Patus escrutaba tales imágenes por el rabillo del ojo.
Horas antes en Buenos Aires, exactamente a las 19:25, los altavoces del aeroparque Jorge Newbery propalaron el último llamado del vuelo de Austral con destino a Mar del Plata y Bahía Blanca, pese a que todos los pasajeros –47 en total– ya se encontraban en la sala de embarque. La mayoría formaba una tumultuosa fila ante un mostrador para el chequeo final. La nave, un bimotor Curtiss C-46 “Commando”, permanecía en el sector oeste de la plataforma, a 200 metros de la terminal. A las 19:50 inició su carreteo por la pista principal bajo una lluvia apocalíptica.
En la cabina flotaba un clima celebratorio; era la travesía inaugural de la compañía por aquella ruta. Y las azafatas ofrecían champán.
Mientras tanto, el viejo aeródromo de Mar del Plata, ubicado a casi siete kilómetros del centro y a dos del Parque Camet, asistía a los prolegómenos del magno acontecimiento. El reloj del hall ya marcaba las 20:50; sólo faltaban 25 minutos para el arribo del avión. El lugar comenzó a llenarse de empleados, pasajeros de la siguiente escala y familiares; entre estos últimos resaltaban los Bullrich-Luro Pueyrredón. Y Patus correteaba allí con entusiasmo.
El paso del tiempo en la terminal transcurría sin sobresaltos hasta que las agujas del reloj se arrimaron hacia las 21:30. El avión ya tenía 15 minutos de retraso. Y un creciente murmullo fue tapando la música funcional que hasta entonces matizó la espera. El temporal arreciaba.
Recién a las 21:35 se escuchó en el cielo un fragoso rugido de motores. Seguidamente emergió el Curtiss en descenso hacia la pista. Esa maniobra fue visible a través de las puertas vidriadas del hall.
Pero ya a metros del aterrizaje, todos se sorprendieron al advertir que la nave volvía a levantar vuelo con los motores a fondo.
Luego desapareció del campo visual de los presentes.
Otros testigos, desde el barrio lindante a la estación aérea, vieron que el Curtiss perdía altura. Que volaba cayendo. Que cruzaba el parque no sin rozar el vértice de los pinos y, ya sobre el mar, la cresta de las olas.
Finalmente, devorado por la oscuridad a 1.200 metros de la orilla, su ala derecha se partió con un espantoso crujido. Por la inercia del golpe, el aparato se dobló hacia la izquierda para clavarse en el océano. A semejante velocidad la superficie del agua era como un muro de cemento.
El accidente fue confirmado en el aeródromo casi en el acto. Pero, claro, sin precisar el número de víctimas. Allí todo era incertidumbre y confusión.
Las novedades se deslizaban con cuentagotas. Y la compañía aérea sólo atinó a comunicar –según el boletín informativo de radio Splendid propalado a las 23:00– que entre los pasajeros estaba el famoso fisiólogo Eduardo Braun Menéndez, de la familia propietaria de Austral.
Durante la medianoche también trascendió que un ocupante del aparato había sobrevivido; se trataba del ingeniero Roberto Servente, de 39 años. Ese hombre nadó hasta la orilla a pesar de sus fracturas en la tibia y el peroné, en cuatro costillas y en la clavícula derecha.
Aquello alentó la esperanza de que hubiera otros viajeros con vida.
En realidad, el impacto vertical del avión sobre el océano hizo que los cinco tripulantes y 46 pasajeros perecieran desnucados en el acto.
Por entonces un tumulto de familiares y curiosos seguía con atención las tareas de rescate desde los alrededores del Parque Camet.
Fue cuando Patus escrutaba aquella escena por el rabillo del ojo.
Ahora veía que las olas arrastraban restos de fuselaje, asientos, valijas y cadáveres hacia la playa. A lo lejos aún flotaba la cola del avión.
Allí acababa de morir su abuelo materno, Juan Carlos Luro Livingston; su tío, Ricardo Luro Pueyrredón; su tía política, María Elena Copello Penning, y su primo, Pedro Eugenio Luro Copello, de apenas dos meses de edad.
Todos fueron inhumados días después en el cementerio de la Recoleta.
Aquella vez, la abuela de Patus (y viuda de Juan Carlos), doña Esther Lidia Pueyrredón Meyans, abrazó a su doliente consuegra, Ivonne Penning de Copello, no sin soplarle a la oreja:
– ¡Qué destino el de la pobre María Elena!
La frase aludía a la siguiente circunstancia: la esposa de Ricardo había salvado milagrosamente su vida el 8 de diciembre de 1957 al no conseguir pasaje para viajar en el avión de Aerolíneas Argentinas que aquella tarde cayó a tierra cerca de la ciudad bonaerense de Bolivar, con un saldo de 61 muertos.
–A veces el Señor es incomprensible –respondió la señora Ivonne con resignación y sabiduría.
Tal vez Patus, que aquel día fue llevada al camposanto por sus padres, haya escuchado tales palabras. De ser así –aunque entonces no comprendiera su significado–, es posible que jamás las olvidara.